Allpanchis, año XLVII, núm. 86. Arequipa, julio-diciembre de 2020, pp. 103-130.
ISSN impreso 0252-8835 / ISSN en línea 2708-8960
DOI: https://doi.org/10.36901/allpanchis.v47i86.1173
dossier
La Iglesia católica
como factor de secularización
entre los campesinos andinos migrantes en Jaén
Véronique Lecaros
Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima, Perú)
Código ORCID: 0000-0003-2258-0301
Resumen
Este artículo presenta el involucramiento de los religiosos en la protección del medioambiente en el Vicariato de Jaén, confiado por la Santa Sede a la dirección de la Compañía de Jesús. Los campesinos de la región, que provienen de la sierra, explotan su nuevo hábitat según las tradiciones de sus ancestros formadas en otro entorno. Estos métodos de cultivo se insertan en una cosmovisión encantada del mundo. Los religiosos, para fomentar prácticas respetuosas del medioambiente, luchan contra las creencias nocivas y propician una comprensión racional y científica, por ende, secularizada de la situación. El efecto es, sin embargo, mitigado. Resulta muy complejo extraer un tema de una cosmovisión global. Además, los campesinos, en situación a menudo de precariedad, han asimilado la lógica y las aspiraciones de la sociedad de consumo. No basta entonces con buenas técnicas; se necesita, como lo afirma el papa Francisco, un equilibrio respetuoso entre seres humanos y entre estos y la naturaleza. Estas reflexiones se enmarcan en el debate internacional sobre la buena gestión de la región amazónica y su protección.
Palabras clave: secularización, cosmovisión encantada, proyecto social de la Iglesia, Iglesia y medioambiente, Vicariato de Jaén
The Catholic Church as a secularization factor amongst Jaen peasants migrating from the Andes
Abstract
This article presents the way religious catholic people get involved in the protection of the ecosystem of the Jaen Vicariate, entrusted to the Company of Jesus. Peasants of the zone, who are migrants from the mountains regions, exploit their new habitat according to their ancestors’ traditions shaped in different context. These agricultural methods are inserted in an enchanted worldview. Religious people to encourage practices respectful of the environment fight against harmful beliefs and promote a rational and scientific comprehension of the situation, a secularized one. Nonetheless, their initiative is not fully successful. It is very difficult to deal with one aspect of a worldview and change it. Besides, peasants, who often experience great necessities, have assimilated the logic and the expectations of the consumer society. Good techniques are not enough; as pope Frances states, a good equilibrium between human beings and between human beings and nature is necessary. These reflections are part of the international debate on the good management of the Amazonian region and its protection.
Keywords: secularization, enchanted worldview, social projects of the Catholic Church, Catholic Church and environment, Vicariate of Jaen
Introducción
Con este título, que suena como un oxímoron, nos proponemos presentar la acción que desarrolla la Iglesia Católica en el Vicariato de Jaén, confiado por la Santa Sede a la dirección de la Compañía de Jesús, en particular, los proyectos de reforestación que encuentran en la perspectiva ambientalista del papa Francisco, un nuevo y sostenido impulso.
En la actualidad, esta zona está poblada principalmente por campesinos migrantes (o sus descendientes) originarios de la serranía de Lambayeque, Cajamarca y Piura (Berganza y Purizaga 2011). Llegaron con su bagaje cultural y sus tradiciones de cultivo formados y adaptados a sus tierras de origen. Invadieron terrenos, cortaron árboles y sembraron café. Sin embargo, el frágil ecosistema tropical de Jaén no resiste este modo intensivo de cultivo y el desastre ecológico está en cierne. Por supuesto, los campesinos no son los únicos responsables. Cabe también tomar en cuenta el papel altamente contaminador —en particular para los ríos— de las grandes empresas mineras internacionales y la ineficiencia gubernamental en el tratamiento de los deshechos, aguas residuales y elementos sólidos, sin olvidar el efecto nefasto de las múltiples mafias activas en la zona (talla ilegal de madera, narcóticos, contrabando, por mencionar unos cuantos), entre otros. En este artículo nos centraremos en la dinámica agrícola de los sembradores de café y en los proyectos sociales de la Iglesia desarrollados para mitigar los problemas.
En Jaén los campesinos cultivan según las creencias y tradiciones de sus tierras de origen, lo que difiere radicalmente de la ceja de selva cajamarquina, de clima tropical. Para contrarrestar estas prácticas erróneas y de consecuencias peligrosas, la CEAS del Vicariato (Comisión Episcopal de Acción Social) ha desarrollado varios programas en función de las disponibilidades financieras y humanas. Uno de sus ejes centrales es la formación científica agronómica de los usuarios. La Iglesia se encuentra entonces confrontada con la necesidad de asumir un nuevo papel: luchar contra algunas creencias, entre ellas, las más arraigadas, de tipo mágico, no para purificarlas sino para suprimirlas, con argumentos científicos en aras de la salvación ambiental de la zona. En otras palabras, la Iglesia católica —que a menudo ha estigmatizado la secularización— se vuelve hoy, en ciertas circunstancias, un factor de secularización. En este artículo intentaremos explicar esta aparente paradoja, mostrando cómo el mundo encantado, en el cual viven los campesinos, no es inocuo; y cómo la transformación necesaria para la sobrevivencia puede cuestionar ciertas concepciones de la ética y del respeto a las culturas de los demás.
En una primera parte presentamos la región de Jaén y su población, así como las técnicas agrícolas empleadas. En una segunda parte analizamos los proyectos desarrollados por la Iglesia. En una tercera abordamos las implicancias y las limitaciones de las acciones eclesiales. Nuestras conclusiones se sustentan en un estudio realizado en las zonas de Jaén y San Ignacio, en los años 2015 y 2016, en el marco de un proyecto de investigación de la universidad jesuita Antonio Ruiz de Montoya, del cual fuimos encargados y que fue financiado por la Conferencia Episcopal Italiana (Lecaros 2018: 133-147). Partiendo de un conocimiento general previo de la situación, nuestro trabajo de campo consistió en tres estancias en la zona, dos de veinte días y una de diez. Hemos entrevistado a las personas responsables del tema en el Vicariato de Jaén (CEAS, Caritas), en particular a Mons. Francisco Muguiro (Padre Paco), quien además ha desarrollado, a título personal, con el apoyo de su familia y amigos, un pequeño y exitoso proyecto de reforestación. Asimismo, visitamos algunas plantaciones y entrevistamos a los campesinos dueños. Entrevistamos también a las personas de la municipalidad y de la región encargadas de gestionar proyectos gubernamentales de reforestación. Por otro lado, en San Ignacio, entrevistamos a un agrónomo que desarrolla prácticas ecológicas. En Namballe, con las Hermanas de San José de Tarbes —quienes impulsan prácticas ecológicas— visitamos algunas chacras y participamos en reuniones con los campesinos.
Presentación de la zona de Jaén y de su problemática agrícola
Además de la minería legal e ilegal, así como de las diversas formas de contrabando y tráfico de drogas con el Ecuador, esta zona vive principalmente de la agricultura. Dos cultivos dominan: el arroz, que se siembra en las llanuras, y el café, que se cultiva en las alturas. La mayoría de la población es migrante, a veces, de una o dos generaciones. En la provincia de Jaén, estos provienen de la serranía de Cajamarca, de Lambayeque o Amazonas; mientras que, en la provincia de San Ignacio, provienen de Piura (Berganza y Purizaga 2011: 216). En la provincia de Jaén, la mitad de la población reside en el medio urbano, y la otra mitad en el medio rural; en la provincia de San Ignacio, 80 % de la población es rural. Los que laboran en el campo son principalmente campesinos dueños de pequeñas chacras. Estas dos zonas —especialmente San Ignacio— tienen índices de pobreza y extrema pobreza muy elevados, superiores a los de otras regiones del Perú. La tasa de analfabetismo es alta, llegando al 20 % de las mujeres en San Ignacio. Si el fenómeno de migración campesina ha sido muy importante en el pasado, hoy existe un fenómeno opuesto de migración hacia las grandes ciudades, especialmente de parte de los jóvenes en busca de mejores oportunidades. En no pocas familias de la zona quedan abuelos y niños, mientras que el padre y/o la madre se emplean en otras localidades, para tratar de solventar la educación de sus hijos.
Crisis medioambiental y agricultura no sostenible
Sumado a los estragos que produce el cambio climático global y la contaminación provocada por la minería y los residuos, los crecientes y amplios problemas ecológicos actuales son principalmente generados por una mala gestión de los recursos a nivel local, un «uso irracional de los recursos naturales» (Berganza y Purizaga 2011: 223). La zona está empezando a padecer fuertemente de un estrés hídrico, debido principalmente a la deforestación local. Este caso ejemplifica claramente que lo orgánico no es la panacea o, mejor dicho, que el método orgánico, por más valioso que sea, no basta para proteger al medioambiente y mantenerlo sano. Muchos de los cultivos, en particular los de café, se hacen sin uso de pesticidas, de esta manera los campesinos tratan de aprovechar los mejores precios de venta.
La tala ilegal de madera, favorecida por la corrupción, la impunidad y los jugosos beneficios financieros, está atacando a los bosques, inclusive a los primarios, ubicados en zonas supuestamente protegidas. Sin embargo, la principal causa de degradación se debe al empleo de técnicas de cultivo inapropiado. Los migrantes tienden a trabajar la tierra de la misma manera que en el lugar de origen de su familia: queman el terreno para limpiarlo antes de sembrar (técnica del «rozo») y cultivan en pendientes, sin (o pocos) surcos a nivel, para conservar el humus. El proceso implica una primera fase que consiste en desbrozar un terreno. Los campesinos lo llaman «tirar abajo la montaña» (no se trata exclusivamente de cerros sino de campo virgen). Para realizar la obra, se practica en general la «minga» (se mantiene el uso de la palabra quechua que proviene de la serranía). La comunidad mantiene así lazos de solidaridad y de reciprocidad. Se suele quemar la montaña así desbrozada. Se siembra frijoles y maíz durante unos meses para mejorar la tierra. Finalmente se planta el café (dos años para llegar a madurar). Al inicio, el rendimiento es excelente pero progresivamente, a partir del quinto año, disminuye y se necesita abonos.
Los arbustos de café (llamados «plantas de café»), explotados en monocultivo, no permiten fijar el humus. A medida que van empobreciendo los terrenos por este uso inadecuado —lo cual demora aproximadamente una década— los campesinos suelen invadir y desbrozar nuevas zonas selváticas. Los suelos, especialmente cuando se han usado pesticidas y abonos químicos, pierden su fertilidad. De hecho, las colinas alrededor de Jaén lucen baldías. La cuasi catástrofe se expresa en cifras reveladoras. En los años ochenta, según la Oficina del Medio Ambiente del Vicariato de Jaén, había un promedio de ochocientas mil hectáreas de bosque, mientras que actualmente se han reducido a cien mil (Berganza y Purizaga 2011: 226). Esta degradación tiene efectos crónicos que tienden a multiplicarse. El Padre Paco resume en pocas palabras la situación: «la población se ha multiplicado por tres y tenemos tres veces menos agua; quizás pronto nos falte para producir electricidad».
Tierras ancestrales / tierras invadidas
Esta situación de depredación contrasta con la relación entre las comunidades amazónicas que viven en la cercanía y su hábitat, tal como lo describe Stefano Varese (2006: primer capítulo). La población oriunda de la Amazonía se esfuerza por imitar a la naturaleza en sus chacras, es decir, cultivan variedades de plantas, tal como coexisten en la selva, escogiendo las necesarias para su alimentación y curación. Lo humano se entreteje con las demás dimensiones del universo, sin provocar ruptura en el equilibrio. Se perfila como una prolongación ordenada de la selva. En estas culturas se ha desarrollado y transmitido, de generación en generación, un conocimiento empírico («íntimo») de la naturaleza y de sus riquezas, un savoir-faire que permite nutrirse sin degradar.
La situación en la región de Jaén contrasta también con el análisis que Mons. Strotmann hace del mundo rural, refiriéndose a la serranía de Ayacucho que conoció personalmente: «El ambiente del actuar [entre campesinos de la serranía] es la naturaleza. Pero no sólo presenta su entorno (el espacio donde se mueve y vive), es al mismo tiempo su contorno, esto es, la realidad con la que interactúa de manera inevitable y permanente. Esta naturaleza es la fuente de vida, la alteridad que marca y condiciona la vida agraria. Hablamos de una simbiosis con ella; es algo cercano, algo familiar» (Strotmann 2014: 131). No pretendemos idealizar este estilo de vida que puede acarrear, especialmente en la serranía, muchas limitaciones y carencias, tomando además en cuenta la poca atención que el Estado presta a zonas a veces de difícil acceso. En todo caso, en estos lugares se ha forjado «una experiencia acumulada que va de una generación a la otra por tradición directa» (Strotmann 2014: 132). Un vínculo estrecho, de dimensión existencial, se entreteje entre los campesinos y su tierra, a la cual muchos de ellos se dirigen cariñosamente como Pacha Mama. Juegan entonces el papel de cuidador respetuoso de una chacra en la cual se enraíza su vida. Por este motivo, manejan el savoir-faire acumulado durante siglos que han heredado y esperan transmitir. Últimamente ha habido cambios, innovaciones y/o adaptaciones, pero sobrevive el respeto a la tierra y se mantiene el conocimiento tradicional que, como en toda cultura oral, se adquiere desde la niñez al observar e imitar a los padres y adultos en general. En este contexto, cabe subrayar el reciente giro de la FAO con respecto a la seguridad alimentaria.1 El organismo internacional ha reconocido la importancia crucial de los conocimientos de los pueblos indígenas para la alimentación mundial y para afrontar el impacto del cambio climático.
Los campesinos, migrantes de Jaén y San Ignacio, no han desarrollado con su tierra la simbiosis que menciona Mons. Strotmann y que describe también Varese. Siguiendo técnicas tradicionales que provienen de otros lares, los agricultores queman sus tierras y así, como efecto secundario, eliminan el bosque.
Encantamiento y agricultura
En un entorno tradicional, como los mencionados por Varese y Mons. Strotmann, las técnicas agrícolas se insertan en una cosmovisión encantada, según la calificación de los especialistas, que retoman una noción desarrollada por Max Weber.2 En el ambiente cultural latinoamericano, la variable sobrenatural está siempre presente, «permea la cultura», en palabras de Edward Cleary (2009: 46). Manuel Marzal escogió el título de su última obra Tierra Encantada (2002), afirmando así la omnipresencia de lo sobrenatural. Varios especialistas de América Latina, haciendo recientemente un diagnóstico de la región, han intitulado su artículo «Enchanted Modernity» [Modernidad Encantada] (Morello, Da Costa, Rabbia y Romero 2017). Se trata de «un mundo en donde se perciben espíritus, fuerzas mágicas y espirituales en las cosas que nos rodean» (Taylor 2002: 158). Lo sagrado no se experimenta como un fenómeno aislado, sino que se inmiscuye en todo lo vivido y se entreteje con otros elementos y dimensiones. En palabras de Aldo Ameigeiras, «la religiosidad popular vehicula una cosmovisión dinámica muy capaz de articular diferentes situaciones de la vida cotidiana porque, de cierta manera, ninguna escapa de la interpelación religiosa» (Ameigeiras 2008: 312).
Los métodos agrónomos desarrollados en otros ambientes se combinan con creencias mágico-religiosas. Cuando los campesinos necesitan lluvia, empiezan a quemar terrenos. Se piensa que el fuego llama a la lluvia. Quizá estas prácticas en otros entornos no conllevarían efectos secundarios porque se combinarían con el rozo, pero, en Jaén, pueden tener un impacto muy negativo. Según el Padre Paco, ha habido casos de terrenos recientemente reforestados (a veces a duras penas), quemados para seguir esta costumbre. Ciertamente, existen también creencias sin efectos segundarios, tales como quemar cuernos de vacuno, dibujar círculos en el piso o enterrar huevos para interrumpir la lluvia y provocar la salida del sol. Estas creencias se insertan en un conjunto de ritos y devociones que no se relacionan necesariamente con temas de agricultura. Los religiosos suelen notar como han sobrevivido las tradiciones de la región de origen. La devoción a la Cruz de Motupe supera a la del Señor de Huamantanga, patrón de Jaén. En San Ignacio, las danzas rituales navideñas provienen de la serranía. En otras palabras, las «técnicas» agrícolas no son un simple método, sino que forman parte de una cosmovisión y tienen su razón de ser en ella. Cuestionar una puede tener repercusiones sobre el conjunto.
Aspiraciones consumistas en un medio rural
Los estragos de la pobreza y la falta de formación contribuyen a fomentar la depredación ambiental. La premura implica a menudo recurrir a soluciones conocidas y a seguir invadiendo y desbrozando zonas vírgenes. La precariedad no permite la elaboración de un proyecto a largo plazo. El tiempo de la pobreza no coincide con el proceso lento de desarrollo de la naturaleza y de los árboles.
Además, cabe destacar que estas características propias de un entorno premoderno se combinan con profundos cambios sociales traídos por la mundialización y las aspiraciones fomentadas por el neoliberalismo y el crecimiento económico peruano, aunque este mantenga rasgos fuertemente desigualitarios. Los campesinos migrantes, quienes no han desarrollado una relación simbiótica con sus tierras, se comportan como pequeños empresarios y, en este aspecto, no difieren de sus pares quienes se han instalado en las urbes. Según la expresión de Charles Taylor, analizando la evolución de un pueblo de Bretaña al final del siglo XX, los campesinos jaeninos se han asimilado a la «nueva cultura consumista individual» (Taylor 2004:111; Lecaros 2018: 50-58). Más allá del nivel de pobreza, en el campo —que genera, a veces, una extrema precariedad— se está formando e imponiendo los ideales de un estilo de vida consumista. Las aspiraciones a la prosperidad y la priorización de la educación también son evidentes entre los habitantes del mundo rural (Arellano 2010). Las estadísticas recientes del INEI sobre la situación en el campo lo indican: los jóvenes están migrando hacia las ciudades. De hecho, en las entrevistas que tuvimos con jóvenes durante las diferentes fases de la investigación en la zona, encontramos que ninguno pensaba instalarse en el campo, más bien, todos consideraban la posibilidad de estudios y soñaban con entrar a alguna universidad estatal gratuita.
Ludwig Huber y Leonor Lamas (2017: 95), analizando cómo las aspiraciones de los jóvenes limeños influencian sus estilos de vida, afirman: «con el advenimiento del neoliberalismo y el desborde de las lógicas de mercado a todas las áreas de la vida, esta subjetivación se caracterizaría por el manejo empresarial del yo, de acuerdo con criterios de eficiencia, eficacia y competitividad en el mercado. El individuo, de este modo, se encuentra alentado a ser un “empresario de sí mismo” (Rose 1996), a la vez que se le exige al Estado funcionar en los mismos términos empresariales». En la zona de Jaén, las aspiraciones consumistas y empresariales también se han apoderado de los campesinos. En 2015, el primer supermercado importante abrió en la ciudad y deslumbró a los habitantes. Se convirtió en un lugar de encuentro y de paseo familiar. Estos afanes consumistas dan cuenta de ciertas características de la forma de explotación de los campesinos quienes sacan rápidamente el mayor provecho y abandonan tierras baldías, después de un uso inadecuado, para invadir otro terreno virgen y así sucesivamente. No tratan a la tierra como sus ancestros de la serranía, con respeto y cariño sino como un «commodity» (mercancía además gratuita).
De los beneficios de la secularización
En el norte de la región de Cajamarca, aunque domine la agricultura orgánica, la combinación de la inadecuación del conocimiento campesino, su cosmovisión encantada y su afán de prosperar, conforman una dinámica mortífera reforzada por la corrupción y la explotación descuidada de recursos mineros. En este ecosistema frágil se ha producido, en pocas décadas, un desastre medioambiental que un abordaje científico del tema puede contrarrestar.3 Por abordaje científico, entiendo una comprensión de la naturaleza y de su funcionamiento que no involucre la intervención de entidades sobrenaturales.
Tomando en cuenta las múltiples deficiencias de las instituciones estatales, la Iglesia católica está asumiendo un papel de liderazgo en la lucha contra la depredación ambiental. Se implican en este proceso varios individuos y algunas congregaciones, entre ellos, Mons. Alfredo Vizcarra, Padre Paco Muguiro, la Compañía de Jesús, las Hermanas de San José de Tarbes, entre otros. La especial atención que recibe el tema durante el pontificado de Francisco está contribuyendo al desarrollo de sus iniciativas. El papa Francisco ha consagrado una encíclica al tema, Laudato si, y regularmente subraya la necesidad de priorizarlo.
De manera paradójica, los religiosos están aprovechando el prestigio y la autoridad que les otorga, entre otros motivos, la cosmovisión encantada, para llevar a los campesinos a romper con esta cosmovisión y desarrollar un abordaje científico de su entorno y de sus actividades.
Prestigio de la Iglesia
En las encuestas de las últimas décadas, la Iglesia es la institución que goza de más prestigio en el Perú. Varios autores, entre ellos Edward Cleary (2009), Catalina Romero (2016) y Jeffrey Klaiber (2016), han ponderado este hecho (Lecaros 2018: 92). La aprobación de la Iglesia se mantiene con un nivel muy superior al 50 %, llegando a 70 %. En la encuesta de Ipsos Apoyo del 2016 la Iglesia tenía 53 %. Las demás instituciones tienen un nivel de aprobación muy bajo. Las instituciones asociadas a la política, tales como el congreso o los partidos políticos, llegan apenas a dos dígitos; y con los últimos escándalos muy mediatizados han llegado a un profundo descrédito. Según las encuestas, las instituciones que llegan a un nivel de aprobación alto, sin que ninguna supere el 50 %, son la Defensoría del Pueblo (Datum 2014), el empresariado y la tecnocracia (Ipsos Apoyo 2016). Este último resultado concuerda con nuestro análisis sobre las prioridades existenciales de los peruanos.
Estos indicadores deben ser interpretados en contexto. El prestigio de la Iglesia es relativo: en un país donde las instituciones, especialmente las estatales, son vapuleadas constantemente, la Iglesia, en comparación, parece bien estructurada y confiable. Cabe destacar que los escándalos eclesiales, principalmente de pedofilia, aunque algunos hayan ocurrido en el Perú, no han mermado la reputación de la Iglesia, como ha sido en el caso de Chile. Esto se debe a múltiples motivos, entre ellos el hecho de que no hayan tenido la resonancia mediática que tuvieron en Chile. Además, en un contexto peruano que padece de corrupción generalizada a nivel institucional, los problemas de la Iglesia se relativizan para la opinión pública.
Sin embargo, y por supuesto, el deterioro de la imagen de las demás instituciones no basta para explicar el prestigio de la Iglesia. Las obras de la institución son sumamente valoradas. La Iglesia se involucra con mucha más eficiencia que el Estado en múltiples campos como salud, educación, reforestación o asistencia de toda índole a los desamparados (Lecaros 2017; 2018). Más allá de estos innegables y muy valorados logros, cabe mencionar la atención personal y la disponibilidad de muchos sacerdotes y religiosas, quienes se implican en la vida de los demás para apoyarlos.
El prestigio de la Iglesia no proviene únicamente de la buena formación y la disponibilidad de sus miembros, o de la organización de proyectos de asistencia y apoyo social. Estos factores objetivos se entretejen con un respeto por la proximidad de los religiosos con lo sobrenatural y por la convicción de que estos mantienen una conducta más ética que los demás (Lecaros 2018). Los religiosos, en general, son considerados como personas diferentes y son escuchados con atención.4 La confianza llega a tal nivel que varios religiosos nos comentaron que en asociaciones donde los religiosos están involucrados, los demás miembros, espontáneamente, los encargan de las tareas delicadas y en particular de la tesorería.
¿Religiosos secularizadores?
Para intentar remediar una situación que empieza a afectar fuertemente a los habitantes de la zona, el Vicariato de Jaén está impulsando programas de reforestación. Está tratando de convencer a los campesinos de la necesidad de plantar árboles y proteger así el bosque primario existente. En este contexto, la labor consiste en explicar el impacto negativo de la deforestación. Aparte de hacerlo personalmente y de aprovechar los espacios institucionales y de las comunidades religiosas, el vicariato dispone de Radio Marañón, una de sus obras, fundada en 1976, y en cuya programación incluyen varias horas dedicadas a la educación (Lecaros 2016). Además, los catequistas que conforman un grupo muy activo, presentes en todos los pueblos, reciben —una vez al año en Jaén— un ciclo de formación que incluye una sensibilización a los desafíos medioambientales (Lecaros 2018: 110).
El Padre Paco, encargado del CEAS en el vicariato, muy implicado en la formación de los campesinos, nos comentaba personalmente la dificultad que tiene para explicar a los campesinos el ciclo de la lluvia: «me escuchan, pero algunos siguen quemando la tierra». En todo caso, su trabajo, así como el de muchos otros religiosos, no es en vano. Hemos podido observar que los campesinos de varias zonas rurales han asimilado la necesidad de reforestar, pero no queda del todo claro si lo hacen por haber entendido las explicaciones o a menudo, muy probablemente (así nos pareció), por confiar a ciegas en las recomendaciones de los religiosos.
Proyecto de reforestación del Padre Paco
El Padre Paco no se limita a explicar el ciclo del agua, lo cual puede ser de utilidad limitada para el dueño de una chacra pequeña. Trata de obtener resultados a partir de proyectos concebidos tomando en cuenta las aspiraciones de los campesinos. Desde el 2010, ha desarrollado un proyecto piloto de reforestación, gracias a la financiación de su familia y amigos españoles. Consiste en entregar a los campesinos arbustos para que los planten en sus fincas. El proyecto, que se enmarca en una política general de fomento de la reforestación, pretende también mejorar las condiciones económicas de los campesinos.
Los arbustos de café, por lo menos de las especies cultivadas en la zona, se benefician con la sombra.5 Para mantener un suelo adecuado para el cultivo, se necesita escoger con sumo cuidado las especies de árboles y plantarlas a buena distancia para permitir que los rayos de sol penetren hasta los arbustos de café. La especie elegida en el proyecto del Padre Paco es el laurel (Cordia alliodora).
Por otro lado, los árboles representan una fuente de ingresos per se. Si los campesinos logran explotar de manera continua y adecuada la madera, desarrollan otra alternativa económica que les permite superar su excesiva dependencia del curso de cotización mundial del café y su falta de defensas frente a posibles plagas. A diferencia de otras latitudes, el clima favorece un crecimiento rápido de las plantas. En diez años, el árbol llega a un tamaño suficiente para ser vendido de manera provechosa. A esto se añade otra fuente eventual de ingreso, que estaba explorando el Padre Paco en el momento de la entrevista: el aprovechamiento del mercado internacional de canje de carbono.
Finalmente, los árboles tienen el mérito de fijar el suelo y evitar la erosión en estas fincas ubicadas, casi todas, en pendientes. De esta manera, el campesino adopta otra perspectiva. En vez de explotar el café en una parcela hasta agotarla, para después buscar otro terreno selvático y repetir el mismo proceso, el agricultor logra cuidar la fertilidad del suelo para así poder explotarlo de manera continua. Además, tomando en cuenta que la cantidad de lluvias depende de la vegetación, una reforestación consecuente llevaría a una mejoría perceptible de las condiciones climáticas.
Concretamente, la dinámica del proyecto es la siguiente: se entrega el pequeño arbusto; cada año, un ingeniero pasa para controlar el buen desarrollo del proyecto; y se da un sol por cada árbol que ha sobrevivido. Las inspecciones se hacen durante cuatro años, al cabo de este tiempo el árbol ya llegó al «tamaño del campesino», en palabras del Padre Paco. El campesino no necesita más incentivos, ha asimilado el proceso y percibe las futuras ganancias. Él, entonces, asume de motu propio el cuidado de los árboles. De los ochenta mil árboles sembrados, cinco años después cincuenta mil habían sobrevivido. Cabe destacar que el costo de cada árbol es de siete soles, tres soles el retoño y cuatro soles de gratificación.
Para el Padre Paco, el secreto del éxito del proyecto reside en la visita anual del ingeniero y en la gratificación. Las personas, viviendo en precariedad, no piensan a largo plazo ni estructuran racionalmente sus fuentes de ingreso. La gratificación representa un incentivo importante para ellos. De hecho, un campesino —por premura económica— cortó y vendió los árboles de siete años, no esperó tres años más para obtener una mayor ganancia.
Si bien es cierto que la supervivencia de cincuenta mil árboles es un éxito, no implica una diferencia notable en la situación del medioambiente. El impacto del proyecto se debe medir principalmente de manera cualitativa. A parte de ser una experiencia inspiradora para programas del Estado o de la región, el pequeño proyecto representa un modelo cuyo éxito tiene poder de convencimiento.6 En una sociedad rural formada por pequeñas comunidades, los hechos concretos y los intercambios personales impactan más que las teorías. Las ganancias de los vecinos se vuelven un aliciente. El Padre Paco encontró la manera de transformar un procedimiento beneficioso para el medioambiente en una fuente de ingreso, creando así un círculo virtuoso.
Mundo encantado y secularización
El término secularización, en el ámbito eclesiástico, suele ser empleado con connotaciones peyorativas y polémicas que provienen de la tradicional desconfianza de la Iglesia católica hacia la modernidad (Bedouelle 2007: 1319). En el Documento final de Aparecida (2007) el papa Benedicto XVI lamentó, en su discurso de introducción, el ambiente de secularización creciente que afecta a América Latina. Este mismo tema lo retoma el redactor final del Documento, el cardenal Bergoglio, hoy papa Francisco, quien afirma: «nuestros pueblos viven en un ambiente de secularización» (§264). En estos contextos, la secularización se entiende como alejamiento y hasta pérdida de la fe católica y de sus devociones. «Nuestras tradiciones ya no se transmiten de una generación a otra con la misma fluidez que en el pasado» (§39), así lo diagnostica el Documento de Aparecida; sin embargo, existen otras aceptaciones del concepto que no se contradicen con la fe católica y que, hasta cierto punto promueven, nolens volens, el clero y los religiosos.
De los múltiples sentidos de la secularización
Al final del siglo XIX, varios intelectuales influyentes, tales como Auguste Comte o Emile Durkheim, anunciaban el ocaso de las religiones. En el transcurso del siglo XX la noción de «secularización» se volvió un «paradigma», según el análisis que hizo Olivier Tschannen a las principales teorías vigentes, es decir, el concepto de «secularización» fue adoptado por el conjunto de la comunidad de los científicos sociales como una evidencia compartida, aunque se mantuvieran algunas diferencias de opinión entre ellos (Tschannen 1991). Para estos especialistas, la «secularización» significa una disminución del peso de las creencias y de las prácticas religiosas, lo que precisamente es el principal objeto de preocupación para la jerarquía católica. Además, estos autores consideran que la secularización conlleva una transformación de la cosmovisión, que implica un alejamiento de la presencia divina que ya no se manifiesta de manera activa, involucrándose en el cotidiano de los seres humanos (Lecaros 2020).
Hoy nadie considera la desaparición de las religiones como un evento inminente, más bien, varios especialistas hablan de un nuevo y significativo resurgir, en particular Peter Berger, quien fue en su momento un abanderado de la secularización (Berger 1967; 1999; 2014).7 Sin embargo, el concepto de secularización sigue manteniendo su vigencia y es considerado como operativo por varios autores. En este sentido, la teoría de José Casanova es particularmente interesante por la forma en la cual el autor la ha desarrollado y aplicado a varias situaciones en el mundo. El sociólogo ha buscado un método que permita interpretar la evolución del fenómeno religioso en varias latitudes. Arguye que se deben distinguir tres sentidos del paradigma de secularización para superar las ambigüedades y el eurocentrismo de los primeros investigadores del fenómeno (Lecaros 2018: 16). De esta manera, se puede analizar realidades muy diversas y entender procesos con geometría variable (Casanova 2012: 23): «la secularización como diferenciación de esferas seculares —por esferas seculares Casanova entiende, como lo ha mencionado en otras partes, al Estado, la economía y la ciencia— respecto a las instituciones y normas religiosas, secularización como declive general de las creencias y prácticas religiosas y, finalmente, la secularización como privatización o marginación de la religión a una esfera privada».
Casanova, inspirándose en las teorías de Charles Taylor (2007), considera que contrariamente al «declive de las creencias» y a la «privatización de la religión», fenómenos circunscritos al Occidente y en particular a Europa, el proceso de diferenciación de esferas es un proceso en vía de globalización total (Lecaros 2017). «El entero globo está volviéndose cada vez más secular y más “desencantado” en el sentido en el cual el orden cósmico es cada vez más definido por la ciencia moderna y la tecnología y el orden social es cada vez más definido por la interrelación entre Estados democráticos, economías de mercado y esferas públicas mediáticas...» (Casanova 2013: 73).
Encantamiento y secularización
La perspectiva de Casanova permite superar la falsa dicotomía entre secularización y religión, en este caso el cristianismo. Se puede ser creyente, fervorosamente practicante y secularizado, al haber asumido una cosmovisión que implica una diferenciación de esferas. Un médico puede ser creyente, pero en el momento de curar, actúa basándose en sus conocimientos científicos (etsi Deus non daretur), es decir, ubicándose al margen de sus convicciones religiosas. En cambio, el mundo encantado no reconoce la diferenciación de esferas. Se espera que entidades sobrenaturales se involucren en el quehacer diario de los hombres. Además, se busca efectos de manera «mágica», es decir, asociando elementos por contagio o por analogía (dibujo de un círculo para llamar al sol) (Bonhomme 2010: 679-685). En el marco de este análisis, no cabe investigar la eventual efectividad de estos procedimientos,8 sin embargo, no cabe duda de que en una cosmovisión desarticulada como es la de los campesinos de Jaén, ritos polisémicos, fuera del entorno en los cuales han nacido y crecido, pueden ser muy nocivos.
El encantamiento mantiene relaciones complejas con el cristianismo. Como lo subraya Taylor: «Existe hoy una mentalidad no creyente que piensa que la creencia en Dios es solamente una modalidad de esta visión de un mundo encantado. [...] Pero esto es falso [...] el cristianismo al instar del judaísmo ha tenido relaciones complejas y a menudo hostiles con el mundo encantado» (Taylor 2002: 159). La secularización implica un proceso de desencantamiento, según el término de Weber. No se trata de desaparición de entidades sobrenaturales, sino de ordenar y compartimentar, delimitando un lugar específico para estas. En este sentido, podríamos considerar el concepto de desencantamiento como inadecuado.
Queda preguntar, por supuesto, si en el proceso de compartimentar no se pierde la relevancia de estas entidades, relegadas a dimensiones fuera de nuestro mundo. En cuyo caso, la secularización como proceso de compartimentar implica una forma de desencantamiento; de hecho, las entidades sobrenaturales pierden así el poder absoluto del cual gozaban previamente. Por lo tanto, este proceso acaba fomentando la indiferencia religiosa.9 Aunque se pueda encontrar una parcial superposición de sentido entre estas nociones, nos parece esencial para no caer en polémicas y mantener una perspectiva objetiva, evitar toda asimilación abusiva.10
En Jaén, como en otros lugares del mundo, el clero y los religiosos en general luchan para superar las creencias nocivas del mundo encantado y promueven una actitud más científica, «objetiva» sobre los fenómenos naturales. El proceso no es tan sencillo, ni tan evidente. No se pasa del encantamiento a una percepción estructurada en esferas autónomas por entender el ciclo del agua y aceptar la necesidad de sembrar árboles. De hecho, la relación con los religiosos mantiene una dimensión encantada. Los campesinos aceptan la necesidad de reforestar, no necesariamente porque han entendido las explicaciones. Por una parte, padecen de la falta cada vez más apremiante del agua. Por otra parte, los religiosos les incitan a hacerlo y lo presentan como remedio seguro. Sin embargo, la confianza en el consejo de los religiosos no proviene de una comprensión racional sino de su percepción como personas «poderosas y con sabiduría», percepción en la cual juega un papel importante su asociación con el mundo encantado.
Varias religiosas de la región nos comentaron cómo, al encargarse pastoralmente de ciertos pueblos, intentan sensibilizar a los campesinos para desarrollar proyectos de reforestación. Si esta asociación pastoral y consejería agrícola puede fomentar prácticas saludables, no permite empoderar a los campesinos y llevarlos a abordar su trabajo de otra manera. Hemos asistido a una sesión con los catequistas organizada por las religiosas. A pedido de estas, presenté un comentario de un pasaje bíblico. Los campesinos escucharon con gran atención y al final de la sesión me preguntaron: «¿Qué tipo de árboles debemos sembrar?» Era la marca excelsa de la confianza depositada en lo que les parecía mi «gran sabiduría». En el mundo encantado no hay esferas; la sabiduría es global porque no descansa en un estudio especializado sino en una inspiración, relación con lo divino. Si conocía la Biblia y me consideraban como una «suerte de religiosa», entonces quién mejor que yo, según ellos, para hablar de agricultura. En otras palabras, convencerse de la necesidad de reforestar si bien implica cuestionar una serie de creencias no significa un cambio de cosmovisión, la transformación de un mundo encantado a un mundo de esferas autónomas. La verdadera transformación consistiría en llevar a los campesinos a buscar consejos de un especialista, un agrónomo que haya estudiado científicamente la situación. Cabe destacar que las religiosas, aunque tengan más educación formal que los campesinos, también se formaron en este mundo encantado y, de cierta manera, ellas tampoco lo han transformado y no entienden la lógica de un análisis científico de expertos.
Más allá del alcance limitado de los proyectos eclesiales por falta de recursos económicos y humanos, cabe tomar en cuenta ciertas limitaciones de algunos de los proyectos a iniciativa de los religiosos. Por una parte, los religiosos, en general, se mueven también en este mundo encantado, lo cual implica que no tienen necesariamente clara la necesidad de buscar una pericia científica para resolver los problemas medioambientales. Aprovechando una mejor educación que la de la mayoría de los campesinos, a veces dan consejos (de buena fe) a partir de una información incompleta. Por otro lado, las obras a menudo resultan muy fragmentarias. Durante mi investigación con las hermanas de San José de Tarbes, encontré que todas las religiosas estaban genuinamente muy preocupadas por la situación medioambiental. Cada una tenía su pequeño proyecto, sin que se promueva una coordinación entre las iniciativas, lo cual no permitía un aprovechamiento de la capacidad de la congregación. Además, como la rotación de hermanas es relativamente rápida (a los dos o tres años suelen ser cambiadas de comunidades), se perdía el seguimiento.
Reflexiones finales
El mundo encantado añorado por algunos europeos nostálgicos (Taylor 2002) y la práctica de la agricultura orgánica no representan una panacea para el medioambiente y el buen vivir de la población. Conjugados con la precariedad, consecuencia de altos niveles de pobreza, así como con los afanes desordenados de prosperar y la falta de conocimiento íntimo del entorno, pueden producir graves daños. En este entorno, los religiosos, aprovechando su prestigio, intentan explicar e incentivar a la población a que asuma un cambio de prácticas. Promueven una secularización parcial. El efecto es mitigado. Resulta muy complejo extraer un tema de una cosmovisión global y abordarlo desde una perspectiva «científica» de expertos. Además, muchos religiosos comparten, hasta cierto punto, la misma cosmovisión encantada que los pobladores y no les resulta muy claro el propósito y los medios para alcanzarlo. Tomando en cuenta que el Estado no asume sus responsabilidades, los religiosos juegan un papel esencial, sin embargo, no tienen la capacidad para desarrollar proyectos de alcance mayor. Su impacto se debe considerar como un aliciente para abordar retos de manera novedosa, ya sea por el ejemplo de algunos proyectos exitosos o por la formación proporcionada.
El análisis de este caso podría permitir entender situaciones semejantes que afrontan migrantes rurales que importan pautas de un ecosistema a otro. Resulta muy difícil cuestionar sus prácticas porque se enraízan en una cosmovisión encantada, fundada en tradiciones milenarias pero inadecuadas para el nuevo entorno. Además, los estragos que el cambio climático empieza a producir ponen en peligro la simbiosis con la naturaleza que vive la mayoría de los pueblos originarios. Será necesaria una adaptación que implique, probablemente, compartir y reformular pautas tomando en cuenta no solamente la sabiduría milenaria, sino también la investigación «científica» contemporánea de expertos. Para que la colaboración sea provechosa, se debe pensar en maneras de construir puentes de diálogo entre percepción encantada y secularizada.11
El diálogo no puede iniciarse sin retomar la pregunta clave del papa Francisco en Laudato si: ¿el medioambiente se podría restaurar con la enseñanza y la adopción de buenas técnicas de explotación agrícola? Según uno de los lemas del papa, «todo está relacionado» (Laudato si, §70). Los desequilibrios en el medioambiente reflejan perturbaciones sociales que se enraízan en la «cultura del descarte» (otra de sus expresiones favoritas). El afán desordenado de prosperidad y consumo, fenómeno mundial, se ha apoderado de la zona de Jaén. Mientras no se establezca un equilibrio respetuoso entre seres humanos y entre estos y la naturaleza, el impacto de las buenas técnicas quedará limitado. En palabras del papa Francisco (Laudato si, §210):
La educación ambiental ha ido ampliando sus objetivos. Si al comienzo estaba muy centrada en la información científica y en la concientización y prevención de riesgos ambientales, ahora tiende a incluir una crítica de los «mitos» de la modernidad basados en la razón instrumental (individualismo, progreso indefinido, competencia, consumismo, mercado sin reglas) y también a recuperar los distintos niveles del equilibrio ecológico: el interno con uno mismo, el solidario con los demás, el natural con todos los seres vivos, el espiritual con Dios.
Referencias
Ameigeiras, Aldo
2008 «“Culture populaire et religion”: approches théoriques de la religiosité populaire au sein des cultures populaires latino-américaines». Social Compass, vol. 55, núm. 3, pp. 304-316.
Arellano, Rolando
2010 Ciudad de los Reyes de los Chávez, de los Quispe... Lima: Planeta.
Bedouelle, Thierry
2007 «Sécularisation». En: Jean-Yves Lacoste (ed.). Dictionnaire critique de théologie. París: PUF, pp. 1318-1321.
Berganza, Isabel y Judith Purizaga
2011 Migración y desarrollo. Diagnóstico de las migraciones en la zona norte del Perú. Regiones de Tumbes, Piura, Cajamarca y Lambayeque. Lima: Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
Berger, Peter
1967 The sacred canopy of the world. Nueva York: Anchor.
1999 «The desecularization of the world, a global view». En: Peter Berger (ed.). The desecularization of the world, resurgent religion and world politics. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company. Disponible en: <http://storage.cloversites.com/pathwaysformutualrespect/documents/Berger-Desecularization_World.pdf>. Consulta: 09. 07.2019.
2014 The many altars of modernity, toward a paradigm for religion in a pluralist age. Berlín, Boston: De Gruyter.
Bonhomme, Julien
2010 «Magie/Sorcellerie». En: Régine Azria y Danièle Hervieu-Léger (eds.). Dictionnaire des faits religieux. París: PUF, pp. 679-685.
Casanova, José
2012 Genealogías de la secularización. Barcelona: Anthropos.
2013 «Is secularization global?». En alemán. En: Gregor
Bub y Marcus Luber (eds.). Opening
new spaces: Worldwide mision and secularization. Disponible
en: <http://berkleycenter.georgetown.edu/publications
/is-secularization-global>. Consulta: 01.02.2016.
Cleary, Edward
2009 How Latin America saved the soul of the Catholic Church? Mahwah, Nueva Jersey: Paulist Press.
Documento final de Aparecida
2007 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y de El Caribe. Bogotá.
Huber, Ludwig y Leonor Lamas
2017 Deconstruyendo el rombo, consideraciones sobre la nueva clase media en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
Klaiber, Jeffrey
2016 Historia contemporánea de la Iglesia en el Perú. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
Lecaros, Véronique
2015 «Los católicos y la Iglesia en el Perú. Un enfoque desde la antropología de la religión». Cultura y Religión, Universidad Arturo Prat, Iquique, vol. 9, núm. 1. Disponible en: <http://www.revistaculturayreligion.cl/index.php/culturayreligion/issue/view/46>. Consulta: 21.01.2016.
2016 «Église et radio, un duo péruvien gagnant». Choisir: revue culturelle, Ginebra, núm. 674, febrero, pp. 15-17.
2017 «De los méritos de los colegios por convenio. Análisis de dos casos: Fe y Alegría N.° 25 y Tito Cusi Yupanqui, San Ignacio». Sílex, Lima, vol. 7, núm. 1, enero-junio, pp. 165-184.
2018 Fe cristiana y secularización en el Perú de hoy. Lima: Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
2020 «L’existence de Dieu, une évidence en Amérique Latine». Theologica Xavierana, Bogotá, vol. 70, enero-junio, pp. 1-27.
Lee, Raymond
2008 «La fin de la religion? Réenchantement et déplacement du sacré». Social Compass, vol. 55, núm. 1, pp. 66-83.
Marzal, Manuel
2002 Tierra encantada. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
2004 «Algunas preguntas pendientes sobre la religión en América Latina». En: Manuel Marzal, Catalina Romero y José Sánchez (eds.). Para entender la religión en el Perú 2003. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 15-48.
Morello, Gustavo, Catalina Romero, Hugo Rabbia y Néstor Dacosta
2017 «An Enchanted Modernity: Making sense of Latin
America’s religious landscape». Critical
Research on Religion, vol.
5, núm. 3,
pp. 308-326.
Papa Francisco
2015 Carta encíclica Laudato si: sobre el cuidado de la casa común. Roma.
Romero, Catalina
2016 «El Perú, país de diversidad religiosa». En: Catalina Romero (ed.). Diversidad religiosa en el Perú, Miradas múltiples. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 13-40.
Strotmann, Norberto
2014 «Líneas básicas para la “pastoral mega-urbano marginal”. Reflexiones de Sociología y Pastorales Fundamentales». En: Margit Eckholt y Stefan Silber (eds.). Vivir la fe en la ciudad hoy, las grandes ciudades latinoamericanas y los actuales procesos de transformación social, cultural y religiosa. Tomo 1. México: Ediciones Paulinas.
Taylor, Charles
2002 «Les anti-lumières immanentes». En: Cyrille Michon (ed.). Christianisme, Héritages et destins. París: Le Livre de Poche, pp. 155-184.
2004 Las variedades de la religión hoy. Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós.
2007 A secular age. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
2015 Encanto y desencantamiento. Madrid: Sal Terrae.
Tschannen, Olivier
1991 «The secularization paradigm: a systematization». Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 30, núm. 4, diciembre, pp. 395-415.
Varese, Stefano
2006 La sal de los cerros. Resistencia y utopía en la Amazonía peruana (4.a ed.). Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
Weber, Max
2012 Ética protestante y el espíritu del capitalismo. Madrid: Siglo veintiuno.
Sitios web
FAO: <http://www.fao.org/zhc/detail-events/es/c/1028079/>. Consulta: 24.06.2019.
IPSOS (encuestadora internacional): <https://www.ipsosglobaltrends.com>. Consulta: 08.05.2017.
Radio Marañón: <https://radiomaranon.org.pe/>. Consulta: 25.10.2019.
Fecha de recepción: 6 de junio de 2019.
Fecha de aceptación: 17 de enero de 2020.
Fecha de publicación: 1 de diciembre de 2020.
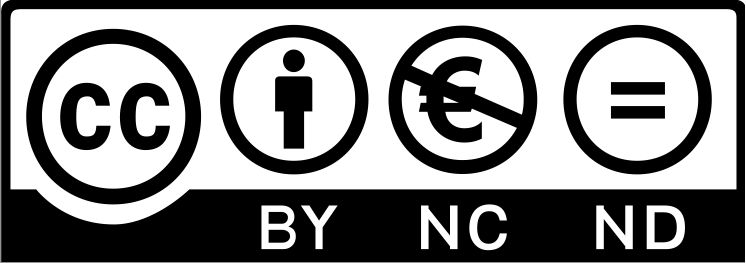
1 <http://www.fao.org/zhc/detail-events/es/c/1028079/>. Consulta: 24.06.2019. La FAO recientemente ha cambiado de actitud, pasando de la promoción de una agricultura intensiva de monocultivo, a la revalorización de una agricultura centrada en las tradiciones ancestrales.
2 Weber, como lo observa Taylor, hace referencia en sus escritos al «desencantamiento» («entzauberung», formado a partir de «zauber», magia) (Taylor 2015: 51; Weber 2012: 185).
3 Hemos tenido la oportunidad de visitar una chacra de dos o tres hectáreas, cerca de San Ignacio, explotada con respeto por la naturaleza y constatando que una adecuada gestión de las plantas puede favorecer y hasta restaurar el buen equilibrio hídrico. El dueño, un ingeniero agrónomo, se ha dedicado a cultivar este terreno, buscando también sembrar plantas oriundas de la zona en peligro de extinción.
4 Hemos desarrollado este tema en varios de nuestros escritos anteriores (Lecaros 2015; 2018). Cabe precisar que, si los religiosos gozan de un prejuicio favorable, no todos lo mantienen. Las comunidades los observan y los evalúan. Saben quiénes son susceptibles de apoyarlos y quiénes no.
5 No existe un consenso sobre la necesidad de tener los arbustos de café en la sombra. Existen algunas especies que producen en el sol, pero no se siembran en esta zona del Perú.
6 Los proyectos de reforestación manejados por el Estado u otras entidades regionales funcionan a otra escala. En el gobierno de Alan García se pretendió sembrar cien millones de árboles. En estos megaproyectos, el costo del árbol está evaluado a treinta soles y los resultados no son muy buenos. Más allá de una posible corrupción, los percances provienen principalmente de errores de programación. No se tomó en cuenta la idiosincrasia de los pequeños campesinos y las limitaciones involucradas en una explotación a escala reducida (Lecaros 2018: 139). Además, la inadecuada programación repercutió en la elección de las especies de los árboles que no correspondían a la calidad del suelo ni al propósito de los cultivos.
7 En su última obra, Berger concluye su largo recorrido de medio siglo de reflexión sobre el tema de manera contundente (Berger 1967; 1999): «la teoría de la secularización es empíricamente insostenible» (Berger 2014: 19). Solo un pequeño grupo de investigadores europeos en ciencias sociales, entre ellos Steve Bruce, mantienen esta posición para analizar fenómenos europeos y no se atreven a universalizarla (Berger 2014: XII).
8 Como lo analiza Bonhomme, el tema de la eficacidad de la magia es muy complejo porque implica elementos múltiples del entorno, plantas medicinales, conocimiento del ritmo de la naturaleza, relaciones interpersonales comunitarias, entre otras que no pueden ser siempre evaluadas con el parámetro científico occidental. Cabe recordar que algunos procedimientos, empleados en Occidente, como la medicina homeopática o las técnicas biodinámicas, funcionan también siguiendo principios de analogía y contigüidad. Son ramas del saber criticados por varios expertos y valorados por otros. En todo caso, se debe distinguir los ritos en contexto de los ritos fuera de contexto. Fuera de contexto, creencias y ritos pueden ser muy nocivos, es el caso de algunas técnicas de los campesinos de Jaén.
9 Cabe destacar que estas situaciones no existen en un estado puro y absoluto nunca, es decir, ninguna cultura es totalmente desencantada y ninguna es tampoco totalmente encantada. Marzal (2004), quien ha desarrollado el tema, lo ha especificado. Al estudiar la situación europea, Raymond Lee (2008) encuentra inclusive un proceso en curso de reencantamiento.
10 En el marco de este artículo no podemos desarrollar más el tema. Lo hemos abordado en Lecaros (2020) y proyectamos ampliar la investigación y la reflexión en el futuro.
11 Cabe destacar que desde 2016, en Chiapas, los pueblos originarios, perturbados por cambios climáticos que no entienden y no saben cómo afrontar, están organizando conferencias para pedir a los expertos en agronomía consejos.