Allpanchis, año XLVII, núm. 86. Arequipa, julio-diciembre de 2020, pp. 205-251.
ISSN impreso 0252-8835 / ISSN en línea 2708-8960
DOI: https://doi.org/10.36901/allpanchis.v47i86.1176
artículos académicos
El Oncenio de Leguía y las relaciones bilaterales
Perú-Chile: entre el «antichilenismo» popular
y la búsqueda de concordia (1919-1930)1
María Lucía Valle Vera
Universität Hamburg (Hamburgo, Alemania)
Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima, Perú)
maria.valle.vera@studium.uni-hamburg.de
Resumen
La solución del conflicto limítrofe con Chile fue el asunto prioritario en materia de Relaciones Exteriores que Augusto B. Leguía asumió en su segundo periodo de gobierno conocido como el Oncenio (1919-1930). El artículo aborda el antichilenismo popular presente entre la población de Lima en aquel contexto e identifica sus características, manifestaciones y la forma en la que habría afectado a la población chilena residente en la ciudad. Además, se analiza la dinámica y relación entre aquel y el discurso oficial del gobierno de Leguía, quien manipuló el discurso antichileno conforme a sus intereses en las negociaciones con el gobierno chileno.
Palabras clave: antichilenismo popular, Oncenio de Leguía, relaciones bilaterales Perú-Chile
The Oncenio of Leguia and the Peru-Chile bilateral relations: between the popular «antichilenism» and the search for concord (1919-1930)
Abstract
The solution of the border conflict with Chile was the priority issue in matters of Foreign Relations that Augusto B. Leguía assumed in his second period of government known as the Oncenio (1919-1930). The paper approach the popular antichilenism in the population of Lima during that context, identifying its characteristics, manifestations and the way in which it would have affected the Chilean population residing in the city. In addition, the dynamics and relationship between that and the official discourse of the Leguía’s government that manipulated the anti-Chilean discourse in accordance with its interests in negotiations with the Chilean government are analyzed.
Keywords: popular antichilenism, Oncenio of Leguía, bilateral relations Peru-Chile
Introducción
Habiendo pasado un año de conmemorarse el centenario del inicio del Oncenio del presidente Augusto B. Leguía (1919-1930) resulta indispensable realizar algunas reflexiones sobre los diversos aspectos del que fue el primero de los regímenes dictatoriales en la historia del Perú del siglo XX. En ese sentido, en el presente artículo se aborda la política exterior de Leguía, concretamente las relaciones bilaterales Perú-Chile caracterizadas por diversos momentos de tensión hasta la firma del Tratado de Lima el 3 de junio de 1929, a finales del régimen de Leguía.
La firma del Tratado de Ancón, el 20 de octubre de 1883, puso fin al conflicto bélico entre Perú y Chile desatado en 1879, pero marcó el inicio de una nueva etapa de relaciones entre ambos países caracterizada principalmente por tensión a nivel diplomático y conflictos. Aquello se debió a que quedaba pendiente definir el destino final de las provincias peruanas de Tacna y Arica que, según el tratado, debían permanecer bajo la administración del gobierno chileno por un periodo de diez años, cuando, mediante un plebiscito, se consultaría a la población de aquellas regiones a qué país deseaban pertenecer; sin embargo, el tiempo de realización de este se fue dilatando debido a que no se llegaba a un acuerdo sobre las condiciones en las que debía realizarse. Precisamente, una de las promesas que le permitió a Leguía ganar el apoyo popular en las elecciones de 1919 fue la de dar solución a este tema pendiente.
Como señala Iván Millones (2009), desde el final de la Guerra del Pacífico, los recuerdos de aquel conflicto y la prolongación de las negociaciones diplomáticas generaron en la población peruana de Lima sentimientos de hostilidad hacia Chile que Leguía supo manipular conforme a sus objetivos políticos. Con ello, durante el Oncenio se produjeron diversas manifestaciones públicas de aversión contra Chile hasta la firma del Tratado de Lima cuando se puso fin al problema limítrofe y se realizaron eventos en tono conciliatorio (Millones 2009: 151). Ante lo expuesto, el objetivo del presente artículo es definir teóricamente el sentimiento popular de hostilidad hacia Chile en Lima, sus alcances y sus límites en el periodo del Oncenio. Para ello, no solo se considerarán las manifestaciones públicas y oficiales en las que se manifestó la aversión a Chile, sino las manifestaciones populares y situaciones propias de la convivencia entre las poblaciones peruana y chilena en Lima que hicieron posible la creación de un ámbito de concordia después de la firma del Tratado de Lima.
El artículo se divide en cuatro acápites. En el primero se presenta el concepto «antichilenismo popular», con el que se busca explicar teóricamente el sentimiento de hostilidad de la población peruana en Lima durante el contexto estudiado. En el segundo se aborda la situación de la población chilena en Lima previa al Oncenio y cómo se vio afectada por el antichilenismo popular limeño, haciendo énfasis en el alcance y límite de este último. En el tercero se analizarán las manifestaciones populares del antichilenismo presentes en manifestaciones públicas, música criolla y caricaturas publicadas en revistas. En el cuarto se analizarán las situaciones de convivencia de las poblaciones peruana y chilena, además de algunos de los momentos impulsados por Leguía para fomentar la concordia con Chile entre la población peruana. En ese sentido, en el caso de Lima, destacan: los matrimonios peruano-chilenos, el desarrollo de la prostitución chilena en Lima, diversos eventos deportivos y algunos eventos oficiales desde la celebración del día de Chile y gestos de amistad entre las escuelas navales de ambos países hasta la visita de miss Chile a Lima una vez realizado el Concurso Latinoamericano de Belleza en Miami en 1930.
El antichilenismo popular en Lima: definición, alcance y límites
Para poder entender el antichilenismo en Lima en el contexto estudiado resulta indispensable explicar su relación con la construcción del nacionalismo peruano después de la Guerra del Pacífico. Así también se analizará el carácter regional, cultural y popular del mismo, lo que permitirá reconocer sus alcances y límites.
Como señala Antonio Zapata (2011), la derrota de Perú en la Guerra del Pacífico y la pugna por la recuperación de Tacna y Arica impulsaron una «refundación espiritual» del país hacia una oposición a Chile (Zapata 2011: 13).2 Es decir, la idea de nación peruana se configuró sobre la base del conflicto con Chile y en oposición a este último. Pero para analizar el caso concreto de Lima, se podrían citar algunos aspectos de la perspectiva de Eric Hobsbawm (2000) en la que se identifica al Estado-nación como un «artefacto cultural moderno» desde el siglo XVIII. En ese sentido, la nación debe ser analizada enraizada social, histórica y socialmente y ser explicada en esos términos. Además, la construcción del Estado-nación «tiene sus propias etapas producto de una serie de procesos y puede ser ubicado en términos regionales o locales» (Hobsbawm 2000: 17, citado por Casalino 2008: 54). Con ello, el nacionalismo se trataría de un elemento complejo, que en la medida en que hubo periodos y regiones en los que el nacionalismo tuvo caracteres diversos (económico, territorial, racial, étnico, etc.). Además, tiene un rol previo a las naciones y se refiere al Estado-nación como una clase de estado territorial moderno (Hobsbawm 2000, citado por Casalino 2008: 54).
Teniendo en cuenta las perspectivas mencionadas, se podría sostener entonces que Lima, en su condición de capital, vendría a ser el bastión de esta «refundación espiritual» del país sobre la base del conflicto con Chile y el centro difusor del «discurso nacional» oficial propugnado desde el Estado después de la Guerra del Pacífico. Sin embargo, la idea de nación y el nacionalismo inherente al antichilenismo también se consolidaron a partir de la experiencia particular y los recuerdos presentes en la memoria colectiva de la guerra entre la población limeña. Es decir, el caso de Lima tendría ciertos rasgos que lo distinguirían del nacionalismo desarrollado en regiones donde la ocupación chilena fue mucho más prolongada o se produjeron situaciones particularmente violentas como es el caso de las provincias del sur. Por ejemplo, en esa línea, un reciente estudio de Giovanna Pollarolo (2019) sobre la experiencia particular de la provincia de Tacna, propone la construcción de la «memoria del cautiverio» que pertenece solo a su historia. A diferencia de lo que habría ocurrido en el resto del Perú, en que el trauma de la derrota en la guerra produjo una «identidad marcada por la fetichización de la herida» enfatizando el dolor y los deseos de revancha, la «memoria del cautiverio» habría hecho posible «la construcción de un gran relato patriótico […] mediante la creación y conservación de una memoria fundada en la irreductible lealtad a la patria como signo de identidad de todos los sectores sociales, lo que configura así una comunidad articulada por el pensamiento nacionalista» (Pollarolo 2019: 261).
Se tiene entonces que, por lo comentado anteriormente, el nacionalismo enmarcado regionalmente en Lima puede tratarse de manera particular. Sin embargo, esta particularidad también se puede analizar en términos culturales. En ese sentido, Anthony D. Smith (2004) sostiene que el nacionalismo puede ser considerado como una forma o tipo de cultura. Desde el final de la Guerra del Pacífico y hacia el final del Oncenio, el antichilenismo tuvo diversas manifestaciones que pusieron en evidencia una cultura de confrontación propia del nacionalismo y promovida desde la idea de la nación de la época. Pero ¿qué implica este rasgo del nacionalismo?
Smith (2004) propone que «el ideal nacionalista de unidad no tiende a la homogeneización sino más bien a la unión cultural y social, es decir que no todos los miembros de dicha comunidad deben ser iguales, sino que deben compartir el mismo sentimiento e intensidad respecto a los vínculos de solidaridad» (Smith 2004: 43, citado por Casalino 2008: 58). Efectivamente, en el periodo estudiado, a nivel de discurso, la pertenencia a la nación significaba compartir sentimientos de oposición a Chile. Pero ello no implicaba que las divisiones sociales dejaran de existir y que cada grupo tuviera sus propias manifestaciones culturales. De hecho, comúnmente, se concibe la existencia y la dicotomía entre una «cultura hegemónica», dirigida por la élite, y una «cultura popular». Sin embargo, resulta conveniente profundizar en este aspecto tomando como referencia la perspectiva de Bajtín, quien entiende la «cultura popular» como una dicotomía, pero también una circularidad,3 una influencia recíproca entre aquella y la cultura hegemónica (Bajtín citado por Ginzburg 1986: 15).
Millones (2009) ya había comentado la importancia de las «prácticas de la memoria», como los rituales públicos celebrados en Lima sobre la guerra para fomentar la antipatía a Chile. Y enfatiza el protagonismo de los sectores medio y alto en la realización, promoción y participación de estos, dirigiendo así la construcción de la opinión pública. En ese sentido, esta última sería el reflejo del parecer de un grupo particular, a pesar de la pretensión de representar el «sentir nacional» (Millones 2009: 150). Efectivamente, los sectores alto y medio tuvieron un rol importante en la promoción del antichilenismo y los valores nacionales que implicaba. Sin embargo, desde la perspectiva del nacionalismo cultural esta propuesta parece incompleta. Como señala Jeffrey Klaiber (1978), los acontecimientos de la guerra y la ocupación habían dejado una huella profunda en la conciencia popular (Klaiber 1978: 33). Como partícipes y testigos del conflicto, sus vivencias también pudieron contribuir en la construcción de la percepción negativa de Chile y el antichilenismo después de la guerra. En ese sentido, en concordancia con lo establecido por Antonio Gramsci (1972) y por Fred Rohner (2015), en el presente artículo se propone que el discurso antichileno promovido desde la élite y el Estado en los ámbitos político, educativo, intelectual y monumental fue adoptado por los grupos populares, al identificarse con aquel, y configurándolo culturalmente a partir de su propia experiencia.4 Así, «a través de esta dinámica, ambos grupos cooperan y participan en la construcción del nacionalismo cultural» (Valle Vera 2017: 81) en el contexto estudiado.
En síntesis, «el antichilenismo popular limeño, forjado a partir de los recuerdos de la Guerra del Pacífico y el asunto pendiente de las provincias de Tacna y Arica, fue la base de un nacionalismo de carácter cultural que suponía una oposición a Chile y que tuvo diversas manifestaciones en la cultura popular limeña entre 1884 y 1929» (Valle Vera 2017: 81-82). Con ello, en el presente artículo, se sostiene que el antichilenismo popular fue respaldado y manipulado por Leguía de acuerdo con sus intereses durante el Oncenio. En ese sentido, previo a la firma del Tratado de Lima, el discurso antichileno en Lima fue promovido a través de los pronunciamientos en la celebración de efemérides y eventos oficiales. Además, aquel discurso fue acogido por los sectores populares que lo impregnaron con su propia experiencia a través de diversas expresiones durante aquel contexto: música criolla, manifestaciones públicas, celebración de efemérides y caricaturas. Después de la firma del tratado, Leguía mitigó el antichilenismo a través de discursos y eventos oficiales.
La población chilena y el antichilenismo popular limeño
Antes de proceder a analizar con profundidad la gestión de Leguía en lo que respecta a las relaciones bilaterales Perú-Chile previa a la firma del Tratado de Lima, resulta indispensable comentar brevemente la situación de la población chilena en la capital desde el final de la Guerra del Pacífico hasta el Oncenio e identificar el posible impacto que el antichilenismo tuvo en ella.
La presencia de población chilena en Lima fue constante antes y después de la Guerra del Pacífico. Este hecho se comprueba a través de los censos a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX:
Cuadro 1: Población chilena en Lima en 1876, 1908 y 19205
|
Año |
Ciudadanos chilenos |
Población total en Lima |
|
1876 |
1,323 |
100,156 |
|
1908 |
627 |
140,884 |
|
1920 |
329 |
223,807 |
Fuente: Censo general de la República del Perú formado en 1876, censo de la provincia de Lima de 1908 y censo de la provincia de Lima de 1920.
Como se pude apreciar en el cuadro 1, en el periodo que transcurre entre 1876 y 1920, la población chilena se redujo considerablemente en contraste con el crecimiento constante de la población de Lima. Antes de la guerra, según el censo de 1876, la población chilena en la ciudad representaba un 1.32 %. Después de la guerra y durante el periodo de Reconstrucción Nacional (1883-1919), la población chilena se había reducido hasta representar solo el 0.44 % de la población residente en Lima en 1908. Finalmente, en 1920, una vez iniciado el Oncenio de Leguía, la población chilena apenas representaba un 0.14 % (Valle Vera 2017: 27)6.
También resulta interesante anotar la diferencia entre la proporción de sexos en la población chilena residente en Lima de acuerdo con lo registrado por los censos citados. A continuación, se presentan las cifras:
Cuadro 2: Diferencia entre sexos en población
chilena de Lima en 1976, 1908 y 19207
| |
1876 |
1908 |
1920 |
|
Mujeres |
603 |
367 |
36 |
|
Hombres |
720 |
260 |
293 |
|
Total |
1,323 |
627 |
329 |
Fuente: Censo general de la República del Perú formado en 1876, censo de la provincia de Lima de 1908 y censo de la provincia de Lima de 1920.
Resulta interesante observar cómo la reducción de población chilena en Lima, ya comentada a través del cuadro 1, se desarrolló de manera distinta en hombres y mujeres. Por un lado, en el caso de los hombres, aquellos eran más numerosos antes de la Guerra del Pacífico y la población se redujo considerablemente después del conflicto. Sin embargo, para 1920, en lugar de registrarse un descenso en la proporción, se experimentó un aumento. Por otro lado, en el caso de las mujeres, la tendencia de descenso es constante en las cifras del material consultado.
A través de las fuentes empleadas para el presente artículo, no es posible establecer una explicación definitiva de por qué se produjo esta reducción de población chilena en la ciudad. No obstante, es posible inferir algunas causas y formular cuestiones. Una causa posible son los acontecimientos de la guerra; concretamente, la expulsión de ciudadanos chilenos al ser declarada la guerra y el final de la ocupación de Lima. Es probable que la expulsión de la población chilena de Perú, decretada por el presidente Mariano Ignacio Prado el 15 de abril de 1879, generara un impacto permanente en la presencia de la comunidad chilena en Lima después de la guerra (Valle Vera 2017: 28). Según el decreto de expulsión, solo podían permanecer los ciudadanos chilenos que cumplían los requisitos de los incisos 2° y 3° del artículo 34 de la Constitución de 18608 y aquellos que habían residido en el Perú más de diez años, estando casados con peruanas y que fueran propietarios de bienes raíces.9 Posteriormente, con la ocupación militar de Lima, se produjo nuevamente el ingreso de población chilena. Pero es posible que, una vez finalizada la ocupación, algunos chilenos optaran por retornar a su país con el ejército.
Otra posible causa, que irremediablemente se debe considerar, es el desarrollo del discurso antichileno promovido después de la guerra. Sin duda, diversos comentarios y gestos acordes con el discurso antichileno de la época debieron generar incomodidad entre los ciudadanos chilenos residentes en Lima. Y aquello era conocido por las autoridades chilenas. Como ejemplo puede citarse la comunicación del encargado de la jefatura de la Legación chilena en Lima, José Miguel Echenique, publicada en el diario El Comercio el 24 de marzo de 1910. El 20 de enero de 1910, el cónsul general de Chile había pasado a Echenique una nota confidencial de Enrique Paul Vergara en la que se informaba acerca del resentimiento contra Chile que existía entre los limeños de los diversos estratos sociales y que era manifestado contra sus conciudadanos chilenos en ciertas ocasiones:
Es un hecho innegable, en cuya comprobación ha estado al alcance de todos los agentes de Chile acreditados en el Perú, que en las diversas esferas sociales existe un profundo resentimiento contra nuestros compatriotas, resentimiento que solo aguarda ocasiones propicias para manifestarse.
Si bien es cierto que las clases más escogidas disimulan por lo regular sus impulsos bajo formas muy afables y corteses, no lo es menos que el resto de la nacionalidad no omite medios de molestar a los chilenos sean hombres, mujeres o niños.10
De acuerdo con la nota citada, la población chilena residente en Lima percibía el antichilenismo en todos los estratos sociales y en diferentes grados de intensidad. Por un lado, existieron manifestaciones sutiles de hostilidad por parte de los miembros de la élite. Esta actitud mesurada podría explicarse a partir de los lazos de parentesco y negocios en común que unieron a algunas familias peruanas y chilenas de estatus social alto. Por otro lado, existieron manifestaciones más evidentes y violentas de antipatía hacia los chilenos por parte de la población de estatus social bajo. Según el cónsul, la agresividad llegó a tal punto que se llevó a cabo la repatriación de familias completas.11 De hecho, «ante lo preocupante de la situación, y con el objetivo de hacer que la población chilena se sintiera respaldada y protegida por el Gobierno, se recomendó, como se hizo en los primeros años posteriores a la Guerra del Pacífico, que un buque de guerra anclara en el Callao o que recorriese la costa peruana con alguna frecuencia» (Valle Vera 2017: 94).12
En Tacna y Arica, la prensa chilena también difundió este tipo de información sobre la situación de los ciudadanos chilenos en la capital y en otras provincias del Perú. No obstante, como señala Alfonso Díaz Aguad (2014), aquellas noticias no eran frecuentes en la prensa local, pero figuraban cada cierto tiempo como una contestación a las noticias de ataques contra peruanos que publicaba la prensa peruana (Díaz Aguad 2014: 78). En el periódico chileno El Ferrocarril se difunden las siguientes informaciones en 1919, año en el que comienza el Oncenio de Leguía:
La Unión Marítima peruana acordó no aceptar ningún obrero chileno, y en Mollendo los chilenos emigran a Arica. Dos jóvenes reservistas nacidos en Valparaíso y que marchaban a incorporarse al ejército inglés se encontraban en el club de esta nacionalidad en el Callao y porque no quisieron gritar «Muera Chile» fueron expulsados del local. Me cuentan que en Payta, cuando arriaron y pisotearon la bandera del consulado chileno se dieron el placer de no dejar ningún pedazo de trapo, mayor que una moneda. En Lima y en Callao, todos los chilenos han sido despedidos de sus ocupaciones y da lástima ver a las puertas del consulado cómo se agrupan las mujeres de esos infelices pidiendo siquiera que los repatrie.13
Se puede considerar que es posible que algunas de las informaciones pudieran ser exageradas. Sin embargo, los casos comentados revelan que la situación de la población chilena en Lima durante el periodo estudiado y previo a la firma del Tratado de 1929 fue incómoda (Valle Vera 2017: 91). Pero, ante lo señalado, cabe preguntarse ¿es posible hablar de xenofobia contra los chilenos en Lima? Siguiendo lo propuesto por Juan José Heredia (2012), la xenofobia se entiende como odio hacia lo extranjero. Se cuestiona del extranjero su nacionalidad, su lengua y su cultura. En ese sentido, el extranjero solo podrá ser aceptado por el xenófobo si aquel se convierte a sus valores (Heredia 2012: 113). Teniendo en cuenta esta definición, se podría sostener que el antichilenismo no derivó necesariamente en xenofobia contra la población chilena en Lima. Esto se debe a que no existieron prácticas sociales o políticas impulsadas por el Gobierno peruano dirigidas a amedrentar a la población chilena con algún objetivo concreto. Lo que habría existido en Lima es un conjunto de manifestaciones de antichilenismo aisladas y esporádicas inspiradas en el nacionalismo de la época. Estas manifestaciones se incrementarían en momentos particularmente tensos de las relaciones diplomáticas entre Perú y Chile, y pendiente aún el asunto respecto a las provincias de Tacna y Arica. Para aclarar esta situación resulta conveniente comparar lo sucedido a los chilenos en Lima con el caso de los peruanos en las provincias del sur. En su caso sí sería posible hacer alusión a prácticas xenófobas cuando se ejercieron con violencia las campañas de «chilenización» y «las Ligas Patrióticas».
La política de chilenización consistió en un proceso por el cual el Gobierno de Chile intentó, a través de diversos medios, producir un cambio en la ideología e identidad nacional en la población residente en aquellos territorios con el fin de generar condiciones favorables a Chile en la realización del plebiscito estipulado por el Tratado de Ancón. En un principio, hasta final del siglo XIX, la campaña de chilenización adoptó medidas pacíficas como: proyectos de irrigación a gran escala, mejorías urbanas en las ciudades de Tacna y Arica, el establecimiento de un sistema de franquicias tributarias para facilitar el comercio, la migración de familias e individuos desde la zona central de Chile, la implementación de campañas de alfabetización y salubridad en áreas rurales (Choque 2014: 149-150), la fundación de nuevos periódicos, establecimiento de una eficaz administración al servicio de los pobladores, el funcionamiento de un alto tribunal de justicia, afincamiento de un ejército, entre otros (Palacios Rodríguez 1974: 55).
Sin embargo, este proceso fue intensificándose a medida que se acercaba el plazo fijado para la realización del plebiscito en el que se decidiría el destino de las provincias (Moncada Rojas, Gajardo Carvajal y Sánchez Espinoza 2014: 63; Choque 2014: 149-150). Esta intensificación del proceso implicó cambios en las estrategias aplicadas por el Estado, que incluyó la aplicación de medidas violentas. Entre estas nuevas medidas se pueden mencionar el cierre de templos (1909), la expulsión de sacerdotes peruanos (1910), la clausura de escuelas y expulsión de maestros, tenidos como «los verdaderos depositarios del espíritu nacional» (Moncada Rojas, Gajardo Carvajal y Sánchez Espinoza 2014: 65; Basadre 1959: 64). A ello se sumó la eliminación de periódicos nacionales y la fundación de periódicos de propaganda a favor de Chile, el cierre de clubes sociales y sociedades de beneficencia peruanos, la expulsión sistemática de la población oriunda14 y la represión violenta de la población peruana y extranjera simpatizante del Perú (Choque 2014: 149-150; Troncoso 2000; Palacios Rodríguez 1974: 63-126). En lo que respecta a Tarapacá, la chilenización fue legítima hasta 1910 (González Miranda 2004: 30).
En lo que respecta a las Ligas Patrióticas conocidas como «Sociedades de nativos» o «mazorqueros», en las provincias cautivas, especialmente de Tarapacá y Antofagasta (Gonzáles Miranda, Maldonado Prieto y McGee 1993), y sostenidas por el Partido Conservador chileno, tuvieron como objetivo agredir a los habitantes peruanos y bolivianos de aquellas regiones, independientemente de su posición social (Gonzáles Miranda, Maldonado Prieto y McGee 1993; cf. Ulloa 1941, 309 citado por Choque 2014: 159). Sus acciones xenofóbicas oscilaban entre el mercenarismo y el terrorismo (Gonzáles Miranda 2004: 13; Gonzáles Miranda, Maldonado Prieto y McGee 1993). Aunque el Gobierno chileno disolvió oficialmente las Ligas en 1911-1912, las mantuvo a raya por algunos años teniendo fuertes rebrotes en 1918 y 1925 (Gonzáles Miranda, Maldonado Prieto y McGee 1993).
Como se puede observar, en el caso expuesto existió un proyecto concreto dirigido a erradicar lo peruano en las provincias de Tacna, Arica y Tarapacá con un fin político. Pero en el caso de Lima, por parte del gobierno peruano no existió tal posibilidad. Esto se refleja no solamente en la ausencia de deportaciones, censuras y clausuras de locales chilenos, sino en la ausencia de concentración o aislamiento de la población chilena. Como ejemplo y precedente en Lima, se podría considerar el caso de la población china, que se concentró en los alrededores de la calle Capón a mediados del siglo XIX dando origen al «barrio chino».15
De acuerdo con el censo de 1908,16 la población chilena en Lima estuvo distribuida en los diez distritos que conformaban la ciudad, lo que revela la forma en la que se encontraba «integrada» con el resto de la población mayoritariamente peruana (Valle Vera 2017: 29-30). A continuación, se presenta un cuadro con la información proporcionada por el censo:
Cuadro 3: Distribución de la población chilena
en los distritos de Lima (1908)17
|
Distrito |
Total
de |
Total
de |
Porcentaje
|
|
Distrito 1.o |
16,456 |
136 |
0.8 |
|
Distrito 2.o |
7,362 |
43 |
0.5 |
|
Distrito 3.o |
9,647 |
59 |
0.6 |
|
Distrito 4.o |
17,748 |
77 |
0.4 |
|
Distrito 5.o |
14,988 |
42 |
0.2 |
|
Distrito 6.o |
12,638 |
34 |
0.2 |
|
Distrito 7.o |
14,403 |
98 |
0.6 |
|
Distrito 8.o |
21,110 |
93 |
0.4 |
|
Distrito 9.o |
14,321 |
61 |
0.4 |
|
Distrito 10.o |
12,211 |
34 |
0.2 |
Fuente: Censo de la provincia de Lima de 1908, tomo I, p. 61.
De acuerdo con las cifras, los distritos en los que residieron mayor cantidad de chilenos y en los que convivieron diariamente con la población peruana fueron el 1.o, 7.o y 8.o. Como se puede observar, espacialmente, la población chilena se encontraba integrada en la ciudad. Además, a diferencia de lo que ocurrió con la población china, que era fácilmente identificable debido a sus rasgos físicos y que sufrió discriminación y prejuicios raciales, la población chilena podía fácilmente pasar desapercibida. La única manera de identificar a la población chilena era a través de la convivencia diaria y las redes de compadrazgo entre chilenos o peruanos y chilenos (Valle Vera 2017: 83). Precisamente, la falta de concentración de la población y la ausencia de características físicas, hicieron difícil que se pudieran dirigir ataques físicos contra ellos.18
Como se ha podido mostrar, a través de las fuentes y casos citados, no se puede afirmar que existiera xenofobia en Lima contra la población chilena y prácticas concretas que facilitaran ataques contra ella. Los diversos regímenes posteriores a la Guerra del Pacífico no tenían necesidad de dirigir el antichilenismo hacia prácticas represivas específicas contra la población chilena residente en Lima (Valle Vera 2017:90). Además, aquello no resultaba conveniente para la imagen del Perú frente a la opinión internacional en medio de las negociaciones diplomáticas con Chile (Valle Vera 2017: 90).
Sin embargo, no se puede negar la existencia de sentimientos negativos hacia Chile y que aquellos estaban presentes entre los ciudadanos de Lima. Barros comenta que entre finales del siglo XIX e inicio del siglo XX: «el odio a Chile era vértebra de acero que recorría el Perú, yendo desde el más empingorotado aristócrata hasta el último cholo» (Barros 1970: 548, citado por Valle Vera 2017: 89). En ese sentido, ¿en qué grado habría participado la población peruana residente en Lima en este discurso antichileno? ¿Decisivamente habría afectado sus relaciones con chilenos residentes en la ciudad? En estas cuestiones resulta pertinente recurrir a estudios como los de Daniel Jonah Goldhagen (2005) y Christopher R. Browning (2002) que analizan la participación activa de los «alemanes comunes» entre los diferentes estratos sociales en el asesinato de judíos (Browning 2002: 348; Valle Vera 2017: 84) en el contexto del Holocausto. Browning complejiza más lo propuesto por Goldhagen, pues sostiene que el antisemitismo no fue un fenómeno generalizado y uniforme, ya que en realidad había muchas corrientes de antisemitismo (Browning 2002: 355). Según Browning, en la Alemania del siglo XIX, el antisemitismo era una corriente ideológica firme, pero sobre todo entre los alemanes conservadores y los partidos antisemitas monotemáticos, quienes representaban una minoría (Browning 2002: 354, 394). Hacia 1933, el antisemitismo se había convertido en parte del «sentido común» de la derecha alemana, pero como explica Browning, ello no significó que toda la sociedad alemana compartiera la opinión de Hitler sobre los judíos (Browning 2002: 394). Durante el periodo de gobierno de Hitler, el antisemitismo fue fomentado desde el Estado. Con ello, el odio a los judíos y la persecución sistemática contra ellos, se volvieron la base de la política estatal (Goldhagen 2005: 126). En lo que respecta a la participación de los «alemanes comunes», Browning sostiene que «una combinación de factores situacionales y de coincidencia ideológica que concurrían en la condición del enemigo y la deshumanización de las víctimas fue suficiente para convertir a “hombres corrientes” en asesinos voluntarios» (Browning 2002: 386).
Al igual que en el caso anterior, la intensidad del discurso antichileno y sus manifestaciones estuvieron condicionadas por el contexto. La oposición a Chile se intensificó sobre todo a partir de 1910, cuando las relaciones diplomáticas fueron interrumpidas y aumentó la violencia de las campañas de chilenización. Para esta época, Barros señala lo siguiente:
Cualquiera que en Lima hablara de entenderse con Chile era motejado, de inmediato, de traidor. Los estudiantes de San Marcos habían declarado como «indignos de llevar el nombre de peruanos» a todos los firmantes del documento de Ancón y a numerosos oficiales y diplomáticos que habían recibido condecoraciones de Chile.19
Se puede inferir que el «antichilenismo» estaba interiorizado en la sociedad debido a su relación estrecha con el nacionalismo de la época. Sin embargo, siguiendo lo planteado por Browning (2002), no es posible sostener que el antichilenismo fuera compartido por todos los peruanos residentes en Lima. De hecho, muchos debieron vivir con sentimientos encontrados; es decir, con conflictos entre sus afectos y los recuerdos de la Guerra del Pacífico, así como por la oposición a Chile que les exigía el nacionalismo de la época. Un ejemplo de aquellos sentimientos se encuentra en los fragmentos de un poema de la escritora, periodista y poeta peruana Lastenia Larriva, quien lo dedica a una señora chilena:
[…]
Destrozado el Perú!
¿Por qué te conocí? ¿Por qué la suerte
A ser tu amiga me forzó inhumana,
Y tu diestra estreché, si soy peruana
Y chilena eres tú?
[…]
No extrañes pues, que esquivo el pobre numen.
Aunque tu amiga soy y compañera,
No alcance a complacerte cual quisiera
Mi doliente laúd,
Que sabrás comprender mi cruel congoja
Tú que guardas también en pecho altivo,
De patriótico amor el fuego vivo
Cual preciada virtud.
Lastenia Larriva de Llona.20
Con lo expuesto en el presente acápite, se tiene entonces que el ciudadano chileno fue el «enemigo en la sombra» (Valle Vera 2017: 87). Se percibía su presencia y su vinculación con Chile lo convertía en enemigo de la nación, pero no fue objeto de represión física directa. Por ello, salvo la consecuente incomodidad ante las diversas manifestaciones del discurso antichileno, intensificadas durante los momentos de particular tensión diplomática entre Chile y Perú, la población chilena no se habría sentido realmente amenazada. Sin embargo, el sentimiento antichileno no habría sido compartido en la misma intensidad por toda la población. Es necesario considerar que también existieron las amistades y los vínculos entre la población peruana y chilena, las que pudieron funcionar como un «freno» del antichilenismo fomentado incluso por el Gobierno.
Leguía, las relaciones bilaterales Perú-Chile y el antichilenismo popular
Augusto B. Leguía, originario de Lambayeque, destacó por su habilidad en los negocios, la cual supo integrar con alianzas familiares. Incluso fue considerado por muchos extranjeros como un verdadero «capitalista peruano» (Pease García y Romero 2013: 61). Había tenido contacto con la sociedad chilena al ser educado en una escuela comercial británica en Valparaíso, Chile. Además, ejerció como agente y gerente de la Compañía de Seguros de Vida de Nueva York (Klarén 2000: 241). Precisamente, su temprana conexión con intereses estadounidense y británico influyeron en su concepción del camino que el Perú debía recorrer hacia el desarrollo, el cual consistía en «atraer capital, tecnología, mercados y conocimientos comerciales de los países avanzados de Occidente» (Klarén 2000: 241).21
En 1919, desvinculado del Partido Civil, Leguía ganó las elecciones debido al apoyo recibido en provincias por parte de los jóvenes y la clase media (Hamann 2015: 94). Una vez en el poder, se encargó de consolidar su régimen con la persecución de los miembros del Partido Civil y con una serie de reformas constitucionales que le permitieron prolongar su régimen por once años. Su gobierno, definido con el lema «Patria Nueva», planteó objetivos específicos para lograr la renovación del país de acuerdo con su concepción de desarrollo: la transformación del sistema y cuerpo político, el reforzamiento de la economía exportadora de materias primas, sumado al incentivo del ingreso de capitales extranjeros y la búsqueda del equilibrio económico interno (Hamann 2015: 95, citada por Valle Vera 2017: 67). En este proceso, la clase media obtuvo protagonismo y aquello fue posible gracias a la «expansión de la burocracia pública» (Klarén 2000: 241).22
Su gobierno también se enfocó en solucionar los problemas limítrofes pendientes con varios países de la región: Ecuador, Colombia y Chile. Sin embargo, la cuestión de Tacna y Arica con Chile fue el asunto más importante en materia de Relaciones Exteriores para el Gobierno (Quiroz 2013: 302). Leguía debió tener muy presente en su memoria la guerra con Chile y sus consecuencias, pues no solo fue testigo de ella, sino que participó activamente en la misma defendiendo Lima en la batalla de Miraflores (15 de enero de 1881) (Tauro del Pino 2001, IX: 1438).23 Además, durante su primer gobierno (1908-1912), tuvo que lidiar con momentos de particular tensión a nivel diplomático con Chile.24 Precisamente, en la campaña de 1919, había ofrecido solucionar el problema de las «provincias cautivas» (Contreras y Cueto 2013: 243) —incluso habría manifestado su intención de recuperar Tarapacá (St. John 1999: 152)— consiguiendo así la simpatía popular. Esta intención se vio reflejada en acciones concretas del gobierno de Leguía. Por un lado, como señala Alfonso Quiroz (2013), el gobierno aplicó una política de rearme que implicó enormes gastos fiscales (Quiroz 2013: 302). Esta iniciativa de comprar el armamento más avanzado de la época —submarinos y aeroplanos— le hizo ganar el apoyo entre miembros de las Fuerzas Armadas y simpatizantes nacionalistas (Quiroz 2013: 302). «Sin embargo, los contratos de estas compras estuvieron expuestos a la reinante corrupción» (Quiroz 2013: 302). Por otro lado, el gobierno persistió en las negociaciones diplomáticas en condiciones distintas a las de su primer gobierno, pues «la política internacional desarrollada después de la Primera Guerra Mundial le dio la oportunidad de presentar el problema limítrofe con Chile en un nuevo escenario» (Valle Vera 2017: 67).
El Tratado de Versalles fue remitido al Congreso peruano el 25 de septiembre de 1919 y fue aprobado unánimemente el 17 de noviembre de 1919. Con la ratificación, el Perú se convirtió en miembro fundante de la Liga de Naciones (St. John 1999: 154; Basadre 2005, XIII: 224). Con ello, el gobierno de Leguía buscó la acción de la Liga o el arbitraje de los Estados Unidos antes que negociar directamente con el Gobierno chileno. Por su parte, a fines de 1921, el Gobierno chileno, dirigido por Arturo Alessandri (1920-1925), propuso que se retomara el protocolo Huneeus-Valera de 1912 y hacer el plebiscito en 1933. El Gobierno peruano se rehusó. Ante ello, las negociaciones se trasladaron a Washington, donde el presidente Calvin Coolidge funcionaría como árbitro en la disputa (St. John 1999: 149).
Las promesas de Leguía y la posibilidad de continuar las negociaciones influyeron irremediablemente en los ánimos de la población. Fue así como, el 31 de julio de 1920, en el marco de la celebración de las fiestas patrias, se realizó un desfile organizado por la «Asociación de Estudiantes de Ingeniería» para exhortar la unión nacional en la reivindicación de la integridad del territorio peruano. Lo que destaca de esta iniciativa es el llamado a la unión en torno al odio a Chile. Esto mismo evidencia la relación entre antichilenismo y nacionalismo que se ha comentado con anterioridad. En el encabezado del anuncio del mitin publicado en periódicos como El Comercio y La Prensa aparece la frase «Para mantener vivo el odio a Chile», seguido por las siguientes palabras: «Es preciso tener siempre presente los pedazos del suelo peruano donde flamea la bandera maldita del invasor!........ El mapa de Tacna, Arica y Tarapacá debe hallarse en cada hogar peruano clamando revancha! ....».25 El mitin tuvo mucho éxito, pues logró contar con la asistencia de alrededor de treinta mil personas. Además, es importante destacar el carácter cívico del evento, manifestado en las diversas instituciones y grupos participantes que versaban entre clubes, asociaciones, gremios (conformados por hombres y mujeres), los colegios y municipios, miembros de la Iglesia.26
El desfile, que partió de la Alameda de los Descalzos, se dirigió hacia la Plaza de Armas y desde el balcón de Palacio fue recibido por Leguía, Francisco Sánchez Ríos, presidente de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería, los ministros de Estado, la casa militar y el mariscal Andrés A. Cáceres (Valle Vera 2017: 146-147). El mandatario, en esa oportunidad, saludó la muestra de patriotismo de la población y reiteró el compromiso del Gobierno con la causa:
Llega al fondo del alma, de todos los hombres que constituyen el gobierno, esta unanimidad en la obra de redención que estamos persiguiendo los peruanos con las energías de nuestro espíritu, vibrante hoy, de uno a otro confín. La misma explosión popular de este enorme público representa una grave y tremenda responsabilidad para el gobierno, que no se inspira más que en los intereses de la patria y que no arrenda con esa responsabilidad. En nuestra causa de un derecho indestructible y de una justicia clarísima, y tarde o temprano hará que lo que fue nuestro y nunca dejó de serlo por derecho vuelva al regazo de la patria.27
Cabe destacar que, según la prensa, el evento se produjo sin ningún incidente. No se hace mención a ataques contra la población chilena ni desorden alguno a pesar del odio fomentado en la convocatoria (Valle Vera 2017: 148).
Además del evento mencionado, los deseos del retorno de las «provincias cautivas» al Perú y el odio a Chile se popularizaron y manifestaron por otros medios como la música criolla, la cual, como género musical popular, comenzó a consolidarse desde finales del siglo XIX.28 En 1910, El cancionero de Lima, dirigido por Manuel Ledesma, sirvió como principal órgano difusor de las canciones de este género y fue muy solicitado en los barrios proletarios (Basadre 2005, XVII: 104). Además, «como señala Gérard Borras, entre los años de 1910 y 1925 se grabaron diferentes discos con diversas piezas como himnos y marchas militares que exaltaban los sentimientos nacionales. Aquel material, no solo duplicó la capacidad patriótica del disco, sino que elevó su prestigio» (Valle Vera 2017: 124, citando a Borras 2012: 230). En ese sentido, como comentan Gérard Borras (2012) y Fred Rohner (2015), la Guerra del Pacífico no estuvo ausente de entre los temas abordados en las canciones. Como ejemplos, se pueden mencionar el tondero «Huáscar», grabado por Montes y Manrique en 1911; «Recuerdos de Arica» de Nicanor Casas y grabada e interpretada, con algunas variantes, por Montes y Manrique con el título «Arica». La existencia de estas canciones manifiesta que «los sectores populares no recibieron pasivamente todos los cambios en la construcción fiscal y espiritual de la memoria sobre la guerra que ponía en práctica el Estado; estos lo hacían más bien, de manera crítica» (Rohner 2015: 185). A saber, los sectores populares expresaron su patriotismo en sus propios códigos, brindando así su aporte a la construcción de la memoria nacional sobre la guerra. Y aquella tuvo su impacto más significativo en las grabaciones que permitieron llevar las expresiones populares a espacios oficiales y a hogares de la clase pudiente (Rohner 2015: 185).
Continuando con la tendencia de temática nacionalista de música criolla fueron publicadas, a partir de 1919, en el Cancionero de Lima, algunas composiciones que hacían alusión a la situación de «las cautivas», la gestión de Leguía en la recuperación de las mismas y el antichilenismo. Incluso, en algunos números en los que se difundieron aquellas piezas, las portadas de los cancioneros contaban con caricaturas en las que se muestran imágenes que promovían el odio a Chile.29 Entre las canciones publicadas se pueden mencionar «Triunfo de Leguía»,30 «El repatriado» (canción infantil de los cautivos),31 el «Llanto de las cautivas»,32 «Los espías chilenos»,33 «Luchad y venced»,34 «Apóstrofes a Chile»35 y «¡Muera Chile!»36 (Tango música del «desgraciao»). Desde el título, esta última canción es representativa de lo tratado en el presente artículo. Por ello, a continuación, se citarán y analizarán algunos fragmentos:
¡Muera Chile! Este es el grito de profunda indignación que brota del corazón contra ese pueblo maldito.
País ruin y tan cobarde que para un solo peruano necesitas diez… ¡villano! y haces de bravura alarde […]
Sin pecar de palanganas y no usar de felonía, Tacna y Arica algún día volverán a ser peruanas.
¡Si no hay neutralización no podrá haber plebiscito! ¡Muera ese pueblo maldito que hiere y mata a traición! ¡Desgraciao! ¡Desgraciao! [sic].37
Como se puede observar, en la letra de la canción, las alusiones y calificativos a Chile son muy negativos. Se retoma la figura de «traidor» con el que había sido calificado por sus contrincantes en la guerra. De la misma manera, destaca el deseo del pueblo peruano de recuperar las provincias, el cual había sido revitalizado por Leguía a través de sus promesas en campaña. Es decir, el contexto y el discurso oficial tuvieron influencia en los sentimientos de odio a Chile manifestado en las canciones. Sin embargo, no se debe olvidar el carácter popular del material aludido. Siguiendo la propuesta de Rohner (2015), es posible sostener que estas canciones también reflejaron los propios sentimientos de los sectores populares respecto a Chile y «las cautivas».
Retomando las negociaciones diplomáticas entre Perú y Chile, el 4 de marzo de 1925 se publicó el fallo arbitral de Coolidge, en el que se estableció que debía realizarse el plebiscito para decidir el destino de las provincias de Tacna y Arica (Basadre 2005, XIV: 108). El fallo provocó diversas reacciones en Perú y en Chile, entre la esperanza y la sospecha. En el caso particular del Perú, el fallo hizo posible el retorno de la provincia de Tarata a la gobernación del Perú y la reincorporación del territorio de Chilcaya a Arica (Basadre 2005, XIV: 109). Además, estableció una posible ventaja para el Perú en la realización del plebiscito al aceptar solo los votos de los peruanos nacidos en Tacna y Arica, pero había temor sobre la realización íntegra de este último. Por ello, se realizaron numerosas manifestaciones de protesta. Entre ellas destaca una realizada solo por mujeres (Basadre 2005, XIV: 108).
Finalmente, el plebiscito no se concretó. Esto debido a que la Comisión Plebiscitaria, primero liderada por el general John J. Pershing y luego por el general William Lassiter, encontró una serie de dificultades e irregularidades. Por ello, el 21 de junio de 1926 la Comisión se retiró de la zona plebiscitaria. Ante el fracaso de esta gestión con el Gobierno de Estados Unidos, la administración de Leguía reforzó su posición de defender sus derechos sobre los territorios en disputa. Asimismo, entre 1923 y 1926, circulaban noticias acerca de la violencia ejercida contra la población peruana en las «provincias cautivas» (Millones 2009: 161). En ese contexto, persistió por parte del Gobierno peruano un discurso antichileno y aquel estuvo presente en diversas manifestaciones populares y eventos dirigidos por autoridades estatales.
Naturalmente, el estado de las relaciones diplomáticas tuvo cobertura en la prensa. Sin embargo, para los fines del presente artículo se comentarán publicaciones de las revistas ilustradas Variedades y Mundial. Durante el periodo del Oncenio de Leguía, Variedades (fundada en 1908) destacó por su apoyo decidido al régimen y Mundial (fundada en 1920) fue su principal competencia (Espinoza Portocarrero 2013: 24). A la par de las notas editoriales o noticias respecto a las negociaciones y la situación de las provincias de Tacna y Arica, lo que destacan son las caricaturas publicadas. Este material es interesante debido al contenido simbólico de las imágenes presentadas, pues debieron aludir a elementos y personajes propios del contexto, pero también incluyeron símbolos conocidos entre el público en general. Se pueden tomar como ejemplo las siguientes ilustraciones:38
Lo que ambas imágenes tienen en común es que se emplea la figura del «roto» para representar a Chile. En la sociedad chilena, el término «roto» tuvo diversas connotaciones.39 Durante la Guerra del Pacífico hacía referencia especialmente al soldado ordinario que provenía de clases populares y que representaba todas las buenas cualidades chilenas (Ahumada 1884, LVI: 257, citado por Klaiber 1978: 31). Sin embargo, la figura del «roto» fue desmitificada por la prensa limeña durante el conflicto con Chile al darle una connotación negativa en el discurso racista (Klaiber 1978: 32). Por ejemplo, en La Patria de Lima se describía al «roto» como «un “esclavo adscrito a la gleba” de un sistema feudal» (Klaiber 1978: 32). Y en lo que respecta a la supuesta superioridad de este, se afirmaba que el «roto» era «producto de una “Raza mezclada del salvaje araucano, con la escoria europea […]”» (7-X-1880: 2, citado por Klaiber 1978: 32)».
En la línea de lo explicado, se puede sostener que en las caricaturas expuestas se empleó la figura del «roto» para representar a Chile de forma despectiva. Aquello fue constante en las publicaciones que abordaban los diversos aspectos de las relaciones con Chile, tales como las negociaciones diplomáticas y las políticas chilenas en las provincias de Tacna y Arica. Precisamente, las caricaturas expuestas representan ambos casos. Por un lado, la caricatura de la revista Mundial alude a la actitud del gobierno chileno a cargo de Carlos Ibáñez respecto a Arica. El «roto», que podría representar el rebrote de las acciones de las Ligas Patrióticas, ataca con violencia a la «neutralidad» representada como una mujer frágil, vestida de blanco y completamente vulnerable ante su atacante. Mientras tanto, desde un balcón, el presidente Ibáñez observa todo con indiferencia (Valle Vera 2017: 232).40 La caricatura va acompañada del siguiente texto: «LAS “GARANTÍAS” EN ARICA. Mientras el roto desborda su vil acción criminal, el incauto General se hace de la vista gorda…». Por otro lado, la caricatura en Variedades, del 29 de mayo de 1926, fue publicada en un contexto de particular tensión en las relaciones diplomáticas entre Chile y Perú. En agosto de 1925, la comisión plebiscitaria dirigida por el general John J. Pershing, como representante del Gobierno de Estados Unidos, y sus asesores, no habían logrado la realización del plebiscito, y se encontraba en plena gestión el general William Lassiter. En ese entonces surgieron temores y muchas dudas respecto a la realización del plebiscito. Ante ello, el empleo de la figura del «roto», por lo ya explicado, no llama la atención. Más bien, resulta curiosa la forma en la que es representado el presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge, como un «sastre». Coolidge ofrece al «roto» un pedazo de tela fina, que vendría a representar al Perú. La caricatura va acompañada del siguiente texto: «¿EN QUÉ QUEDAMOS? -Bueno, bueno, mi amigazo por último… ¿en qué quedamos? ¿Cortamos o no cortamos? ¿Le damos o no le damos un pedazo?» Sin duda, esta caricatura podría en evidencia el importante rol que jugaba el Gobierno de los Estados Unidos en la solución del conflicto limítrofe. Importancia y poder, atribuidas al país del Norte por parte del presidente Leguía.
En el ámbito de la celebración de efemérides se puede tomar como ejemplo la conmemoración de la batalla de Tarapacá el 27 de noviembre de 1925, en la Plaza Bolognesi de Lima. Los calificativos atribuidos a Chile fueron muy negativos, entre los que destacaron principalmente su condición de enemigo eterno, su vanidad y su falta de honor (Valle Vera 2017: 104).41 De la misma manera, fue oportunidad para manifestarse respecto al proceder de Chile en las gestiones de realización del plebiscito y para que Leguía reiterara el compromiso de su régimen para hacer retornar a «las cautivas» al territorio peruano. A continuación, un fragmento del discurso pronunciado por el presidente en el que se puede percibir lo comentado:
Las rebeldías chilenas en el seno de la comisión plebiscitaria no me sorprenden y se explican por el fracaso de su política de engaño, porque ha sido descubierto en toda su deformidad el afán que tenía de cimentar por el terror, el crimen de guerra. Es la histórica resistencia a la mano de la Justicia que escribe […] Yo nunca vi en Chile una nación victoriosa a la que debíamos temer sino un pueblo conquistador al que debíamos castigar. El disco conmemorativo que desde hoy llevaré conmigo y que simboliza el dolor de ayer y las alegrías de mañana, ostenta una significativa leyenda: «Recuperad el Morro!», lo que equivale a un compromiso de no vivir tranquilos mientras no se vuelva a nuestro suelo ese pedazo de tierra que es la más rica herencia de gloria de que pueda ufanarse un pueblo libre […].42
Como señala Millones (2009), las conmemoraciones de la guerra a mediados de la década de 1920 tuvieron una amplia cobertura en la prensa y fueron concurridas. Aquellas sirvieron de ocasión para que el Gobierno peruano reafirmara las promesas presentadas durante la campaña (Millones 2009: 161) y para que la población común manifestara su nacionalismo y patriotismo, en aquel momento identificados ampliamente con el conflicto con Chile. A ello, habría que agregar la influencia del contexto de tensión en la gestión diplomática entre ambos países, dirigidos por los gobiernos.
Hacia la concordia: los límites del antichilenismo popular y la campaña de reconciliación de Leguía hacia el final del Oncenio
Anteriormente, se había mencionado que el antichilenismo popular en Lima, fomentado desde el discurso oficial desde inicios del Oncenio hasta mediados de la década de 1920, tuvo límites. Estos límites se manifestaron en las dinámicas sociales realizadas entre las poblaciones peruana y chilena desde antes de la Guerra del Pacífico y que persistieron a pesar de los diversos momentos de conflicto y tensión. En el presente acápite se comentarán aquellas dinámicas durante el periodo del Oncenio y la campaña de reconciliación impulsada por Leguía hacia el final de su régimen cuando puso fin al conflicto limítrofe.
Gracias a la información proporcionada por los censos de Lima de 1908 y 1920, se ha podido sostener que la población chilena se encontraba espacialmente integrada a la sociedad limeña. Ello propició el contacto, la interacción y la consolidación de enlaces matrimoniales entre las poblaciones peruana y chilena. En el periodo que abarca entre 1907 y 1920, de los 9,344 matrimonios celebrados en la capital, 39 (0.41 %)43 matrimonios fueron peruano-chilenos.44 Aquel periodo coincide con el primer gobierno de Leguía, el aumento de violencia de las campañas de chilenización, el quiebre de relaciones diplomáticas y el inicio del Oncenio. Y en el periodo que abarca 1925-1929, de los 1,511 matrimonios celebrados en Lima, 19 (1.25 %)45 fueron peruano-chilenos46 (Valle Vera 2017: 168). Aquel periodo corresponde a los años previos a la firma del Tratado de Lima de 1929 durante el Oncenio. Aunque resulta evidente la tendencia a reducción de este tipo de enlaces, esta información revela que este tipo de dinámica ha sido constante incluso en momentos adversos entre ambas naciones.47
Otra dinámica interacción entre las poblaciones peruana y chilena que se puede considerar es la prostitución. El escritor Ramón Machado comenta que en 1925 se produjo una migración a Lima de mujeres extranjeras dedicadas a la prostitución y todas ellas fueron llamadas «chilenas» como una forma de mofarse de lo chileno.48 Sin embargo, a pesar de que las mujeres chilenas que ejercían el oficio eran vulnerables, no se cuenta con datos que permitan afirmar que alguna de ellas sufriera ataques físicos por su vinculación con Chile (Valle Vera 2017: 178). De hecho, la chilena Mercedes Medrano regía uno de los prostíbulos más concurridos en Lima entre 1920 y 1930, el cual estaba dirigido a atender especialmente a los hombres del sector pudiente (Prieto Sánchez 2009: 147). La casa de Mercedes Medrano se consolidó como un espacio de entretenimiento, relajación y liberación del público masculino (Valle Vera 2017: 178). Y cabe la posibilidad de que haya llegado a manifestarse el discurso antichileno en las charlas entre los clientes o en las canciones criollas de moda que se interpretaron o reprodujeron en las veladas (Valle Vera 2017: 178).49
Retomando las relaciones diplomáticas emprendidas por el gobierno de Leguía, hacia finales de la década de 1920, el presidente tuvo que tomar decisiones difíciles para poder poner fin al problema limítrofe con el país vecino. Con la prolongación de la posesión de «las cautivas» por parte de Chile, cambiaron las circunstancias de las poblaciones residentes en ellas. Por ejemplo, según Basadre, las nuevas generaciones en Tacna eran más chilenas que las anteriores (Basadre 2005, XIV: 130). En ese sentido, Leguía tomó decisiones duras, pero al parecer de Basadre, realistas para solucionar el problema pendiente con Chile (Basadre 2005, XIV: 129-130). Aquellas decisiones estuvieron acompañadas de gestos, que buscaron mermar el antichilenismo presente entre la población. El 9 de julio de 1928, el Gobierno de Estados Unidos sugirió que el Perú y Chile retomaran las relaciones diplomáticas interrumpidas en 1910 (St. John 1999: 155). Participaron en la gestión, a través de conferencias privadas, el presidente Leguía y el embajador chileno Emiliano Figueroa Larraín, quien contaba con la simpatía de la población limeña de todas las clases sociales (Basadre 2005, XIV: 126). Asimismo, la diplomacia chilena estuvo dirigida por el canciller Conrado Ríos Gallardo (Basadre 2005, XIV: 126). Los documentos finales del acuerdo peruano-chileno fueron remitidos desde Santiago de Chile a Lima el 22 de abril de 1929. El 3 de junio de 1929, los representantes de Perú y Chile suscribieron el Tratado de Lima –también conocido como Tratado Rada y Gamio-Figueroa Larraín– y el Protocolo Complementario. En el tratado se establecía en su artículo 1° que el territorio de Tacna y Arica quedaba dividido en dos partes: Tacna para el Perú y Arica para Chile. La línea divisoria entre dichas dos partes y la frontera entre los territorios de Perú y Chile, debía partir de un punto en la costa que se denominó «Concordia».50
Asimismo, Chile cedió a perpetuidad todos sus derechos sobre los canales Uchusuma y del Mauri, llamado también Azucarero. Una comisión mixta debía fijar y señalar con hitos la frontera. Por su parte, el Gobierno del Perú recibió la cantidad de seis millones de dólares y quedó dueño en principio de las obras ya especificadas que el Gobierno de Chile se comprometió a construir. Finalmente, en el morro de Arica debía ser erigido un monumento simbólico para conmemorar la amistad entre los dos países (Basadre 2005, XIV: 127; St. John 1999: 157; Valle Vera 2017: 72). En lo que respecta al Protocolo Complementario, destaca el hecho de que se estipuló que ni Perú ni Chile podían ceder a un tercer Estado los territorios que habían obtenido respectivamente a través del tratado ni construir una línea de ferrocarril a través de aquellos territorios sin aprobación de la otra parte (St. John 1999: 157-158).
La solución del conflicto por parte de Leguía generó diversas reacciones. Por un lado, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores, para 1929 existía, entre los sectores mayoritarios de la opinión pública, cansancio respecto al problema de Tacna y Arica o conformismo respecto a las acciones del jefe de Estado (Basadre 2005, XIV: 132; Barros 1970: 711; Valle Vera 2017: 74). Este «agotamiento» se vio reflejado en las caricaturas sobre las negociaciones en torno a Tacna y Arica publicadas en las revistas Variedades y Mundial, la figura del «roto» se fue reemplazando por la figura del presidente chileno Ibáñez junto a la de Leguía (Valle Vera 2017: 74). Por otro lado, si bien la reincorporación de Tacna a la soberanía del Perú fue motivo de jubilosas ceremonias, también existieron algunas manifestaciones en contra de las resoluciones del tratado peruano-chileno; por ejemplo, hubo algunas protestas por parte de grupos de estudiantes universitarios (Pease García y Romero 2013: 83; Millones 2009: 163). Igualmente, hubo una reacción de descontento militar por la entrega de Arica a Chile (Quiroz 2013: 304) y los detractores del régimen criticaron duramente las acciones de Leguía calificándolas de contradictorias (Basadre 2005, XIV: 131).
Ante lo descrito surge la pregunta: ¿cómo consolidar el sentimiento de conciliación hacia Chile entre la población? ¿Qué gestos de acercamiento entre Perú y Chile se llevaron a cabo en los últimos años del gobierno de Leguía en Lima para respaldar las acciones del presidente? En el ámbito del deporte se puede mencionar, en primer lugar, la visita del Santiago Football Club en 1928 y los cuatro partidos amistosos contra clubes limeños, gracias a las gestiones del Ministro de Gobierno y Policía. Leguía recurrió al amplio universo simbólico del fútbol y al ritual deportivo para introducir una nueva posibilidad de relacionarse con Chile. Recapitulando la propuesta de Oliven y Damo (2001) sobre la relación entre fútbol y los Estados-nación, se puede sostener que los partidos entre los clubes limeños y el Santiago Football Club son reflejo de ella. Los partidos entre los equipos de aquellas dos «comunidades imaginarias» representando lúdicamente una guerra (metafórica y analógica) (Oliven y Damo 2001: 21), pudieron ser un medio de desfogue ante las tensiones al inicio de aquella nueva etapa de relaciones diplomáticas. De hecho, el 20 de octubre de 1928, la revista Variedades publicó una nota en que se hicieron comentarios positivos sobre el equipo chileno visitante, destacando su «caballerosidad y alta moral en todos los momentos de su correcta actuación».51 Además, es sabido de algunos gestos amistosos por parte del equipo chileno durante su visita en Lima. Por ejemplo, en el primer partido realizado el 24 de septiembre en el estadio Víctor Manuel III, los miembros del equipo chileno se ganaron la simpatía del público, apareciendo en alguna ocasión portando una bandera peruana, un ramo de flores y cintillos con los colores peruanos en el brazo (Pulgar Vidal Otárola 2007). En segundo lugar, se puede mencionar la presencia de polistas chilenos en Lima. La revista Variedades del 11 de septiembre de 1929 publicó una nota sobre la visita del equipo chileno de polo con motivo de la Copa Correa Errázuriz. El partido que enfrentó a los equipos peruano y chileno contó con la asistencia de Leguía y miembros de la alta sociedad limeña (Valle Vera 2017: 201). Luego, la revista Variedades publicó el 18 de diciembre de 1929 una nota sobre la llegada de tenistas chilenos a la capital; se trataba de los señores Deik, Ferrer, Ossandon y las señoras Ossandon y Jenscke (Valle Vera 2017: 200). Todos fueron recibidos con entusiasmo y cortesía por los directivos del Lawn Tennis de la Exposición, sus esposas y tenistas peruanos. El Torneo de Tenis Perú-Chile se realizó con gran éxito en aquel club. Como en los casos anteriores, este campeonato también se realizó en un momento de distensión entre ambos países. Igualmente resulta interesante que el mismo Leguía fuera presidente del Lawn Tennis entre 1892-1893, club que organizara el torneo amistoso entre tenistas peruanos y chilenos en el momento en que su gobierno había logrado acabar con el conflicto limítrofe con Chile (Valle Vera 2017: 201).
En el ámbito de la celebración de efemérides y gestos de amistad se puede mencionar, en primer lugar, la reanudación de la celebración del aniversario de Chile en septiembre de 1928.52 Esta celebración congregó al presidente Leguía, a funcionarios públicos, a miembros del cuerpo diplomático y a numerosas familias de la élite limeña. En segundo lugar, se pueden mencionar los gestos corteses entre las Escuelas Navales de Chile y Perú. A finales de 1929 se realizaron dos gestos: el primero «consistió en la entrega de un obsequio en representación de los cadetes navales chilenos con motivo de la inauguración del nuevo periodo de Leguía en octubre de 1929» (Valle Vera 2017: 181; Basadre 2005, XIV: 133). El segundo, en una visita de «confraternidad» del buque escuela chileno «General Baquedano» en noviembre de 1929 (Basadre 2005, XIV: 133). Aquella visita incluyó una fiesta ofrecida en el Country Club por el ministro de Marina, el contralmirante Augusto Loayza.53 Por su parte, los cadetes chilenos rindieron un homenaje al almirante Grau ante su estatua erigida en el Callao y, seguidamente, desfilaron por las calles de Lima y ante Leguía (Basadre 2005, XIV: 133). Este último visitó el buque siendo cordialmente atendido por la tripulación chilena.54
Y, para cerrar el ciclo de gestos, se puede mencionar la visita de miss Chile, Violeta Gómez Briseño en Lima (1930). En 1930, se realizó en Miami el Concurso Latinoamericano de Belleza, siendo la representante del Perú Emma McBride (miss Perú). Después del concurso, Violeta Gómez Briseño y Rosita Pizarro Araoz (miss Bolivia) decidieron visitar Perú. Las misses, acompañadas por su par peruana fueron recibidas con mucho entusiasmo por la población en general y atendidas en recepciones y agasajos. Incluso fueron recibidas por Leguía en Palacio de Gobierno, y la revista Variedades, en su edición del 26 de febrero de 1930, publicó fotografías del mandatario paseando por los jardines de palacio con las tres misses. Este último acontecimiento resulta muy significativo, puesto que reunió a las representantes de los países rivales en la Guerra del Pacífico (Valle Vera 2017: 213).
Conclusiones
Con lo expuesto en el presente artículo, se puede sostener que el desarrollo de la gestión que Augusto B. Leguía realizó en materia de Relaciones Exteriores para resolver los temas pendientes con Chile durante su gobierno conocido como el Oncenio, estuvo marcado por la existencia del antichilenismo popular en Lima. Este antichilenismo popular fue inherente al nacionalismo de tipo cultural que se forjó sobre la base de los recuerdos de la Guerra del Pacífico, el odio a Chile y el problema pendiente respecto al destino de las «provincias cautivas». Por su parte, Leguía aprovechó este discurso en función de sus intereses. Durante la campaña electoral de 1919 e inicio de su gobierno, Leguía empleó el discurso antichileno para obtener el apoyo popular. A su vez, este discurso fue recibido por los grupos populares limeños, e impregnado por su propia experiencia. Es allí que se explica la diversidad de manifestaciones y las características del mismo discurso que es particular frente a otras regiones del país, como las que estaban bajo la administración chilena.
En el contexto de particular tensión de las negociaciones entre ambos países, las manifestaciones antichilenas en el ámbito popular se intensificaron. Y a finales de la década de 1920, cuando las negociaciones con Chile se agotaban, Leguía emprendió, a través de determinados gestos y actividades, lo que se podría denominar como una «campaña de reconciliación con Chile». Aquella le serviría a Leguía para concretar su propósito de transmitir positivismo respecto a un arreglo con Chile alcanzado finalmente con la firma del Tratado de Lima en 1929. Sin duda, su personalidad práctica (Guerra Martinière 1989, citada por Pulgar Vidal Otárola 2016: 44) y su capacidad para relacionarse le sirvieron para lograr su objetivo. Sumado al hecho del agotamiento de la misma población, respecto al dilatado periodo de negociación con el país del sur en torno a las provincias de Tacna y Arica.
Conviene además advertir que el antichilenismo con el que convivió Leguía durante su gobierno tuvo límites, en la medida en que la dinámica social entre las poblaciones peruana y chilena no fue interrumpida. Además, que no se propició la represión o persecución de la población chilena residente en Lima. Aquellos límites también pudieron influir positivamente en la «campaña de reconciliación con Chile» que Leguía emprendió al final de su gobierno.
Referencias
Fuentes primarias
Censo general de la República del Perú de 1876.
Censo de la provincia de Lima (26 de junio de 1908).
Censo de la provincia de Lima de 1920.
El Comercio (1910, 1920, 1925).
El Peruano: diario oficial (1879).
Variedades: Revista Ilustrada (1920, 1925, 1926, 1928, 1929, 1930).
Mundial (1920, 1925, 1928, 1929).
Perú Ilustrado (1888).
Archivo Arzobispal de Lima (AAL)
1907-1929 Pliegos matrimoniales.
Colección de Gérard Borras
El Cancionero de Lima, núm. 320. Lima: Imprenta Ledesma.
El Cancionero de Lima, núm. 356. Lima: Imprenta Ledesma.
El Cancionero de Lima, núm. 357. Lima: Imprenta Ledesma.
El Cancionero de Lima, núm. 517. Lima: Imprenta Ledesma.
El Cancionero de Lima, núm. 522. Lima: Imprenta Ledesma.
El Cancionero de Lima, núm. 539. Lima: Imprenta Ledesma.
El Cancionero de Lima, núm. 542. Lima: Imprenta Ledesma.
El Cancionero de Lima, núm. 553. Lima: Imprenta Ledesma.
El Cancionero de Lima, núm. 556. Lima: Imprenta Ledesma.
Troncoso, Rosa
2000 Los tarapaqueños peruanos. Testimonio de su historia. Dirección Académica de Investigación; Departamento de Humanidades, CETUC. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=BvBbFgq5Do8>. Consulta: 07.06.2015.
Fuentes secundarias
Alzamora, Carlos
2013 Leguía: la historia oculta: vida y muerte del Presidente Augusto B. Leguía. Lima: Titanium Editores.
Barros, Mario
1970 Historia diplomática de Chile (1541-1938). Barcelona: Ariel.
Basadre, Jorge
1959 Infancia en Tacna. Lima: P. L. Villanueva.
2005 [1822-1933]
Historia de la
República del Perú.
Tomos X, XIV, XVII.
Lima: El Comercio.
Borras, Gérard
2012 Lima, el vals y la canción criolla (1900-1936). Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos; Instituto de Etnomusicología; Pontificia Universidad Católica del Perú.
Browning, Christopher R.
2002 Aquellos hombres grises. El Batallón 101 y la Solución Final en Polonia. Barcelona: Edhasa.
Casalino, Carlota
2008 Los héroes patrios y la construcción del Estado-nación en el Perú (siglos XIX y XX). Tesis de doctorado. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Choque Mariño, Carlos
2014 «Violencia, chilenización y los curas peruanos en
Arica a inicios del siglo XX». En: Alberto Díaz Araya, Rodrigo Ruz
Zagal y Luis Galdames Rosas (comps.). Tiempos violentos. Fragmentos de Historia social en Arica. Tarapacá: Ediciones Universidad
de Tarapacá,
pp. 149-160.
Contreras, Carlos y Marcos Cueto
2013 Historia del Perú contemporáneo: desde las luchas por la independencia hasta el presente. Lima: Instituto de Estudios Peruanos; Pontificia Universidad Católica del Perú; Universidad del Pacífico.
Díaz Aguad, Alfonso
2014 «La violencia del discurso: la problemática política y social de Tacna y Arica, a través de la prensa local (1928-1926)». En: Alberto Díaz Araya, Rodrigo Ruz Zagal y Luis Galdames Rosas (comps.). Tiempos violentos. Fragmentos de Historia Social en Arica. Tarapacá: Universidad de Tarapacá, pp. 75-83.
Espinal Pérez, Cruz Elena
2009 «La(s) Cultura(s) Popular(es). Los términos de un
debate histórico-conceptual». Universitas
Humanística, núm. 67,
enero-junio,
pp. 223-243.
Espinoza Portocarrero, Juan Miguel
2013 Estereotipos de género y proyecto modernizador en la república aristocrática: el caso de la revista Variedades (Lima, 1908-1919). Tesis de licenciatura. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
Ginzburg, Carlo
1986 El queso y los gusanos: el cosmos según un molinero del siglo XVI. Traducido del italiano por Francisco Martín. Barcelona: Muchnik.
Goldhagen, Daniel Jonah
2005 Los verdugos voluntarios de Hitler: los alemanes corrientes y el holocausto. México, D.F.: Taurus.
Gonzáles Miranda, Sergio
2004 El dios cautivo: las Ligas Patrióticas en la chilenización compulsiva de Tarapacá (1910-1922). Santiago de Chile: LOM Eds.
Gonzáles Miranda, Sergio, Carlos Maldonado Prieto y Sandra McGee
1993 «Las ligas patrióticas». Revista de Ciencias Sociales, Colombia, núm. 2, pp. 54-72.
Gramsci, Antonio
1972 Cultura y Literatura. Barcelona: Península.
Guerra Martinière, Margarita
1989 «La “Patria Nueva” de Leguía». Boletín del Instituto Riva-Agüero, núm. 16, pp. 245-252.
1991 La ocupación de Lima (1881-1883): el gobierno de García Calderón. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú; Instituto Riva-Agüero.
Hamann, Johanna
2015 Leguía, el Centenario y sus monumentos: Lima: 1919-1930. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
Heredia, Juan José
2012 La inmigración china al Perú: arqueología, historia y sociedad. Lima: Instituto Confucio; Universidad Ricardo Palma.
Klaiber, Jeffrey L.
1978 «Los “cholos” y los “rotos”: actitudes raciales durante la Guerra del Pacífico». Histórica, Lima, vol. 2, núm. 1, julio, pp. 27-37.
Klarén, Peter Flindell
2000 Peru. Society and Nationhood in the Andes. Nueva York; Oxford: Oxford University Press.
Millones, Iván Ernesto
2009 «Odio y venganza: Lima desde la posguerra con Chile hasta el Tratado de 1929». En: Claudia Rosas Lauro (ed.). El odio y el perdón en el Perú: siglos XVI al XXI. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 147-168.
Moncada Rojas, Carlos, Yeliza Gajardo Carvajal y Eugenio Sánchez Espinoza
2014 «Violencia sociopolítica en Arica y Tacna, 1900-1920». En: Alberto Díaz Araya, Rodrigo Ruz Zagal y Luis Galdames Rosas (comps.). Tiempos violentos. Fragmentos de Historia social en Arica. Tarapacá: Ediciones Universidad de Tarapacá, pp. 63-74.
Oliven, Rubén G. y Arlei S. Damo
2001 Fútbol y cultura. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
Palacios Rodríguez, Raúl Inocente
1974 La chilenización de Tacna y Arica, 1883-1929. Lima: Editorial Arica.
Pease García, Henry y Gonzalo Romero
2013 La política en el Perú del siglo XX. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
Peluffo, Ana
2019 «Hombres de hierro: emociones viriles y masculinidades posbélicas (1888-1904)». En: Francesca Denegri (ed.). Ni amar ni odiar con firmeza. Cultura y emociones en el Perú posbélico (1885-1925). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 21-36.
Pollarolo, Giovanna
2019 «La construcción de la “Memoria del Cautiverio” en dos textos patrióticos». En: Francesca Denegri (ed.). Ni amar ni odiar con firmeza. Cultura y emociones en el Perú posbélico (1885-1925). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 251-277.
Prieto Sánchez, Roberto
2009 Guía Secreta. Barrios rojos y casas de prostitución en la historia de Lima. Lima: Universidad Ricardo Palma.
Pulgar Vidal Otálora, Jaime Francisco
2016 Selección Nacional de «fulbo» 1911-1939. Fútbol, política y nación. Tesis de maestría. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
Quiroz, Alfonso W.
2013 Historia de la corrupción en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos; Instituto de Defensa Legal.
Rodríguez Pastor, Humberto
2001 Hijos del celeste imperio en el Perú (1850-1900): migración, agricultura, mentalidad y explotación. Lima: Sur Casa de Estudios del Socialismo.
Rohner, Fred
2015 «Sobre héroes y batallas: La representación de la
guerra con Chile en la lírica popular peruana». En: Mauricio Novoa
(ed.). Bolognesi. Lima: Ejército del Perú;
Ministerio de Guerra; Telefónica,
pp. 172-187.
2016 La Guardia Vieja: el vals criollo y la formación de la ciudadanía en las clases populares: estrategias de representación y de negociación en la consolidación del vals popular limeño (1885-1930). Tesis de doctorado. Rennes: Université de Rennes 2.
St. John, Ronald Bruce
1999 La política exterior del Perú. Lima: Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú.
Tauro del Pino, Alberto
2001 Enciclopedia ilustrada del Perú: síntesis del conocimiento integral del Perú, desde sus orígenes hasta la actualidad. Tomo IX. Lima: PEISA.
Tilly, Charles
1992 Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990. Madrid: Alianza Editorial.
Ulloa, Alberto
1941 Posición internacional del Perú. Lima: Imprenta Torres Aguirre.
Valle Vera, María Lucía
2013 Relaciones entre chilenos y peruanas residentes en Lima durante la ocupación militar de la ciudad (1881-1883) a través de las fuentes parroquiales. Tesis de licenciatura. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
2017 El enemigo en la sombra: la población chilena en Lima y el antichilenismo popular (1884-1929) Tesis de maestría. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
2019 «Estatus, honor y legitimidad en las parejas de hombres chilenos y mujeres peruanas durante la ocupación de Lima (1881-1883)». En: Claudia Rosas Lauro (ed.). Género y mujeres en la historia del Perú. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
Velázquez Castro, Marcel
2019 «Las encrucijadas de la modernidad criollo-popular: la revista limeña “Fray K.Bezón” (1907-1910)». Reflexiones Marginales, núm. 9.
Zapata, Antonio
2011 «De Ancón a La Haya: Relaciones diplomáticas entre Chile y el Perú». En: Generación de diálogo Chile-Perú, Perú-Chile. Lima; Santiago de Chile: Fundación Konrad Adenauer; Pontificia Universidad Católica del Perú; Universidad de Chile, pp. 11-29.
Fecha de recepción: 10 de marzo de 2020.
Fecha de aceptación: 3 de julio de 2020.
Fecha de publicación: 1 de diciembre de 2020.
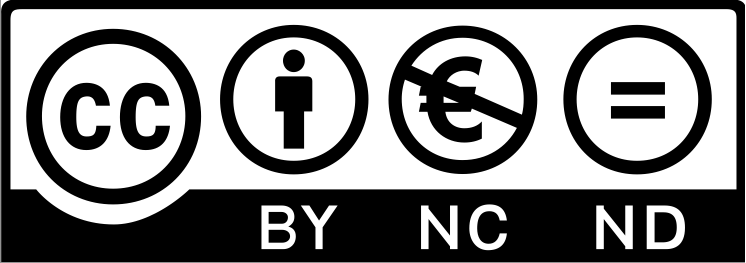
1 El presente artículo se basa en mi investigación de mi tesis titulada El enemigo en la sombra: la población chilena en Lima y el antichilenismo popular (1884-1929), sustentada en julio de 2017 para obtener el título de magíster en Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y en la ponencia que presenté en la I Jornada Binacional de Historia Perú-Chile realizado en Arequipa del 18 al 22 de diciembre del 2017.
2 Cabe señalar que Zapata (2011) basa su propuesta en el planteamiento de Charles Tilly (1992), quien analiza el caso de Estados europeos entre 990-1990. Tilly sostiene que la guerra y la rivalidad entre los Estados colabora con la definición de la identidad y el desarrollo de aquellos. En ese sentido menciona lo siguiente: «[…] los Estados nacionales aparecen siempre rivalizando entre sí y logran su identidad por contraste con Estados contrincantes» (Tilly 1992: 50). Precisamente, este planteamiento se cumpliría en caso de la relación Perú-Chile. En este punto, resulta pertinente aclarar que la hostilidad hacia Chile en realidad no fue únicamente una consecuencia de la Guerra del Pacífico. Según Klaiber, desde antes de la guerra existió un sentimiento de hostilidad hacia Chile debido, en parte, a algunos hechos históricos concretos; por ejemplo, la intervención chilena en Perú entre 1837-1839 en contra de la Confederación Perú-Boliviana y la creciente presencia chilena en los campos salitreros de la costa de Bolivia y del sur del Perú (Klaiber 1978: 28). A ello, se sumaron ciertas actitudes que habrían generado malestar en más de un país latinoamericano y que se difundían a través de periódicos y revistas chilenos durante la guerra. La principal de ellas fue la «pretensión de ser la nación más civilizada y progresista de América Latina» (Klaiber 1978: 28). Además, se destacaba la fortaleza de las instituciones democráticas, la capacidad superior para el trabajo y la homogeneidad racial. Estas últimas fueron destacadas en la prensa chilena para explicar las victorias de Chile en la guerra (Klaiber 1978: 28-29). De manera detallada, durante la guerra se fueron construyendo una serie de dicotomías a partir de las percepciones que cada nación tenía de sí misma y del enemigo: civilizado-salvaje, justo-injusto, entre otros. Y ellas repercutirían en la construcción de los discursos nacionales en la posguerra. Sin embargo, lo que conviene realmente destacar es que existió una tendencia de oposición a Chile que termina por consolidarse con más fuerza en Perú por el resultado de la guerra.
3 Para comprender la complejidad de aquella «circularidad cultural», es posible recurrir a la propuesta de Gramsci (1972), quien sostiene que «si bien el pueblo corresponde al conjunto de las clases subalternas, no implica un carácter colectivo homogéneo de cultura; más bien, se trata de numerosas estratificaciones culturales, no siempre identificables, salvo en casos de culturas con mayor aislamiento histórico» (Espinal Pérez 2009: 223). En ese sentido, en su investigación sobre los cantos populares señala que «cantos no compuestos ni por el pueblo ni para el pueblo, pero adoptados por éste porque se adecúan a su manera de pensar y de sentir» (Gramsci 1972: 336, citado por Espinal Pérez 2009: 223), con ello, como lo afirma Espinal Pérez, se evidencia el carácter colectivo del canto y, por lo tanto, del pueblo (Espinal Pérez 2009: 23, citada por Valle Vera 2017:80).
4 Véase Rohner (٢٠١٥: ١٨٥).
5 Cuadro basado en Valle Vera (2017: 27).
6 Cifras no redondeadas.
7 Cuadro basado en Valle Vera (2017: 28).
8 Estos indicaban: «2.° Los hijos de padre peruano o madre peruana, nacidos en el extranjero, cuyos nombres se hayan inscrito en el registro cívico, por voluntad de sus padres, durante su minoría, ó por la suya propia, luego de que hubiesen llegado á la mayor edad ó hubiesen sido emancipados. ٣.° Los naturales de la América Española y los españoles que se hallaban en el Perú cuando se proclamó y juró la independencia, y que han continuado residiendo en él posteriormente» (Constitución de ١٨٦٠ Art. ٣٤).
9 El Peruano: diario oficial, núm. 82 (Lima, martes 15 de abril de 1879), p. 325. En este artículo, la Dirección de gobierno también enfatizó que aquellos ciudadanos chilenos que se quedaban iban a ser constantemente vigilados, y si tenían una conducta sospechosa, a los ojos de las autoridades del Gobierno, serían expulsados del país (Valle Vera 2013: 40).
10 El Comercio, 24 de marzo de 1910, Los secretos de la cancillería chilena. «La misión Echenique. Instrucciones al comisionado confidencial en el Plata y Rio de Janeiro. SUPUESTAS HOSTILIDADES A LOS CIUDADANOS CHILENOS», p. 2.
11 El Comercio, jueves 24 de marzo de 1910, Los secretos de la cancillería chilena. «La misión Echenique. Instrucciones al comisionado confidencial en el Plata y Rio de Janeiro. SUPUESTAS HOSTILIDADES A LOS CIUDADANOS CHILENOS», p. 2.
12 El Comercio, jueves 24 de marzo de 1910, Los secretos de la cancillería chilena. «La misión Echenique. Instrucciones al comisionado confidencial en el Plata y Rio de Janeiro. SUPUESTAS HOSTILIDADES A LOS CIUDADANOS CHILENOS», p. 2. Cabe señalar que lo descrito por Enrique Paul Vergara debió ser motivo de gran preocupación para el Gobierno chileno, no solo porque la integridad y calidad de vida de los ciudadanos chilenos, sino porque la población chilena realizaba actividades económicas importantes en Lima y otros departamentos como Ica, Cuzco, Arequipa y Puno, véase Valle Vera (2017: 90).
13 El Ferrocarril, 15 de enero de 1919, publicado por Díaz Aguad (2014: 78).
14 Se realizaron olas de repatriaciones de ciudadanos peruanos en los años 1907, 1911, 1914 y de 1918 a 1920 (Troncoso 2000).
15 El caso de la población china es particular, pues su marginación implicó perjuicio racial que estaba inserto en la sociedad. Sin embargo, como antecedente en la sociedad peruana para analizar el caso de la población chilena es interesante. En mi tesis en la que se basa el presente artículo, se elaboró una síntesis sobre la marginación de la población china durante el siglo XIX (véase Valle Vera 2017: 82).
16 Se ha empleado el censo de 1908 y no el de 1920, porque el primero ofrece la información que se requiere para sustentar este punto.
17 Cifras no redondeadas. Cuadro basado en Valle Vera (2017: 30).
18 Ese fue el caso de la población china. Desde la segunda mitad del siglo XIX, los chinos fueron víctimas de ataques interpersonales y públicos. A ello debemos agregar los ataques y saqueos de tiendas y almacenes chinos, incendio del barrio chino, así como el asesinato de trescientos asiáticos, ocurridos entre el 15 y 16 de enero de 1881, previo al ingreso de las tropas chilenas a la ciudad. En ese contexto, Lima estaba sumida en el desorden social debido a las derrotas del ejército peruano en la defensa de la ciudad (Rodríguez Pastor 2001: 222-224; Guerra Martinière 1991: 59-66, citados por Valle Vera 2017: 82). Incluso a inicios del siglo XX, la población china fue objeto de críticas y rechazo. Precisamente, en un interesante artículo, Velázquez Castro (2019) analiza las ideas y material gráfico de la revista limeña «Fray K.Bezón» (1907-1910), la cual tuvo amplia aceptación. Precisamente, el autor identifica como una de las doctrinas ideológicas más marcadas en la revista, el racialismo antichino. Desde esta perspectiva, se construyó una imagen muy negativa del ciudadano chino como un «sujeto contaminante, asociado a la enfermedad, la suciedad y el vicio moral». Asimismo, la población china inmigrante fue asociada con fenómenos sociales tales como «la peste de fiebre amarilla (1903 y 1905), la comida insalubre y el desempleo urbano». Estas ideas estaban difundidas entre los sectores populares. Además de la oposición a las políticas de inmigración de trabajadores chinos, en «defensa del trabajador criollo urbano», «hubo ataques organizados contra ellos y sus propiedades en 1904 y 1909», en los que participó la plebe. Precisamente, el componente ideológico, las características del discurso y acciones concretas contra la población china, hace que su caso sea muy distinto al caso chileno que se analiza en el presente artículo.
19 Barros (1970: 585).
20 El Perú Ilustrado, sábado 9 de junio de 1888, p. 87, publicado en Valle Vera (2017: 88).
21 Traducción hecha por María Lucía Valle Vera.
22 Traducción hecha por María Lucía Valle Vera.
23 En la reserva, pasó a las filas del Batallón n° 2 con el grado de sargento con elementos del comercio. Combatió en el reducto n° 1 durante la Batalla de Miraflores (Tauro del Pino 2001, IX: 1438).
24 Leguía tuvo que afrontar el incremento de la violencia en las campañas de chilenización, lo que le llevó a respaldarlo en gestos como el llamado «incidente de la corona». En este último se rechazó una corona de bronce que el ministro chileno en Lima ofreció colocar en la Cripta de los Héroes dedicado a los caídos en la Guerra del Pacífico (Alzamora 2013: 38; Valle Vera 2017: 49-52, 52-61). Además, el 19 de marzo de 1910 se rompieron las relaciones diplomáticas con Chile. Aquellas serían retomadas el 15 de julio de 1928.
25 El Comercio, sábado 31 de julio de 1920, p. 1. El mismo anuncio también fue publicado en La Prensa, sábado 31 de julio de 1920, p. 1.
26 Una descripción más detallada sobre el mitin, sus organizadores y participantes puede encontrarse en la tesis en la que se basa el presente artículo (Valle Vera 2017: 139-148).
27 El Comercio, domingo 1 de agosto de 1920, «El gran desfile patriótico de ayer». Enorme entusiasmo de toda la ciudad. Homenaje que el pueblo de Lima rinde a las provincias cautivas, p. 2. Publicado por Valle Vera (2017: 147).
28 En un inicio fue conocida como vals limeño (Valle Vera 2017: 124). Además, surge de los sectores populares arraigados en los barrios periféricos de Abajo del Puente, Monserrate y los Barrios Altos (Reyes Flores 2015: 287, citado por Valle Vera 2017: 124).
29 Para observar algunos ejemplos de estas caricaturas, véase Valle Vera (2017: 136-137).
30 El Cancionero de Lima de la serie 300, citado por Borras (2012: 235).
31 El Cancionero de Lima, núm. 320, p. 5, publicado por Borras (2012: 447).
32 El Cancionero de Lima, núm. 517, publicado por Borras (2012: 445-446).
33 El Cancionero de Lima, núm. 35, publicado por Borras (2012: 453).
34 El Cancionero de Lima, núm. 522, pp. 4-5, publicado por Valle Vera (2017: 132).
35 El Cancionero de Lima, núm. 539, publicado por Borras (2012: 442).
36 El Cancionero de Lima, núm. 556, p.118, publicado por Valle Vera (2017: 135).
37 El Cancionero de Lima, núm. ٥٥٦, p. ١١٨, publicado por Valle Vera (٢٠١٧: ١٣٥).
38 Las imágenes analizadas a continuación fueron publicadas en forma de anexo en Valle Vera (2017: 232, 231).
39 En un principio, «roto» no tenía una connotación racial. Más bien, hacía referencia a la precaria condición de la indumentaria de los primeros pobladores españoles (Palacios 1918: 96-98, citado por Klaiber 1978: 31). Más tarde se empleó para hablar de los arrendatarios de las haciendas o los pequeños propietarios (Klaiber 1978: 31).
40 Si bien no se relaciona con el objetivo principal del presente artículo, es necesario reconocer lo interesante que resultó observar, en el proceso investigación de la tesis en la que se basa el presente artículo, el empleo de figuras femeninas y masculinas en las caricaturas que se abordó el conflicto diplomático con Chile respecto a las provincias de Tacna y Arica y la situación de estas. Las figuras femeninas usadas, como en el caso citado, para representar valores, la patria, las «provincias cautivas» (como niñas que desean volver con su «madre», la patria) y las figuras masculinas usadas para representar a las autoridades, a los mismos países (incluso como niños), los deseos de revancha, la violencia ejercida en las provincias del sur, estereotipos, entre otros. Asimismo, sería pertinente abordar este tema de manera particular y analizar desde la perspectiva de género el uso de las imágenes masculinas y femeninas en caricaturas sobre el conflicto con Chile en el periodo de la posguerra. En esa línea estudios como el de Ana Peluffo (2019), ayudan a comprender cómo se construyó la masculinidad y las emociones asociadas a ella y el heroísmo en la posguerra.
41 Revisar los discursos publicados en El Comercio, sábado 28 de noviembre de 1925, edición de la mañana, p. 2.
42 El Comercio, sábado 28 de noviembre de 1925, edición de la mañana, p. 2.
43 Cifra no redondeada.
44 Archivo Arzobispal de Lima (AAL). Pliegos matrimoniales (1907-1909) y (1910-1920). Para más información y ejemplos de estos enlaces, véase Valle Vera (2017: 157-168).
45 Cifra no redondeada.
46 Archivo Arzobispal de Lima (AAL). Pliegos matrimoniales (1925-1929).
47 Cabe destacar que los enlaces peruano-chilenos han sido constantes incluso durante la Guerra del Pacífico. El caso particular de relaciones entre mujeres peruanas y hombres chilenos durante la ocupación de Lima ha sido abordado en mi tesis (Valle Vera 2013). En otro artículo reciente presento información y cifras actualizadas sobre el tema (Valle Vera 2019). En lo que respecta a los enlaces matrimoniales peruano-chilenos durante el Oncenio, se podrán consultar las cifras detalladas y ejemplos en Valle Vera (2017: 149-172).
48 Machado, La Primera, «Las calles del pecado», 1 de diciembre de 2013, p. 26.
49 Prieto Sánchez cita en su trabajo testimonios principalmente de Luis Alberto Sánchez sobre las veladas de entretenimiento en los burdeles que constaba de bebidas, juegos, música criolla, debates intelectuales, etc. (Prieto Sánchez 2009: 155-159).
50 Este punto «[…] distante 10 kilómetros al norte del puente del río Lluta para seguir hacia el oriente paralela a la vía de la sección chilena del ferrocarril Arica a la Paz y distante 10 kilómetros de ella, con las inflexiones necesarias para utilizar en la demarcación los accidentes geográficos cercanos que permitan dejar en territorio chileno las azufreras de Tacora y sus dependencias, pasando luego por la laguna Blanca, en forma que en una de sus partes quede en el Perú y la otra en Chile» (Basadre 2005, XIV: 127).
51 Variedades, 20 de octubre de 1928.
52 Esta celebración se había interrumpido desde que los gobiernos de Perú y Chile rompieron relaciones diplomáticas oficialmente. Mundial, 22 de septiembre de 1928, Glosario de la semana, «El aniversario de Chile»; citado por Valle Vera (2017: 179).
53 Variedades, 20 de noviembre de 1929.
54 Variedades, 29 de noviembre de 1929.