Allpanchis, año XLVIII, núm. 88. Arequipa,
julio-diciembre de 2021, pp. 47-77.
ISSN impreso 0252-8835 / ISSN en línea 2708-8960
DOI: https://doi.org/10.36901/allpanchis.v48i88.1324
dossier
Ciencia ilustrada y el temor a lo divino.
Discursos de Antonio Caballero y Góngora
en torno a la epidemia de viruela en el
Nuevo Reino de Granada (1782-1783)
David Quintero O.
FLACSO-Ecuador (Quito, Ecuador)
Código ORCID: 0000-0002-0174-5448
Resumen
Este artículo busca analizar la documentación elaborada entre 1782 y 1783 por Antonio Caballero y Góngora, arzobispo-virrey del Nuevo Reino de Granada, sobre la epidemia de viruela vivida durante su regencia. A partir de su carta pastoral emitida en 1782 y sus posteriores informes al ministro de India, José de Gálvez, se puede ver la coexistencia de dos discursos; por un lado, el que promovía la inoculación para enfrentar la transmisión de la viruela, siendo el resultado de los avances de la ciencia ilustrada, y otro, dirigido a la población en general, en el que la peste se presentó como un castigo divino luego del episodio de infidelidad que sacudió al virreinato. La unión de ambos elementos no representó una contradicción, sino al contrario, da cuenta de la mentalidad de una época en la que el peso del catolicismo y el impulso de la Ilustración convivían fácilmente en los sujetos.
Palabras clave: Ilustración, epidemia, viruela, inoculación, religiosidad
Illustrated science and the fear of the divine. Speeches by Antonio Caballero y Góngora on the smallpox epidemic in the New Kingdom of Granada (1782-1783)
Abstract
This article seeks to analyze the documentation produced between 1782 and 1783 by Antonio Caballero y Góngora, archbishop-viceroy of the New Kingdom of Granada, regarding the smallpox epidemic in this territory. From his pastoral letter issued in 1782 and his subsequent reports to the Indian minister José de Gálvez, it is possible to see the coexistence of two speeches in the face of the same event; on the one hand, the one that promoted the practice of inoculation as the remedy for face the disease, being the result of the advances of enlightened science, and another, aimed at the general population, where smallpox was presented as a divine punishment sent by God after the episode of infidelity that shook the viceroyalty. The union of both elements did not represent a contradiction, but on the contrary, it accounts for the mentality of a time where the weight of Catholicism and the impulse of the Enlightenment easily coexisted in the subjects.
Keywords: Illustration, epidemic, smallpox, inoculation, religiosity
Introducción
La enfermedad como elemento propio de la condición humana ha sido enfrentada desde distintos ámbitos; ya fuese mediante la religión, las tradiciones populares o la práctica médica se ha buscado frenar sus devastadores efectos sobre las poblaciones (Alberola Romá, 2017). En este texto se busca analizar dos respuestas dadas por un mismo sujeto ante un mismo acontecimiento. La epidemia de viruela que azotaba el virreinato del Nuevo Reino de Granada durante la administración del arzobispo-virrey Antonio Caballero y Góngora (1781-1789) fue abordada desde al menos dos frentes.
Por un lado, desde su potestad como arzobispo recurrió a una rogativa como la mejor forma de aplacar la ira divina, misma que estuvo acompañada de indulgencias para todo aquel que decidiera participar con verdadero arrepentimiento de aquella solicitud de perdón, tal y como se acostumbraba en la época. Por otra parte, como virrey impulsó con gran fuerza la práctica de la inoculación de la viruela como la principal forma para contener el azote de la plaga, vinculándose así con las discusiones que se daban en distintas geografías con respecto al control de la enfermedad. Ambas facetas pueden ser abordadas a partir de la documentación producida por este hombre, quien, reconociendo la importancia tanto de una intervención divina como de la práctica científica, no escatimó recursos para impulsarlas.
Uno de los grandes retos para la monarquía hispana durante la segunda mitad del siglo XVIII fue el control de la propagación de la viruela en sus dominios. La viruela había demostrado durante siglos su letalidad, hasta llegar a convertirse en una prioridad para las distintas potencias de la época. Antes de la invención por parte de E. Jenner de la vacuna, la inoculación del virus, propuesta por el médico Emanuel Timone, pero cuyos referentes pueden ser rastreados en África y otras geografías, era la forma más efectiva para desarrollar anticuerpos y evitar que el contagio se propagara con facilidad.
La inoculación del virus, y más aún la posterior circulación de la vacuna, requirieron de gran despliegue logístico, en el cual debían considerarse los gastos económicos, así como la formación del personal encargado de llevar a cabo estas labores. La prevención del contagio de la viruela fue uno de los grandes esfuerzos emprendidos por los Borbones en el intento por intervenir la salud de sus vasallos, en gran medida debido a los discursos de la Ilustración circulantes en la época y la necesidad de buscar nuevas medicinas y mejores tratamientos a las enfermedades (Nieto Olarte, 2019).
Lo que podría considerarse una política de Estado de los Borbones buscó controlar las epidemias que azotaban sus dominios y afectaban no solo las finanzas, sino al conjunto de la población. Expediciones naturales, la explotación de la quina, pero también la búsqueda de otros posibles tratamientos requirió de todo un despliegue logístico, en el cual se invertían recursos económicos y talento humano (Warren, 2010). El cambio en el tratamiento de las enfermedades y su propagación cada vez más desligadas del «castigo divino» estuvo apoyado en gran medida por la consolidación del pensamiento ilustrado y, con él, de un nuevo tipo de ciencia que buscaba a través del conocimiento una mayor intervención en las problemáticas sociales (García Ayluardo, 2010).
Este primer intento de inmunizar en contra de la viruela a los habitantes del Nuevo Reino de Granada tuvo que, entre otras cosas, lidiar con la falta de médicos o, en su defecto, personal capacitado para suministrarla, tal como lo informaba Caballero y Góngora en sus misivas. Sumado a ello, elementos de orden social, como la creencia extendida entre los pobladores de los efectos secundarios, y los escrúpulos frente a una infección intencional hacían más difícil la inoculación. Para resolver estos puntos, el arzobispo-virrey recurrió, por un lado, a los clérigos como posibles intermediarios, enviándoles a través de cartas las instrucciones para realizar correctamente la inoculación del virus, práctica que sería replicada en el resto de América con la Real Expedición Filantrópica, al igual que en otras zonas de Europa (Skold, 1999). Y, por el otro, optó por «convencer» a las élites locales para que, por medio de su ejemplo, los sectores populares se convencieran y aceptasen la vacunación.
La variolización era en apariencia sencilla, se mostraba como uno de los grandes progresos de la ciencia médica hasta el surgimiento de la vacuna a finales del siglo XVIII, resultaba bastante efectivo para evitar el impacto causado por el brote de una epidemia en las poblaciones. El procedimiento consistía en introducir extractos de las lesiones cutáneas de una persona infectada con viruela dentro de la piel de un paciente sano, la finalidad era que la infección se diera de forma mucho más leve, permitiendo la recuperación e inmunidad en la mayoría de los casos (de Micheli e Izaguirre-Ávila, 2011).
Esta práctica se difundió en Europa en la primera mitad del siglo XVIII por Giacomo Pylarino, quien conocía su efectividad para controlar los brotes de la enfermedad luego de la epidemia que azotó a Constantinopla en 1701. Para 1750, la inoculación de personas sanas a partir del material pustuloso de enfermos se consideraba como el mejor medio profiláctico para prevenir epidemias masivas de viruela, sin embargo, su efectividad continuaba poniéndose en duda por parte de algunos médicos e intelectuales (de Micheli e Izaguirre-Ávila, 2011).
Este procedimiento fue propuesto como posible solución a la epidemia vivida en la Nueva España iniciada en 1779, misma que causaría un considerable número de muertes en todos los estratos sociales. A pesar del apoyo del gobierno virreinal, la concurrencia de voluntarios para la variolización realizada en el Hospital de San Hipólito no fue masiva, siendo esta una de las principales causas de la propagación de la enfermedad (de Micheli e Izaguirre-Ávila, 2011). Este suceso era bien conocido por Antonio Caballero y Góngora, del cual se lamentaba y lo usaba como advertencia de lo que ocurriría en el Nuevo Reino de Granada, en caso de que sus habitantes continuaran resistiéndose a practicarse el procedimiento.
La inoculación, entonces, no era una práctica desconocida en América, espacios como la Ciudad de Guatemala sirvieron de ejemplo y sustento a los planes de Caballero y Góngora para el Nuevo Reino de Granada; sumado a esto, la experiencia en Boston, Chile y Buenos Aires, permiten pensar en una circulación amplia de las ideas y prácticas médicas. Al interior del virreinato también existían referencias del éxito conseguido con la inoculación; ciudades como Popayán, Tunja y el poblado de Ibagué habían utilizado este medio, evitando así la muerte masiva de sus habitantes. La vacuna para esta enfermedad se desarrollaría varias décadas después, en 1801, permitiendo un tratamiento mucho más efectivo y menos polémico que la infección con la enfermedad para buscar la inmunidad. Para 1804, la Corona dio inicio a uno de sus proyectos más ambiciosos, la Real Expedición Filantrópica destinada a vacunar masivamente a sus súbditos (Ramírez, 2004).
Conseguir frenar los efectos de la epidemia de la viruela experimentada en el virreinato fue un tema central dentro de las preocupaciones de Caballero y Góngora. En sus cartas reservadas con José de Gálvez, Secretario del Despacho Universal de Indias, daba cuenta de los progresos de esta, las dificultades presentadas y cómo a través de esta práctica, considerada por él como «de las más saludables», se reducía drásticamente los niveles de mortalidad frente a poblaciones donde no había sido introducida. Gracias a la correspondencia es posible conocer algunos pormenores del proceso, los argumentos para no inocularse y la mejor forma de «ganarse a los pobladores».
La iglesia fue un agente central tanto en la variolización como en la posterior Expedición Filantrópica en la América Hispana, no solo por el peso del clero y su capacidad de influir en las decisiones cotidianas de los habitantes, sino también, por su activa participación en el proceso (Caffarena Barcenilla, 2016b). Si bien el arzobispo-virrey dio un gran impulso a la inoculación en el Nuevo Reino, los brotes de viruela ocurrieron durante una época de convulsión política, con lo cual, el «azote de la peste» se convertía también en un castigo divino por desafiar el orden establecido. El levantamiento de los comuneros y sus consecuencias fueron directamente responsables del ascenso al mando del virreinato de Caballero y Góngora, y la epidemia le brindó una oportunidad perfecta para consolidar su poder y apaciguar nuevos alzamientos.
Como pacificador, una de sus principales herramientas fueron los púlpitos, desde los cuales impulsó discursos que abogaban por la fidelidad incondicional al monarca, sus representantes y política reformista. No es de extrañar entonces que, en este contexto, emitiera una pastoral destinada a circular por su arzobispado, en la cual presentaba a la viruela como un castigo divino directamente relacionado a la «infidelidad de los habitantes del reino».
Este discurso público frente a la enfermedad contrastaba claramente con el que mantenía en privado con Gálvez y, a través de él, con la corte. En sus reflexiones como hombre de ciencia y vinculado activamente con el movimiento ilustrado, siendo uno de sus grandes impulsores en el Nuevo Reino de Granada (Silva, 2002), afirmaba que el azote de la viruela podía fácilmente ser erradicado mediante el conocimiento científico, como la mayoría de los males presentes en el virreinato, entre los cuales se incluía la improductividad, la corrupción y el carácter de sus pobladores.
Lo anterior no quiere decir que ambas posturas estuvieran enfrentadas, puesto que, tanto las rogativas como la búsqueda de soluciones a través de la medicina, eran parte de un mismo grupo de prácticas. En la época no se consideraban como opuestas, por el contrario, era necesario apelar a lo divino para aplacar las pestes, pero también, la circulación del conocimiento impulsado desde las prácticas ilustradas tenía como fin mejorar las condiciones materiales de las sociedades con la finalidad de conseguir mejores condiciones económicas.
Su permanente correspondencia con el Viejo Mundo le permitía estar al tanto de los avances científicos, tal y como se refleja en la forma como recomendó la inoculación. Igualmente, conocía de primera mano asuntos relacionados con la explotación minera, como quedó plasmado en los proyectos de reforma inspirados en los procedimientos alemanes y suecos.1 La permanente remisión de muestras vegetales y minerales le permitieron mantener contacto no solo con la corte y el Real Gabinete, sino también con la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, con quienes mantenía correspondencia e intercambiaba diversa información.
El reformismo borbónico y la Ilustración, especialmente durante el reinado de Carlos III (1759-1788), estuvieron fuertemente ligados al control de los territorios tanto social como económico, así como al impulso del conocimiento científico como medio para garantizar el bien común. Sumado a esto, la consolidación del pensamiento ilustrado trajo consigo nuevas preocupaciones relacionadas con el conocimiento en distintas esferas.
Un aspecto central dentro del proceso reformista fue el control de plagas y enfermedades, para lo cual se recurrió a diversos elementos, entre ellos las expediciones botánicas, la introducción de prácticas médicas que se mostraban como beneficiosas. Intervenir en el campo sanitario traía consigo aumentos en la población, mayores niveles de productividad y, por tanto, una mejora en las condiciones económicas (Alzate, 2007, p. 13); por el contrario, las plagas y enfermedades no solo tenían altos costes en vidas humanas, sino también en las finanzas de la Corona.
Este texto se construye a partir de los informes con el ministro Gálvez, algunos documentos relativos a la forma como debía realizarse la inoculación y la carta pastoral emitida en 1783. Gracias a estas fuentes es posible adentrarse en la forma como se realizó la inoculación de viruela, principalmente en la capital y sus zonas aledañas, pero también tener referencias de otros espacios neogranadinos. La pastoral, por su parte, así como otras instrucciones, lograron circular por las diócesis del arzobispado de Santa Fe y llegar a un amplio público, aumentando así la difusión del mensaje trasmitido.
A pesar de la presencia de discursos ilustrados, la sacralidad continuaba siendo un elemento central dentro de la sociedad virreinal (Alberola Romá, 2017). Por ello, no es de extrañar que las medidas se movieran entre los procedimientos técnicos, las ordenanzas de tipo político y aquellas de orden religioso (Alberola Romá, 2003), destinadas cada una a mitigar un mismo mal.
Antonio Caballero y Góngora no puede ni debe ser visto como un simple ejecutor de las políticas de la monarquía. Como hombre de ciencia, apoyó activamente la inoculación para enfrentar la viruela, además de tomar parte activa en la elaboración de manuales y otros documentos destinados al control de la enfermedad. Inicialmente recurrió a las rogativas mediante su pastoral; unos meses más tarde y ante la gravedad de los contagios, trabajaría de la mano de Mutis para promover la inoculación, además de circular las medidas consideradas como claves para su control (Frías Núñez, 1992).
El artículo se concentra en estudiar ambos discursos contenidos en esta documentación, por un lado, aquel utilizado en los púlpitos que apelaba al temor a lo divino de la sociedad, con el fin de prevenir posibles nuevos alzamientos en contra de la Corona, mostrando a la enfermedad como una consecuencia directa de la sublevación. Y el segundo, donde con datos específicos sobre poblaciones, avances y retrocesos, daba cuenta a la corte sobre los progresos de la práctica de la inoculación en el reino y la necesidad de continuarla, así como extenderla a la mayoría de sus habitantes.
La finalidad de este texto es preguntarse por el uso político de la epidemia de viruela, vinculándola directamente a las alteraciones producidas por la revuelta de los comuneros, así como la llegada al virreinato de prácticas médicas que circulaban en diversas geografías con el fin de controlar la transmisión de la viruela. La figura de Caballero y Góngora concentró no solamente el poder civil, sino también el eclesiástico, mismos que fueron utilizados sin mayor distinción al momento de impulsar sus proyectos personales. En este caso puntual, el impulso al conocimiento ilustrado a través de, entre otras cosas, el control de la epidemia de viruela, como también la consolidación del poder político puesto en duda por la revuelta de los comuneros.
«Salud, paz y amor en Nuestro Señor Jesucristo», la carta pastoral de 1782
El 20 de noviembre de 1782, Antonio Caballero y Góngora, arzobispo de Santa Fe, virrey, gobernador, capitán general del Nuevo Reino de Granada y presidente de su Real Audiencia y Chancillería emitió una carta pastoral destinada a sus diocesanos en todo el virreinato.2 El motivo fue comunicar a sus feligreses las acciones tomadas y los motivos, y dar ánimo en medio de la epidemia de viruela, que empezaba a cobrar fuerza en la capital y sus alrededores. La epidemia, según Caballero y Góngora, tuvo su origen en la Nueva España, desde donde se había introducido en las provincias costeras de Santa Marta y Cartagena, mostrando la gravedad del contagio y su mortalidad. Esto lo exhortaba a emitir el documento por el temor a que ocurriera lo mismo en Santa Fe.3
El documento se encontraba dividido en, al menos, tres partes claramente diferenciadas. Iniciaba exponiendo las razones que habían causado el surgimiento de la plaga, continuaba con una exhortación a la piedad y el arrepentimiento general como medio para aplacar la ira divina, y finalizaba con la forma como estas debían realizarse, anexando la posibilidad de una indulgencia plenaria para quienes, arrepentidos, participaran de los actos de construcción.
La pastoral tuvo como finalidad no solo movilizar públicamente la piedad de los habitantes del virreinato, sino también recordarles el motivo de la ira divina representada en la ferocidad de la plaga. Recurriendo a diversos ejemplos bíblicos, el arzobispo-virrey dejó explícita a su feligresía la relación directa que existía entre el castigo divino y los levantamientos ocurridos en contra de la Corona y sus representantes. Un acto de traición, tal como el cometido por los habitantes del Nuevo Reino, no podía quedarse sin castigo y, por tanto, era apenas previsible un castigo tal.
Si bien la viruela se presentaba como el mayor de los males, detrás de ella estaba la sombra de la guerra, la pobreza y la desolación de las poblaciones. Estos castigos serían, en caso de no aplacarse la ira divina, los próximos enviados al virreinato para mover la piedad y conseguir el verdadero arrepentimiento, tal y como lo manifestaba en la carta y normalmente ocurría.
El uso de los púlpitos con fines políticos no era una práctica nueva en este clérigo. Durante la pacificación de las provincias rebeldes, realizada un año antes de la emisión de la pastoral, había conseguido desarmar al movimiento de los comuneros e imponer la paz pública mediante sermones que recordaban el deber que estos sujetos tenían como buenos vasallos y católicos de guardarle la más absoluta sumisión a la Corona (Martínez Covaleda, 2014).
Caballero y Góngora frecuentemente hizo uso de su potestad como arzobispo de Santa Fe, cuando sus fines políticos así lo demandaban. Si bien, en este caso, la acusación a la infidelidad es puesta al inicio de la misiva como la única causa del descontento divino, es necesario explorar con mayor detalle las medidas a las cuales invitaba a sus feligreses para remediar dicha situación. La posibilidad de conseguir indulgencias mediante un arrepentimiento sincero, así como la solemnidad del ritual utilizado, pero también las posteriores medidas tomadas por este sujeto, permiten ver una verdadera preocupación por el bienestar de su «rebaño».
Por esto, no es de extrañar que el documento iniciara recordando que era propio de la Divina Providencia enviar castigos generales con la finalidad de «despertar a los mortales y sacarlos del profundo letargo en que se suele sumergirlos una continuada prosperidad». En las sagradas escrituras era posible encontrar estos recordatorios representados en hambrunas, pestes y guerras. Estos eran «los despertadores que dios se vale para los sabios designios de su altísima providencia, alternándolos o reuniéndolos al paso que se aumenta la ingrata correspondencia de los hombres».4
Como ya se ha mencionado, el contexto político del virreinato fue fácilmente vinculado a la molestia divina, principalmente debido a la ingratitud de sus habitantes, misma que había llevado a la Divina Providencia a valerse de «tan eficaces como dolorosos recuerdos» para restaurar el orden natural que debía imperar, pero también para evitar que en lo sucesivo se repitieran las malas acciones.
Frente a lo que evidentemente se considera como la ira divina, el arzobispo-virrey afirmaba que «los pecados son las verdaderas causas de nuestras calamidades, y estamos tan lejos de su remedio, cuanto lo estuviéremos de nuestra enmienda. Justo es prevenir en tiempo las posteriores amenazas del señor: pues de lo contrario vuestras casas quedarán asoladas y vuestras calles desiertas».5
En este sentido, resulta contrastante su discurso público como prelado, al que mantenía mediante la vía reservada con José de Gálvez. Mientras en uno la peste de viruela solo podía frenarse mediante la expiación de los pecados y el arrepentimiento, en el otro expresaba la necesidad de tomar medidas reales para frenar el contagio, entre las cuales estaban la variolización masiva de los pobladores como medida profiláctica y, en aquellos casos donde no fuese posible, el aislamiento de los pacientes, según lo recomendado en un texto impreso remitido desde la corte.6
En la pastoral expresaba que el azote de la plaga y la calamidad que traería no podían ser frenadas por ningún auxilio humano, siendo el único camino solicitar la «divina clemencia» para suavizar su azote, inclinando el agrado del Señor. Por tanto, era necesario «recurrir al Sr. con una rogativa publica, mucho más poderosa que las oraciones privadas que deben multiplicarse según la piedad y devoción de las familias para implorar los auxilios del Altísimo, de cuyas omnipotentes manos están pendientes la vida y muerte de los hombres».
Las rogativas como medio para conseguir el favor divino respondían a las formas de religiosidad propias de la época. La intervención podía plasmarse en un «milagro» que les permitía a los sujetos acercarse al mundo celestial y servía como muestra de su amor (Abadía Quintero, 2018). En este caso particular, se buscaba afanosamente aplacar la ira de Dios debida a los agravios cometidos al levantarse en contra del monarca.
El milagro que se buscaba obtener por medio de las rogativas y la exhortación del arzobispo-virrey, a un clamor general y público de los habitantes del Nuevo Reino de Granada, no tenía otro fin que despertar la misericordia divina para que, a través del perdón, se frenara una epidemia cuya letalidad había quedado demostrada en el territorio de la Nueva España. El consuelo brindado por el Altísimo puede ser considerado como una muestra de amor y perdón capaz de aliviar la difícil existencia humana (Abadía Quintero, 2018). Sin embargo, y tal como ocurría con la piedad del monarca frente al mismo crimen, estaba supeditada a la no repetición de los agravios, quedando firme la amenaza de un castigo aún mayor al experimentado.
La materialización del acto de reconciliación y perdón quedó programada para realizarse el domingo 24 de noviembre de 1782. Consistió en celebrar una misa votiva con el Santísimo presente, luego «seguirán las Preces dispuestas por la iglesia para el tiempo de enfermedad y se continuarán las mismas Preces en los ocho días siguientes concluida la misa mayor y por la tarde después de Completas».7
Previendo que los actos de reconciliación no podían centrarse solo en la capital y sus alrededores, sino que se debían extender por todo el territorio, se dispuso que la misma rogativa con misa cantada y el Santísimo presente debía realizarse en todas las parroquias del arzobispado. Para dar más fuerza a este acto se concedió también una indulgencia plenaria y ochenta días más de indulgencia a todos aquellos que participaran en las actividades. Igualmente, se señaló uno de los dos domingos inmediatos a la llegada del edicto para dar principio a la Santa Rogativa. También se dispuso que en todas las ciudades, villas y lugares del arzobispado donde hubiese conventos se pudiese realizar la rogativa para garantizar que todos los fieles gozasen de las indulgencias concedidas.
La naturaleza de la carta pastoral permite ver la forma como eran enfrentadas las calamidades desde el ámbito religioso. Si bien es claro el mensaje político que se buscaba trasmitir en la primera parte del documento, relacionando directamente los padecimientos públicos con el episodio de infidelidad, las medidas tomadas apelaban a la religiosidad masiva como único medio para resarcir los agravios cometidos.
El lenguaje utilizado en la pastoral se corresponde directamente con el tipo de público al cual iba dirigido y su finalidad. Las metáforas bíblicas, el arrepentimiento y el perdón, la amenaza de un castigo aún mayor, leídas en el púlpito, fácilmente incitarían a las expresiones piadosas de los habitantes, más aún, conociendo los impactos que la viruela podía tener en las poblaciones. Desde las iglesias su llamado era al verdadero arrepentimiento, mismo que sería recompensado mediante indulgencias y el fin de la plaga, esto siempre y cuando se reconocieran los errores cometidos y no se volviera a repetirlos.
Esto de ninguna manera indica que el contenido del documento fuese netamente político, es claro que los esfuerzos de Caballero y Góngora se movieron en ambas direcciones. Por una parte, el llamado público a los actos de contrición y piedad permitirían aplacar la ira divina, misma que estaba bien justificada por las alteraciones. Pero también, y como se verá a continuación, desplegó medidas de corte ilustrado para frenar los contagios y mitigar el impacto de la viruela mediante una de las prácticas, hasta ese momento más efectiva, como lo era la inoculación del virus.
La carta pastoral de 1782 permite conocer una de las primeras medidas tomadas por el recién nombrado arzobispo-virrey para contener el azote de la viruela. Un año después, y en gran medida cuando el virreinato había sido completamente pacificado, optó por otro camino para tratar de contener los estragos. Si bien en la correspondencia privada con la Secretaría Universal de Indias se informó principalmente de los progresos de la variolización, siempre quedó un espacio reservado para dar cuenta del profundo arrepentimiento y muestras de piedad que se daban en todo el Nuevo Reino de Granada.
Los funestos estragos de la viruela, informes reservados sobre el avance de la epidemia en el Nuevo Reino de Granada
El 31 de enero de 1783 Antonio Caballero y Góngora dio cuenta, mediante un informe reservado a José de Gálvez, sobre la epidemia de viruela que azotaba algunas zonas del virreinato del Nuevo Reino de Granada. Especialmente se concentraba en la situación de la capital y sus inmediaciones, en las cuales «va produciendo algunos de los funestos estragos que han padecido Santa Marta, Cartagena, Mompox y Honda»,8 poblaciones por donde ya se había diseminado el contagio y cuya mortalidad era elevada.
En la misiva advertía que la situación podía ser peor a la existente, de no haber sido por la introducción, unos años antes, de la práctica de la inoculación en el reino. Sin embargo, reconocía que las principales víctimas de la epidemia eran el «vulgo», en gran medida «por sus caprichos». Muchos se negaban abiertamente a inocularse, entre otras cosas por el temor que le tenían a la práctica y los escrúpulos ante una infección de esas características, o en su defecto por considerarla poco efectiva y, finalmente, debido a la presencia de «viejas y curanderos» que se mostraban como una opción más tradicional y conocida, pero poco efectiva en aliviar las molestias de la enfermedad y controlar su propagación.
Afirmaba, también, que eran muchas las familias que no habían sufrido pérdida alguna a causa de la viruela. Los «felicísimos efectos» que creaba la inoculación en Santa Fe ya habían sido experimentados en Girón, Tunja, Ibagué y Popayán, desde donde se remitían testimonios sobre su experiencia con el fin de convencer a otros de inocularse. Esto, en gran medida, se había conseguido por la «docilidad [de] las familias más distinguidas cuyo ejemplo va imitando el resto de la ciudad».9 Por tanto, y siguiendo estos informes, consideraba que, para ganar el mayor número de adeptos en la capital, era necesario atraer a los principales de la ciudad.
La inoculación era, según Caballero y Góngora, el medio más efectivo para tratar la enfermedad en el Nuevo Reino, debido a que no solo se adaptaba a los «diversos temperamentos de este», sino también porque no requería de una gran presencia de médicos para realizarse, mismos que escaseaban en el virreinato, e incluso eran inexistentes en algunas provincias. Si bien la inoculación requería de un conocimiento para realizarse, el arzobispo-virrey proponía instruir a los curas de las diversas diócesis bajo su mando para que realizaran la tarea, para lo cual decidió realizar una «instrucción general» de la práctica y remitirla a las poblaciones.
Como un hombre cercano a la ciencia y, en gran medida por el impulso que dio a diversas iniciativas relacionadas con el cultivo y fomento de ella, es conocido ampliamente por la historiografía como «el arzobispo ilustrado». Su inserción dentro del pensamiento ilustrado de la época quedó demostrada, ya fuese por la Real Expedición Botánica, la reforma educativa de la capital o su cercanía con Mutis y varias sociedades científicas de la península.
En cuanto a Mutis, Caballero y Góngora se apoyó en su amplia experiencia, entre otros temas, para expedir un reglamento con el fin de controlar la expansión de la epidemia de viruela. Este texto se construyó con base en aquellos utilizados en la Nueva España y Cartagena. En términos generales, apostaba por la limpieza, dietas blandas y condiciones de salubridad, alineándose con el naturalismo terapéutico (Frías Núñez, 1992, p. 46).
Reconociendo que se trataba de uno de los grandes avances aportado por «las luces del siglo», la inoculación mereció su completa protección y fomento. Para ello, no dudaría en recurrir a su doble potestad, la civil representada en el título de virrey y la eclesiástica mediante el cargo de arzobispo de Santa Fe. Esto le permitía, por un lado, usar los agentes eclesiásticos para difundir sus bondades mediante los púlpitos, y por el otro, emitir las correspondientes disposiciones para regular la forma como se realizaría la inoculación, destinar recursos en caso de ser necesario y mantener informada a la corte de los progresos de esta tarea.
Reconocía la necesidad de abrir al menos dos frentes de trabajo, el primero estaba relacionado con la infraestructura necesaria para llevar a cabo la tarea, para lo cual se valdría de los recursos de la iglesia como el mejor medio; y el segundo, convencer a la población de vacunarse desmintiendo los diversos argumentos utilizados por los detractores para desestimar la utilidad de aquella práctica, de quienes decía «solo propagan insultos y calumnias infundadas aumentando el número de los preocupados».10
Confiado de que sus argumentos, apoyados en los discursos ilustrados relacionados con lo benigno de la práctica, sus implicaciones para la salud, el control de los estragos de la epidemia y su autoridad episcopal, servirían como un aliciente más que fuerte. Tras el último, existía también un discurso sobre el castigo divino, al cual se habían hecho acreedores por su infidelidad, como lo expresaba en su carta pastoral de 1782. Puesto que la fuerza no podía ser usada en este asunto, afirmaba que la mejor opción era «dejar en su entera libertad a las familias para que a su arbitrio eligiesen el partido que gustasen».11
Los tratamientos y diagnóstico de la viruela fueron una preocupación común en distintas geografías. España y sus dominios se vincularon activamente a la circulación de conocimientos, debates y prácticas que tenían como finalidad controlar la enfermedad, cuyo impacto en las poblaciones podía llegar a ser desastroso. Estos conocimientos eran reproducidos y transmitidos a través de instituciones concretas, permitiendo así no solo la circulación de saberes, sino la creación de prácticas de prevención concretas (Santos y Thomas, 2012).
Es necesario mencionar que variolización e inoculación pueden ser consideradas dos prácticas diferenciadas. Para Santos y Thomas (2012), la inoculación consistía en la infección intencional con viruela humana, con el fin de que la infección fuese más leve obteniendo cierto grado de inmunidad; mientas la variolización fue desarrollada por Edward Jenner y su procedimiento era mucho más complejo, en el cual se utilizaba la viruela vacuna, transmitida a seres humanos, de quienes posteriormente se tomaban muestras para ser puestas en personas sanas. El segundo proceso sería el precedente para el desarrollo de la vacuna y con ella la posterior Real Expedición Filantrópica.
Desde la aparición de la enfermedad en los territorios indianos, esta se vio ligada a la voluntad divina. En el siglo XVI, cuando la conquista se estaba consolidando, Bartolomé de las Casas mencionaba las consecuencias que tenía para los «naturales» el contagio. De las Casas la veía, entre otras cosas, como el castigo divino a la barbarie de los conquistadores, pero también como la redención divina ofrecida a los nativos para librarlos de la crueldad que tan insistentemente denunció (Santos y Thomas, 2012, p. 120).
En el caso de Caballero y Góngora, sus acciones frente a la epidemia muestran la pervivencia de los dos discursos propios del siglo XVIII; la consolidación de la Ilustración y la búsqueda de control frente a la naturaleza y las condiciones humanas, como aquellas pervivencias del pensamiento barroco, donde la vida cotidiana estaba completamente ligada a los designios divinos. Frente a un mismo suceso que cobraba la vida de cientos de personas, se tomó una postura que, por un lado, recordaba el pecado cometido, pero, por el otro, se buscaba en las prácticas científicas del momento una solución efectiva para aquel mal.
Retornando a los informes, el arzobispo-virrey decía que en lo que a la capital se refería, había dado una expresa licencia para que se practicase en los párvulos recogidos en el Hospicio de Mujeres, de cuyos resultados existía una certificación del capellán y médico de esa casa. Iniciar por las instituciones de caridad fue una práctica común de las autoridades coloniales, lo mismo ocurriría en Chile un par de décadas después, donde la vacunación comenzó con huérfanos y presos de la ciudad (Caffarena Barcenilla, 2016b).
Sumado a esto, se acompañó a las listas con «prolijas averiguaciones acerca de las resultas de todos los inoculados». Las cuentas llegaban a las mil almas de todas edades y sexos sin los mayores inconvenientes. Unos meses después la cifra se elevaba a las nueve mil personas, «que voluntariamente aceptaron la inoculación», repartidas entre la capital y sus zonas inmediatas.12 Si bien las fuentes no permiten corroborar estos datos, el elevado número puede dar cuenta del éxito que su campaña empezaba a tener en el territorio.
La única muerte presentada, entre los variolizados, era la de una india, a quien no debía practicársele la inoculación, debido a su condición física y salud. Su fallecimiento, en criterio del arzobispo-virrey, se hubiese dado igualmente presa de las «viruelas naturales», por lo cual no era un caso que mereciese trascendencia. Frente a esta única muerte, reconocía que en las otras familias donde no se realizó, eran «muchos los sufrimientos no pocos sobresaltos suspiros y lágrimas». En su segundo informe se registrarían dos decesos más, cuyas condiciones eran similares a las presentadas por la india.
Para reforzar su informe sobre los avances obtenidos en el interior del virreinato, contrastaba la información con la situación de las provincias de la costa del Caribe. Tanto en Santa Marta como en Cartagena era imposible evitar la gran mortalidad, producto del contagio y rápida propagación de la viruela. Su misiva mencionaba una afectación poblacional de tal nivel, que la comparaba con lo ocurrido en la Nueva España. La explicación, a su criterio, era la misma en ambos casos, la resistencia de los habitantes a la inoculación, por lo cual, ahora era inevitable que no tuvieran que «llorar a sus muertos por su necedad». Por otra parte, se complacía en informar las noticias que hacía poco tiempo había recibido de la ciudad de Guatemala, en donde los efectos eran similares a los que experimentaban en Santa Fe y las otras ciudades que habían abrazado la práctica.
El impacto económico y social de una pandemia generalizada era considerable no solo para las finanzas locales, sino también para las de la monarquía. Por ello, los esfuerzos del arzobispo-virrey para generalizar en todo el virreinato la inoculación, no deben ser vistos ajenos a un proceso mucho mayor y que llegaría a tener una escala imperial con la mencionada expedición.
Si la práctica de la inoculación continuaba extendiéndose por los otros territorios del virreinato, como era la intención de Caballero y Góngora, era necesario hacer frente a un asunto que consideraba como «uno de los grandes males que azotan al reino», como lo era la falta de una instrucción adecuada de los pobladores. No solo mencionaba que se trataba de «países poco cultos», sino también «miserablemente destituidos de profesores inteligentes», por lo cual era inevitable que se cometieran «muchísimos errores y desaciertos propios a desacreditar la inoculación y muy parecidos a los que han obligado en algunos reinos ilustrados a tomar providencias que solo miran directamente a contener los abusos sin oponerse en el fondo de ellas a la práctica de la inoculación en efecto».13
Esta visión del Nuevo Reino como un espacio atrasado por la escasa formación de sus élites, pero también del resto de la población, fue un asunto central durante la regencia del arzobispo-virrey. Uno de sus grandes frentes de trabajo fue impulsar el movimiento ilustrado en el virreinato, para ello recurrió a reformas universitarias, la creación de una biblioteca del reino y situar en un lugar central a la expedición botánica adelantada por Mutis, dando con ello un gran espaldarazo a la consolidación de una comunidad de intelectuales (Silva, 2002).
Entre las medidas concretas estuvo la implementación de una reforma educativa en los centros de enseñanza de la capital, en la cual se buscaba la inclusión de otras áreas además de la teología, con el fin de dejar esta rama exclusivamente en manos del clero y permitir el surgimiento de otros sujetos con conocimientos prácticos en las materias que se requerían. Se incluyó al pensamiento naturalista, la astronomía, matemáticas y otros, considerados como indispensables para garantizar el progreso material del virreinato (Martínez Covaleda, 2014).
Como virrey, Caballero y Góngora mostró un gran interés por fomentar la intervención activa de la monarquía en la sociedad (Phelan, 1980). Siguiendo esta línea, le mencionaba a Gálvez que, en su criterio, era «muy propio del gobierno impedir y precaver la muerte o peligro de ella a muchos de los habitantes erradicando el contagio y haciendo las debidas preparaciones para impedirlo».14 Como ya se ha mencionado, para conseguirlo recurriría al consenso por sobre la imposición de las medidas, y para evitar malos manejos se dispuso a formar una Instrucción General,15 para que bajo su guía se realizara en los que voluntariamente se presentasen.
Sin embargo, las medidas no solo podían circunscribirse al aspecto científico de la inoculación y su propagación por el reino. Como ya se ha visto, la carta pastoral de 1782 exhortaba a los feligreses para que rogaran por el perdón divino, para lo cual eran indispensables muestras de arrepentimiento, primero con el monarca al ser la victima directa de los desagravios, pero también con Dios, quien enviaba la plaga como muestra de su disgusto ante lo obrado en el Nuevo Reino.
Por tanto, no bastaba con jurar no volver a participar en conjuras en contra de la Corona, y someterse a las condiciones impuestas por el indulto general promulgado luego de las revueltas, sino también realizar muestras públicas de fe para congraciarse con lo divino. Para ello emitió la carta pastoral, a la cual se sumaron muestras que describía como espontáneas, todas destinadas a aplacar la ira divina y el castigo que amenaza con llevar hambre y miseria al Nuevo Reino de Granada.
Transcurridos seis meses de esta misiva, escribía nuevamente por la vía reservada otro informe sobre los avances y otros pormenores de la inoculación en el altiplano neogranadino. En ella daba cuenta del éxito conseguido mediante la persuasión de las «principales familias» de la capital, quienes «ciegamente se volcaron al abrazo de la inoculación».16
En aquella ocasión su interés se concentró en realizar una descripción general del estado en que se encontraba la capital y sus provincias adyacentes, así como las aparentes causas del rechazo a la inoculación, circulantes principalmente entre el «pueblo más bajo» así como en los indios y uno que otro noble.
La carta comunicaba, entre otras cosas, que luego de vencer a muchos opositores y lograr convencer a los pobladores, podía informar del «agradecimiento y gozo generalizado» con la Corona por facilitar las condiciones para la inoculación. Este «singular beneficio» no solo se experimentaba en Santa Fe, sino también en sus parroquias inmediatas, así como en Tunja y poblados distantes como Ibagué, lugares de donde remitía la información que le habían suministrado sus cabildos.
En 1785 circuló un impreso remitido desde la corte, en el cual le informaban sobre los procedimientos que debían seguirse una vez aparecían los primeros casos de viruela en una población. Tal vez la medida más importante era el aislamiento inmediato de los contagiados en lugares apartados de los centros urbanos, mismo que se realizaría en una ermita o casa de campo, situada a una distancia adecuada de la población y en un paraje saludable, preferiblemente situado «contra los aires» para evitar el contagio a los lugares inmediatos.17
La ubicación de estas casas de confinamiento era central, pues «según el dictamen general de los profesores y las experiencias que se han repetido, esta enfermedad pestilente solo se propaga por el contacto con los enfermos o cosas que les sirven». Lo anterior traía consigo el problema de la aprobación de las familias en el traslado de sus enfermos, para lo cual se ordenaba remitir y circular el impreso en toda la jurisdicción, con el fin de disipar cualquier duda entre los pobladores. Para ello, se remitieron cien copias del impreso y se ordenaba realizar las copias necesarias para su amplia circulación.18
Como una orden directa del rey, se debía ejecutar con la mayor «ternura», buscando convencer antes que imponerse sobre los vecinos y pobladores. Prevenir el contagio mediante la trasmisión de la enfermedad requería entonces no solo de la inoculación, sino también, en criterio de los conocedores del tema, del aislamiento de los contagiados. Ese mismo año, don Ramón García de León y Pizarro, gobernador de la provincia de Guayaquil, daba cuenta de la recepción del documento y la ejecución de todo lo que en él se mandaba.19
Finalmente, impulsar la inoculación en las poblaciones garantizaría mejores condiciones de salud, además de reforzar la imagen del rey como el gran protector de todos sus vasallos sin importar su «calidad». Al respecto, Caballero y Góngora mencionaba que de tener éxito: «tendrá S. M: el consuelo de ver conservadas por esta saludable práctica innumerables vasallos que infaliblemente hubieran de perecer en esta general epidemia».20 Su finalidad, tanto con el impulso de la vacuna como con los llamados al arrepentimiento público, no era otro, según él, que el resultado de su amor y deseos para conseguir el «bien público».
En la postura del arzobispo-virrey frente a la epidemia que vivía el Nuevo Reino es posible encontrar la implementación de prácticas antiguas junto a otras más recientes. La procesión sumada a rogativas, misas y promesas de indulgencias plenarias para aplacar el castigo divino por el pecado cometido, el aislamiento de los infectados en lugares lejanos, el aislamiento en lugares lejanos de los centros urbanos de aquellas personas contagiadas, sumadas a cuarentenas, habían sido utilizadas desde la llegada de la viruela a tierras americanas como medio de contención (Santos y Thomas, 2012, p. 121). Sumado a esto, su campaña para promover la inoculación como el remedio preventivo más efectivo no escatimó recursos. De esta manera, la tradición y la práctica científica encontraron en él un gran difusor.
Un caso similar es presentado por Paula Caffarena (2016) para el caso de Chile, donde los discursos religiosos no necesariamente fueron los principales causantes de la reticencia de los pobladores a inocularse. Elementos como el temor a los efectos secundarios del tratamiento, su efectividad, el posterior contagio o las secuelas, estaban presentes dentro de las poblaciones. Otra similitud entre las características presentadas por la autora y el caso neogranadino fue la buena aceptación que tuvo la práctica al interior de las élites urbanas, quienes acudieron al llamado buscando inmunizarse.
Es necesario mencionar también que esta práctica respondió más al momento coyuntural que representaba la epidemia, más que a un método preventivo. Los estragos que se habían vivido en la costa norte del virreinato, pero también en otros espacios, pusieron en alerta al arzobispo-virrey, quien, seguramente enterado de los avances del procedimiento, lo impulsó de varias formas. Este carácter coyuntural también estuvo presente en el caso de la Capitanía de Chile, en donde se recurrió a ella como medio para frenar los contagios, más que para prevenirlos (Caffarena Barcenilla, 2016a).
Este esfuerzo se enmarca dentro de las políticas fisiocráticas de la Corona española. Durante todo el siglo XVIII y desde distintos frentes se buscó racionalizar la vida en los territorios que componían el conjunto de la monarquía. La razón, el orden y el bien común permitirían intervenir activamente sobre aquellos elementos que amenazaban el orden social y el desarrollo económico (Alberola Romá, 2017).
El control de las epidemias, desastres naturales, la productividad de los territorios y explotación de los recursos naturales garantizaban el tan buscado bien común. Por tanto, no es de extrañar todo el despliegue realizado por el arzobispo-virrey para poner fin a las viruelas en el Nuevo Reino de Granada. Unir medidas terrenales con la intervención divina podía garantizar el final de un azote letal para la economía y el conjunto de la sociedad.
Conclusiones
Como hombre vinculado activamente con la Ilustración, Antonio Caballero y Góngora jugó un papel central en la difusión científica en el Nuevo Reino de Granada. Desde un lugar de poder privilegiado y sin parangón durante el periodo virreinal en ese territorio, pudo hacer uso no solo de los recursos seculares, sino también de los eclesiásticos, según lo requirieran sus fines. El impulso dado a la inoculación como medio profiláctico para mitigar el impacto de la viruela es solo uno de los ejemplos que se pueden encontrar a lo largo de su regencia, caracterizada por una administración donde ambas potestades eran puestas al servicio de los fines de la monarquía.
Detrás de ambos cargos existía todo un universo simbólico, al cual puede accederse mediante la documentación trabajada a lo largo de este texto. Por un lado, su papel como cabeza de la administración virreinal y miembro activo de la corriente ilustrada, lo impulsaba a buscar soluciones efectivas a los problemas que se le presentaban, haciendo uso de los avances y conocimientos que circulaban en la época y a los cuales fácilmente accedía gracias a sus conexiones con distintos sujetos y geografías, manteniéndolo al tanto de los avances y progresos científicos del viejo continente.
Por el otro, al mantener en sus manos el gobierno espiritual del virreinato, era su deber buscar el bienestar de su «rebaño». En este caso, la plaga era presentada a los feligreses como un castigo divino por las revueltas en contra de la Corona. La ira divina, tantas veces mostrada en los textos bíblicos, solo podía ser aplacada mediante el arrepentimiento y corrección de la falta que la había despertado. Por ello, no dudó en extender indulgencias plenarias y llamar a actos de fe colectivos a todos los habitantes del virreinato para aplacar el castigo de la Divina Providencia.
Frente a esta primera acción, posteriormente inició el entusiasmo por la variolización. Este procedimiento era, por aquel entonces, el mejor método para contener la propagación de la viruela, si bien no estaba exenta de críticas en los círculos europeos, su efectividad había quedado demostrada en múltiples espacios, evitando los grandes impactos que estas pestes traían consigo. No es de extrañar que destinara tanta energía a su fomento y extensión en la geografía virreinal, pues de alcanzarse su objetivo, el reino podría librarse de un mal cuyas repercusiones afectaban todas las esferas de la vida social.
Administrar el virreinato no solo se restringía al campo fiscal y a su defensa, ramos en los cuales mostró excelentes resultados durante su regencia, sino también conseguir impulsar el «bien común» mediante, entre otras cosas, la prevención de enfermedades. La preocupación por los habitantes del Nuevo Reino es clara en la regencia del arzobispo-virrey, quien buscó desde todos los frentes «poner en orden» para conseguir el mayor progreso posible, mismo que se expresaría en beneficios tanto para la monarquía como para sus vasallos.
Por otro lado, y a pesar de tratarse de un hombre vinculado activamente con el pensamiento ilustrado, su papel como clérigo también tenía un gran peso en su accionar, y no debe ser considerado como una simple anexión de poder y recursos. La carta pastoral, pero también sus informes, dan cuenta de la coexistencia de una mentalidad donde lo divino aún regía el destino de los hombres. Por ello, y a pesar de reconocer los grandes progresos que la ciencia podía llevar a la vida de las personas, elementos como la búsqueda del milagro y la clemencia del Todopoderoso, no podían ser simplemente descartados.
La plaga enviada sirvió en su discurso como escarmiento y castigo a la «infidelidad» cometida en el virreinato. Por tanto, solo podía ser frenada a través de los actos públicos de contrición y arrepentimiento. Aplacar la ira divina era un deber de aquellos que habían cometido la falta, pero también de todos los que de alguna manera estuvieron involucrados. Por ello, la viruela no perdonaba calidades ni castas al momento de azotar poblaciones, haciendo necesario un arrepentimiento general.
Sin embargo, reconocía también la necesidad de intervenir el curso de los acontecimientos recurriendo a las innovaciones aportadas por las «luces del siglo»; inoculación y arrepentimiento formaron parte de una misma moneda, la eficacia de una se vería reducida sin la segunda, así como las rogativas y plegarias por sí solas no evitarían los estragos de la peste.
Finalmente, es posible afirmar que ambos mundos, el religioso y el ilustrado, convivieron en la figura de Caballero y Góngora sin mayores conflictos. Por el contrario, el conocimiento era visto como el medio ideal para alcanzar el bien común, mismo que se reflejaría en el progreso del conjunto de la monarquía y, por tanto, alegraría a Dios al seguirse sus designios.
Referencias
Abadía Quintero, C. (2018). De cómo salvar el alma: Estudio de la religiosidad popular, devocional y testamental en Santiago de Cali (1700-1750). Segunda edición. Cali: Universidad del Valle.
Alberola Romá, A. (2003). «Procesiones, rogativas, conjuros y exorcismos: El campo valenciano ante la plaga de langostas». Revista de Historia Moderna Anales de la Universidad de Alicante, núm. 21, pp. 383-410.
Alberola Romá, A. (2017). «Entre el resplandor de las luces y el ocaso de los insectos». En: Armando Alberola Romá (ed.). Riesgo, desastre y miedo en la Península Ibérica y México durante la Edad Moderna. Alicante: Universidad de Alicante; El Colegio de Michoacán, pp. 255-302.
Alzate, A. M. (2007). Suciedad y orden: Reformas sanitarias borbónicas en la Nueva Granada, 1760-1810. Bogotá: Universidad del Rosario; Universidad de Antioquia; Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
Caffarena Barcenilla,
P. (2016a). «Inmunizar contagiando. La práctica de la inoculación como
tratamiento preventivo frente a la viruela en la Capitanía General de
Chile a fines del siglo XVIII». Asclepio,
núm. 68, pp. 151-161.
Caffarena Barcenilla, P. (2016b). «Salud pública, vacuna y prevención. La difusión de la vacuna antivariólica en Chile, 1805-1830». Historia, Santiago de Chile, vol. 49, núm. 2, pp. 347-370.
De Micheli, A. y R. Izaguirre-Ávila (2011). «La vacunación antivariólica antes y después de Jenner». Revista de Investigación Clínica, México, vol. 63, pp. 84-89.
Frías Núñez, M. (1992). Enfermedad y sociedad en la crisis colonial del antiguo régimen: Nueva Granada en el tránsito del siglo XVIII al XIX, las epidemias de viruelas. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
García Ayluardo, C. (ed.) (2010). Las reformas borbónicas, 1750-1808. México: Fondo de Cultura Económica.
Martínez Covaleda, H. (2014). La Revolución de 1781. Campesinos, tejedores y la rent seeking en la Nueva Granada (Colombia). Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.
Nieto Olarte, M. (2019). Remedios para el imperio: Historia natural y la apropiación del Nuevo Mundo. Bogotá: Universidad de los Andes.
Phelan, J. L. (1980). El Pueblo y el rey: La revolución comunera en Colombia 1781. Bogotá: Carlos Valencia Editores.
Ramírez,
S. (2004). «El legado de la real expedición filantrópica de la vacuna
(1803-1810): Las juntas de vacuna». Asclepio,
vol. 56, núm. 1,
pp. 33-61.
Santos, G. y H. Thomas (2012). «Inoculaciones y procesiones y cuarentenas.
Configuraciones sociotécnicas de las viruelas en América Latina:
Funcionamiento y circulación de saberes entre Europa, África y América
en el siglo XVIII». Redes, vol. 18,
núm. 34, pp. 113-142.
Silva, Renán (2002). Los ilustrados de Nueva Granada, 1760-1808: Genealogía de una comunidad de interpretación. Medellín: Banco de la República; Fondo Editorial Universidad EAFIT.
Skold, P. (1999). «Historia de la viruela en Suecia y su prevención». Boletín de la asociación de demografía histórica, vol. 17, núm. 2, pp. 141-169.
Warren, Adam (2010). Medicine and politics in colonial Peru: Population growth and the Bourbon reforms. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
Fecha de recepción: 20 de enero de 2021.
Fecha de evaluación: 28 de mayo de 2021.
Fecha de aceptación: 13 de julio de 2021.
Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2021.
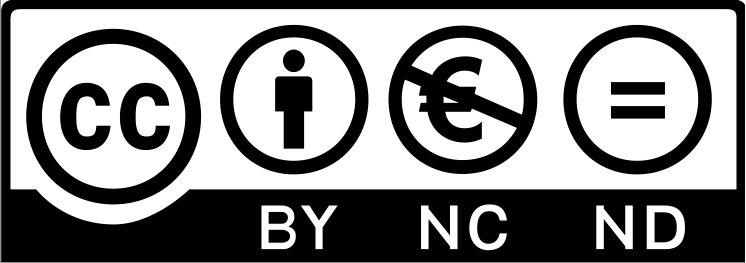
1 Archivo General de la Nación [AGN]. Sección: Colonia, Fondo: Miscelánea:SC.39. Legajo: Causas mortuorias, testamentos, erección iglesias. Título y Signatura: Arzobispo de Santafé: pastoral sobre la epidemia de viruela Signatura: MISCELANEA:SC.39,2,D.50. Fecha: 1782.
2 AGN. Sección: Colonia, Fondo: Miscelánea:SC.39. Legajo: Causas mortuorias, testamentos, erección iglesias. Título y Signatura: Arzobispo de Santafé: pastoral sobre la epidemia de viruela Signatura: MISCELANEA:SC.39,2,D.50. Fecha: 1782.
3 AGN. Sección: Colonia, Fondo: Miscelánea:SC.39. Legajo: Causas mortuorias, testamentos, erección iglesias. Título y Signatura: Arzobispo de Santafé: pastoral sobre la epidemia de viruela Signatura: MISCELANEA:SC.39,2,D.50. Fecha: 1782.
4 AGN. Sección: Colonia, Fondo: Miscelánea:SC.39. Legajo: Causas mortuorias, testamentos, erección iglesias. Título y Signatura: Arzobispo de Santafé: pastoral sobre la epidemia de viruela Signatura: MISCELANEA:SC.39,2,D.50. Fecha: 1782.
5 AGN. Sección: Colonia, Fondo: Miscelánea:SC.39. Legajo: Causas mortuorias, testamentos, erección iglesias. Título y Signatura: Arzobispo de Santafé: pastoral sobre la epidemia de viruela Signatura: MISCELANEA:SC.39,2,D.50. Fecha: 1782.
6 AGN. Sección: Archivo Anexo. Fondo: Historia, Legajo: Sin título. Título y Signatura Sin título - HISTORIA:SAA-I.17,3,D.32. Fecha: 1785.
7 AGN. Sección: Colonia, Fondo: Miscelánea:SC.39. Legajo: Causas mortuorias, testamentos, erección iglesias. Título y Signatura: Arzobispo de Santafé: pastoral sobre la epidemia de viruela Signatura: MISCELANEA:SC.39,2,D.50. Fecha: 1782.
8 AGN. Título: Correspondencia del Arzobispo Góngora. Signatura: CORRESP-POLITICA: SR.8,V.1,R.13. Fecha: 31 de enero de 1783. N° 25.
9 AGN. Título: Correspondencia del Arzobispo Góngora. Signatura: CORRESP-POLITICA:SR.8,V.1,R.13. Fecha: 31 de enero de 1783. N° 25.
10 AGN. Título: Correspondencia del Arzobispo Góngora. Signatura: CORRESP-POLITICA:SR.8,V.1,R.13. Fecha: 31 de enero de 1783. N° 25.
11 AGN. Título: Correspondencia del Arzobispo Góngora. Signatura: CORRESP-POLITICA:SR.8,V.1,R.13. Fecha: 31 de enero de 1783. N° 25.
12 AGN. Título: Correspondencia del Arzobispo Góngora. Signatura: CORRESP-POLITICA:SR.8,V.1,R.13. Fecha: 31 de junio de 1783. N° 48.
13 AGN. Título: Correspondencia del Arzobispo Góngora. Signatura: CORRESP-POLITICA:SR.8,V.1,R.13. Fecha: 31 de enero de 1783. N° 25.
14 AGN. Título: Correspondencia del Arzobispo Góngora. Signatura: CORRESP-POLITICA:SR.8,V.1,R.13. Fecha: 31 de enero de 1783. N° 25.
15 AGN. Título: Terapeuta contra la viruela: impreso sobre la que debía aplicarse. Signatura: Milicias y Marina:SC.37. Folios: 697-698. Fecha: 1782.
16 AGN. Título: Correspondencia del Arzobispo Góngora. Signatura: CORRESP-POLITICA:SR.8,V.1,R.13. Fecha: 31 de junio de 1783. N° 48.
17 AGN. Sección: Archivo Anexo. Fondo: Historia. Legajo: Sin título. Título y Signatura: Sin título - HISTORIA:SAA-I.17,3,D.32. Fecha: 1785.
18 AGN. Sección: Archivo Anexo. Fondo: Historia. Legajo: Sin título. Título y Signatura: Sin título - HISTORIA:SAA-I.17,3,D.32. Fecha: 1785.
19 AGN. Sección: Sección Colonia, Fondo: Miscelánea:SC.39, Legajo: Asuntos militares, informes, reales cédulas, tierras. Título y Signatura: Medidas preventivas contagio viruela. - MISCELANEA:SC.39,138,D.83. Fecha: 1785.
20 AGN. Título: Correspondencia del Arzobispo Góngora. Signatura: CORRESP-POLITICA:SR.8,V.1,R.13. Fecha: 15 de junio de 1783. N° 25.