Allpanchis, año XLVIII, núm. 87. Arequipa, enero-junio de 2021, pp. 57-82.
ISSN impreso 0252-8835 / ISSN en línea 2708-8960
DOI: https://doi.org/10.36901/allpanchis.v48i87.1215
dossier
En busca de la historicidad del derecho canónico indiano. El caso del Tercer Concilio Provincial Mexicano
Jorge E. Traslosheros
Universidad Nacional Autónoma de México (México, México)
Código ORCID: 0000-0003-1859-7952
Resumen
El estudio del derecho indiano se ha centrado, principalmente, en las instancias de los diferentes cuerpos de la potestad temporal. Sin embargo, para comprender a cabalidad esta tradición jurídica es necesario referirse también al derecho canónico indiano, propio de la Iglesia católica y que tuvo decisiva influencia en la conformación de la Hispanoamérica virreinal. Su descubrimiento ha seguido su propia dinámica, dentro del cual el estudio de la tradición conciliar de las diferentes provincias eclesiásticas ha sido fundamental. En el presente artículo queremos reconstruir el proceso historiográfico que permitió descubrir la historicidad del Tercer Concilio Provincial Mexicano, con énfasis en lo sucedido entre 1958 y 1987. Entonces se hicieron los hallazgos documentales más importantes y se plantearon los cuestionamientos que aún guían nuestros esfuerzos.
Palabras clave: historiografía, derecho canónico indiano, Tercer Concilio Provincial Mexicano
In search of the historicity of Indian Canon Law. The case of the Third Mexican Provincial Council
Abstract
The study of the «derecho indiano» has focused, mainly, on the instances of the different bodies of the secular power. However, to fully understand this legal tradition, it is also necessary to refer to the canon law, proper to the Catholic Church, which had a decisive influence on the conformation of the Colonial Hispanic America. Its discovery has followed his own dynamic, in which the study of the conciliar tradition of the different ecclesiastical provinces has been fundamental. In the present article we want to reconstruct the historiographical process that allowed us to discover the historicity of the Third Mexican Provincial Council, with emphasis on what happened between 1958 and 1987. Then the most important documentary findings were made and the questions that still guide our efforts were raised.
Keywords: Historiography, Canon Law, Colonial Hispanic America, Third Mexican Provincial Council
1. Presentación
El derecho canónico, bien lo sabemos, es el ordenamiento jurídico de la Iglesia católica apostólica romana, de origen milenario y que se ha manifestado de manera muy diversa a lo largo de la historia. Su capacidad de permanencia y adaptación es una de sus más pronunciadas características. Por lo mismo, a nadie debe sorprender que el orden jurídico canónico vigente en la Iglesia, al momento de la Conquista y formación de lo que hoy conocemos como Hispanoamérica, no se haya trasladado de manera mecánica del Viejo al Nuevo Mundo. Por el contrario, se fue adaptando poco a poco hasta adquirir sus rasgos distintivos. En otras palabras, se desarrolló un interesante proceso de recepción que se nutrió del rico suelo de la tradición milenaria, de la definición del Corpus Iuris Canonici y del Concilio de Trento que marcaron el siglo XVI, como de la exuberante realidad indiana. Así, podemos identificar como derecho canónico indiano aquel producido en el seno de la Iglesia católica apostólica romana de pertinencia para las Indias occidentales, ya fuera producido en Roma, en la España peninsular o bien en la Hispanoamérica virreinal y Filipinas. La riqueza de posibilidades para la investigación histórica no conoce más límite que la imaginación.
Por lo anterior, es de llamar la atención que las obras generales que se ocupan del derecho indiano casi no consideren al canónico. El tema jurídico eclesiástico casi se reduce a tratar el Patronato de las Indias —lo cual está muy lejos de agotar el tema— y a una somera consideración de los concilios provinciales, en el mejor de los casos.1 La ausencia debe llamar la atención, pues el derecho canónico no fue accesorio a la realidad novohispana ni operó de manera paralela al derecho propio de la potestad temporal, mucho menos al de las corporaciones. Tampoco quiere decir que no se haya estudiado, sino que siguió una ruta de exploración propia hasta ganarse su lugar en el común de la inteligencia de los historiadores de la juridicidad indiana, lo que no sucedió sino hasta la presente centuria. Un itinerario de descubrimientos, pequeños pasos y grandes saltos, que es necesario reconstruir.
En el presente artículo centraremos nuestra atención en el proceso de descubrimiento del Tercer Concilio Provincial Mexicano como objeto de estudio de la historia. Parafraseando a G. K. Chesterton, podemos decir que el historiador necesita ver cien veces un objeto para poderlo mirar por primera vez. En esta lógica, identificamos tres momentos en esta aventura del ver y del mirar. Primero, el inicio de estudios sistemáticos a finales del siglo XIX, cuyo gran protagonista fue don Fortino Hipólito Vera quien, sin perder el sentido pastoral de su trabajo como sacerdote, párroco, canónico y obispo, marcó el inicio de las investigaciones que van más allá de las ediciones publicadas a partir del siglo XVII. Segundo, el surgimiento de una historiografía propiamente académica a partir de la segunda mitad del siglo XX, la cual descubrió y trabajó gran diversidad de repositorios documentales sitos en diversas partes del mundo. Tercero, ya en la presente centuria, los prolíficos estudios interdisciplinarios en torno a la documentación conciliar que han tenido su punto de encuentro en el Seminario de Concilios Mexicanos de El Colegio de Michoacán, bajo el liderazgo del Dr. Alberto Carrillo.2
Nuestro estudio se ocupa del segundo de estos momentos, cuyos principales trabajos se escribieron entre 1958 y 1987. Fue entonces que se plantearon las principales preguntas de investigación y se realizaron los hallazgos documentales más importantes. En otras palabras, revisaremos lo más destacado de la producción de aquel puñado de historiadores que se dieron a la tarea de estudiar el Tercer Concilio Provincial Mexicano y, al hacerlo, nos legaron un aporte decisivo para encontrar la historicidad del derecho canónico indiano.3
2. El Tercer Concilio Provincial Mexicano
Como es bien sabido, el 20 de enero de 1585 se inició el Tercer Concilio Provincial Mexicano. Convocado el primero de febrero del año anterior por el arzobispo don Pedro Moya de Contreras, culminó sus trabajos el 14 de septiembre de 1585. Asistieron los prelados de la Provincia Eclesiástica de México, a saber: de Guatemala fray Gómez Fernández de Córdoba, de Michoacán fray Juan de Medina Rincón, de Puebla don Diego Romano, de Yucatán fray Diego Montalvo, de Guadalajara fray Domingo Alzola, y de Oaxaca fray Bartolomé de Ledesma. El obispo de Filipinas se disculpó de asistir, y el de Chiapas tuvo que mandar procurador pues de camino a la Ciudad de México se accidentó. Se trata de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de México, el cual configuró la Iglesia y mucho de la sociedad del periodo virreinal. Un acontecimiento jurídico canónico que estuvo vigente hasta el año de 1896, cuando se llevó a cabo el Quinto Concilio Provincial Mexicano.4
Promulgado el 14 de septiembre de 1585, se imprimió hasta 1622 gracias al impulso del arzobispo don Juan Pérez de la Serna. Desde entonces tuvo varias ediciones: en 1725; luego, en 1770, por el arzobispo don Francisco de Lorenzana en el contexto del Cuarto Concilio Provincial Mexicano; en 1859 por Mario Galván Rivera, quien realizó la primera edición en latín y español, excelentemente anotado y traducido por el P. Basilio Arrillaga; y una más de 1870, también en latín y español, por Manuel Moro y D. Marsá (Palau y Dulcet, 1951). Hasta el último tercio del siglo XIX encontramos los primeros estudios sistemáticos del Concilio en virtud de los trabajos de Fortino Hipólito Vera. Un hombre de Iglesia que perteneció a la generación de Joaquín García Icazbalceta, marcada por el afán documentalista y a quienes podemos considerar los fundadores de la historiografía eclesiástica mexicana.
3. Los primeros estudios
Don Fortino Hipólito Vera fue uno de los más profundos conocedores del derecho canónico mexicano en la segunda mitad del siglo XIX. Fue cura de Tlalmanalco y de Amecameca, canónigo de Guadalupe y primer obispo de Cuernavaca (1894-1896). En Amecameca fundó el Colegio Católico, en el cual se dio instrucción desde primaria a preparatoria; también se incluyó una escuela de oficios y artes, que funcionó como seminario menor. Además de sus libros sobre derecho canónico, fue autor de obras muy interesantes, entre ellas: Catecismo geográfico, histórico y estadístico de la iglesia mexicana (Vera, 1881) y su famosa Contestación histórico-crítica en defensa de la maravillosa aparición de la Virgen de Guadalupe (Vera, 1892).
Su vasto conocimiento sobre el derecho canónico lo plasmó en su erudita y siempre útil obra: Colección de documentos eclesiásticos de México, o sea, antigua y moderna legislación de la Iglesia Mexicana (Vera, 1887), desarrollada en tres volúmenes. En esta hace gala de su gran conocimiento de la tradición conciliar mexicana. Las obras relativas al tema que aquí nos convoca se desarrolla en dos textos: Compendio histórico del Concilio Tercero Mexicano (Vera, 1897), en tres volúmenes; y Apuntamientos históricos de los concilios provinciales mexicanos y privilegios de América: estudios previos al Primer Concilio Provincial de Antequera (Vera, 1983). Con lo muy importantes que son sus publicaciones, no contó con mucha de la documentación original de la magna reunión que, para entonces, se consideraba extraviada. Sorprende el gran provecho que sacó de la relativamente escasa documentación con que contaba.
Don Fortino escribió con una intención claramente pastoral y con una curiosidad netamente académica. Sus esfuerzos fueron acompañados por otros dos autores. Por un lado, Juan Manuel Rodríguez, quien en 1937 publicó la obra: La Iglesia en Nueva España a la luz del Tercer Concilio Mexicano (1858-1896). Tres capítulos de la disertación histórico-jurídica presentada para el doctorado en Derecho canónico (Rodríguez, 1937), derivada a su vez de su tesis doctoral en la Universidad Pontificia Gregoriana (Rodríguez, 1936). El libro, no la tesis, aparece referida en algunas bibliografías de los historiadores que analizaremos, pero no se le cita en el desarrollo de los trabajos, probablemente por las dificultades para conseguirla, mismas que tampoco hemos podido superar. En opinión de Martínez Ferrer, su principal mérito es haber consultado cierta documentación de los archivos del Vaticano (Martínez Ferrer, 1996, p. 361).
Por otro lado, tenemos el artículo de Bernabé Navarro: «La Iglesia y los indios en el tercer concilio mexicano, 1585» (Navarro, 1944), publicado en la importante revista cultural mexicana Ábside. El texto contiene un breve prólogo de Gabriel Méndez Plancarte, en el cual nos explica que el trabajo fue desarrollado en la Academia Práctica de Filosofía, bajo su dirección, fundada en el Seminario Conciliar del Arzobispado de México en 1940, con el fin de formar en habilidades de investigación a los jóvenes estudiantes de Filosofía y Teología. Junto a esta se desarrolló la Academia Práctica de Historia, a su vez dirigida por Sergio Méndez Arceo.
Estamos, pues, ante el trabajo de exploración elaborado por un estudiante que fue considerado con suficiente calidad como para ser publicado en esta importante revista mexicana, luego de necesarias correcciones. Y el intento rindió frutos. Su base documental depende solamente de las ediciones en latín de 1622 y la bilingüe de 1859, arriba mencionadas. En cuanto a la bibliografía, se limita a los Apuntamientos Históricos de Fortino Hipólito Vera y al libro publicado por Juan Manuel Rodríguez. De hecho, los únicos materiales disponibles en esos años.
El trabajo es una glosa cuidadosamente desarrollada que camina en todo momento sobre los decretos conciliares. Para ello, según explica (Navarro, 1944, p. 405), usa un método sencillo y eficaz. Peina todos los decretos para agrupar cuanta referencia a los indios encuentre en dos campos, el espiritual y el material, en consonancia —agregamos nosotros— con el modo en que se abordaba la cura de almas en aquel entonces. Su perspectiva no es propiamente canónica, sino de carácter pastoral.
El artículo se divide en tres grandes apartados. En el primero presenta los generales del Concilio y los antecedentes entonces conocidos; en el segundo, «La legislación en el orden espiritual»; y en el tercero, «La legislación en el orden material». Señala y comenta sobre la instrucción religiosa, los sacramentos en general, los sacramentos del orden y el matrimonio, fiestas, ayunos, sufragios, sepulturas, obras sociales, educativas y pías, asuntos pecuniarios y punitivos, trabajos y salarios. Cierra con lo que llama una apología de los indios, en la cual los padres conciliares hacen una sólida y muy decidida defensa de los naturales contra los abusos de que eran objeto, pidiendo a los confesores exigir a los penitentes la reparación de las faltas cometidas contra los indios, o dejarlos sin absolución «ante la ira del Omnipotente Dios, en el día tremendo del Juicio» (Navarro, 1944, p. 446).
Me parece un texto muy meritorio que indica tres asuntos importantes en su momento: la creciente inquietud por los estudios de la tradición conciliar mexicana, la importancia y riqueza del Tercero Mexicano y la imposibilidad de ir más adelante con las fuentes entonces disponibles. Me queda muy claro que Vera, Rodríguez y Navarro son como las aves que anuncian la llegada de la primavera a finales del invierno. Queda pendiente un trabajo exclusivo para ellos, lo que está fuera del intento de nuestras reflexiones.
4. Los estudios
A mediados del siglo XX, el jesuita Ernest Burrus, académico del Institutum Historicum Societatis Iesu de Roma, publicó tres artículos relativos al Tercer Concilio en la muy importante revista The Americas, de la Academy of American Franciscan History: «The author of the Mexican Council Cathecism» (Burrus, 1958), «The Salazar Report of the Third Mexican Council» (Burrus, 1960) y «The Third Mexican Council in the Light of the Vatican Archives» (Burrus, 1967).
Las fuentes de sus publicaciones las obtuvo de la Biblioteca Bancroft de la Universidad de California, en Berkley, de los Archivos Vaticanos y del Museo Nacional de México en su Colección Antigua, según refiere. El primero es un bello divertimiento de crítica histórica a través de la cual, según nuestro autor, se confirmaría la hipótesis de Juan José Eguiara y Eguren, quien asignó la autoría de dicho catecismo a Juan de la Plaza, S. J. En el segundo, nos entrega la transcripción del reporte que mandó a los padres conciliares el obispo de Manila, fray Domingo de Salazar O. P., con todo y sus reclamos antirregalistas. Por último, realiza un comentario general de la documentación que en el Vaticano existe sobre el Concilio, así como los cambios que la Sagrada Congregación del Concilio hiciera al texto originalmente escrito en español.
Compañero de Burrus en el Institutum Historicum Societatis Iesu fue el también jesuita Félix Zubillaga, mejor conocido por haber coordinado la Historia de la Iglesia en la América española (1965) y por ser el arquitecto de la Monumenta mexicana (1956), gran colección documental en la que se contiene parte importante de la historia de la Compañía de Jesús en México. Sobre nuestro tema publicó: «El tercer concilio mexicano, 1585: los memoriales de Juan de la Plaza S. J.» (Zubillaga, 1961). En este nos entrega la biografía del autor del catecismo del Concilio, así como una edición crítica de tan importantes memoriales, documento que sirvió de consulta a los padres conciliares y en el cual insistía, como buen hijo de San Ignacio, en la formación y disciplina del futuro clero diocesano. Por noticias de Stafford Poole (1968), sabemos que ambos historiadores preparaban una edición del Concilio en la que pretendían confrontar el original en español con la versión latina del Vaticano, empresa que nunca terminaron, si es que alguna vez la emprendieron.
A su vez, José Llaguno S. J., discípulo de Burrus, como resultado de sus estudios doctorales en derecho canónico en la Universidad Gregoriana, publicó en 1963 lo que sería el primer estudio de largo alcance elaborado sobre la base de las fuentes primigenias del Concilio. Nos referimos a su obra La personalidad jurídica del indio y el III Concilio Provincial Mexicano (1585). Ensayo histórico jurídico de los documentos originales (Llaguno, 1963). Para infortunio de historiadores y fortuna de los indios rarámuris de la sierra Tarahumara de Chihuahua, con quienes compartió el pan y la sal hasta el final de sus días, fue nombrado obispo de aquellas vastas regiones en el año de 1975.
El texto de José Llaguno es un parteaguas en el descubrimiento de la historicidad del Tercer Concilio Mexicano. Si las obras de sus hermanos de orden alertaron sobre la riqueza histórica del evento, su libro abrió amplios horizontes al ocuparse no solo del Tercer Concilio, sino también de los dos anteriores y de las primeras juntas eclesiásticas. Tampoco deja de lado los materiales de trabajo, como fueron los memoriales y las consultas que los prelados mandaron hacer para mejor orientar sus reflexiones. Así, nos presenta temáticas relativas a la instrucción de los indígenas, su catequesis, su defensa, el abuso contra los indios, su situación laboral, las posiciones que ante ello fueron tomando los prelados.
Sus fuentes se obtuvieron del Archivo General de Indias (Sevilla), así como de los originales de la junta conciliar que existen en la Biblioteca Bancroft, mismos que consultó a sus anchas. Esto le permitió utilizar el original en español tal y como quedó antes de que fuese revisado y modificado por la Sagrada Congregación del Concilio en Roma, lo que, para efectos de su investigación, le permitió reflejar con mayor fidelidad el pensamiento original de los padres conciliares. Cierra el estudio con un importante anexo que ocupa la mitad de un libro de 330 páginas, en el cual transcribió los documentos de las primeras juntas eclesiásticas y los tres concilios mexicanos. Por el gran estudio realizado, así como por el anexo documental, la obra de Llaguno debe ser considerada como el primer gran aporte histórico, de carácter netamente académico, sobre el Tercer Concilio Mexicano, con el cual nos dio acceso a la documentación más importante del evento presente en repositorios, para entonces, inaccesibles.
Dentro del mismo linaje de historiadores —o bien descubridores— destacan los trabajos de Stafford Poole, también discípulo de Burrus, quien tuvo una carrera académica de muy largo aliento. Nació en Oxnard, California, Estados Unidos, en junio de 1930. Fue sacerdote de la congregación de San Vicente de Paul. Hizo sus estudios superiores en la Universidad de San Luis Missouri. Fue profesor asistente en el Cardinal Glennon College, profesor asociado en el Seminario de Santa María, profesor en Historia de St. John College. Fue miembro de la American Historical Association, de la American Catholic Historical Association, de la Conference of Latin American Historians y del Groupe International d’Etudes Vincentienes. Fue motivo de sus esfuerzos profesionales el estudio de la Iglesia católica en Hispanoamérica, especialmente en la Nueva España. Sobre el particular tiene artículos publicados en las revistas Hispanic American Historical Review y The Americas, ambas de Estados Unidos, y en Relaciones de El Colegio de Michoacán. Entre sus aportes se cuenta la traducción al inglés de la obra de fray Bartolomé de las Casas, En defensa de los indios (Poole, 1992); así como su participación en el libro colectivo Christianity comes to Americas. 1492-1776 (Poole, 1992). En su calidad de sacerdote, como todos los hasta ahora referidos, honra la tradición de clérigos y religiosos letrados tan cara a la Iglesia Católica.
La producción de Poole sobre el Tercer Concilio Provincial Mexicano fue la más constante de su generación, por lo que ocupa un lugar especial. Escribió siete artículos y un libro, publicados a lo largo de treinta años. La problemática estudiada en sus textos se desarrolla desde los debates sobre los indios, hasta la reforma de la Iglesia católica novohispana (1571-1585) bajo la mano de don Pedro Moya de Contreras, tercer arzobispo de México. Su producción la podemos dividir en dos épocas. Los años sesenta del siglo pasado en que escribió cinco artículos, y los años ochenta en que amplía su visión siguiendo las huellas de Moya de Contreras.
Es propio de la primera época el que sus fuentes se restrinjan a lo encontrado en la Biblioteca Bancroft y la temática a la relación con los indios. En la segunda amplía los horizontes e incorpora documentación de archivos españoles y romanos, para entregarnos dos artículos más. En ellos, como veremos, estudia el Concilio desde un punto de vista más disciplinario, esto es, más acorde a la naturaleza de los decretos. En esta década también publica su libro sobre Moya de Contreras.
En los años sesenta publica: «Research Posibilities of the Third Mexican Council» (Poole, 1961); «The Church and the Repartimientos in the Light of the Third Mexican Council, 1585» (Poole, 1963); «War by Fire and Blood: The Church and the Chichimecas in 1585» (Poole, 1965); «Successors to Las Casas» (Poole, 1966); «Opposition to the Third Mexican Council» (Poole, 1968).
El primer artículo de la serie se basa en su tesis doctoral, defendida en la Universidad de San Luis Missouri en 1961, la cual llevó por título «The Indian Problem in the Third Provincial Council of Mexico» (Poole, 1961), escrita a sugerencia de Ernest Burrus y del P. John Bannon. Pasa breve revista de la producción hasta entonces existente, ya conocida por nosotros, y de los documentos de la Biblioteca Bancroft. Menciona los repositorios europeos, sin considerar los mexicanos. También asienta la hipótesis de trabajo que le acompañará a lo largo de los años. Para Poole, lo más sobresaliente del Tercer Concilio Provincial Mexicano fue su naturaleza indigenista desarrollada por los obispos en tres líneas fundamentales: el trabajo pastoral, la moralidad de los repartimientos y la moralidad de la guerra chichimeca. Por último, enlista diez posibilidades para historiar el concilio: realizar una edición con sus originales en español, escribir una historia completa de los tres concilios, revalorar el papel de los franciscanos frente a los indios, hacer una historia de la lucha entre clero regular y secular, la historia de la oposición al Concilio, la historia de los esfuerzos de la Iglesia por combatir la constante interferencia de la Corona en sus asuntos, la relación entre los decretos del Concilio con los propios del Concilio de Trento, la posible influencia de Las Casas, una biografía de Moya de Contreras y, por último, la búsqueda de más documentación relativa al Concilio. Como veremos, él mismo se ocupará de varios de estos aspectos.
En los cuatro artículos que le siguen, Stafford Poole se hace cargo del problema del indio y del Concilio en asuntos como el repartimiento, la guerra chichimeca, las ideas de los padres conciliares y su posible relación con Las Casas, la oposición de civiles y frailes a la publicación, la aplicación del Concilio y el papel decisivo que jugaron los franciscanos en defensa de los naturales, principalmente a través de los memoriales de fray Gerónimo de Mendieta.
En estos artículos profundiza en la documentación que generó el Concilio, pero poco o nada trata sobre los decretos. En otras palabras, se aproxima desde el terreno de las ideas obviando su naturaleza disciplinaria y canónica. Pasa revista a los memoriales de Juan de la Plaza, fray Gerónimo de Mendieta, de diversos consejeros, a la carta que los obispos mandaran a Felipe II en defensa de los indios, en la cual condenan el repartimiento y la guerra chichimeca. Aspectos en virtud de los cuales los prelados se hacen dignos herederos de fray Bartolomé de Las Casas y de los misioneros fundadores de la Iglesia en la Nueva España.
Es necesario hacer notar que, en la década de los setentas, Stafford Poole publica su artículo «La visita de Moya de Contreras» (Poole, 1975). Si bien el escrito no se refiere propiamente al Concilio, nos parece muy importante pues en él se aprecian tres asuntos. Primero, la incorporación de más repositorios documentales como el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Segundo, su método y estilo se van depurando en una narrativa más consistente y ligera. Tercero, define y presenta su interés por Pedro Moya de Contreras, el hombre que impulsó y dirigió los trabajos de aquella junta de 1585. Tres temáticas que quedarán ligadas en el libro de 1987.
En la década de los ochenta nos regala dos textos: «Church Law on the Ordination of the Indians and Castas in New Spain» (Poole, 1981) y «The Third Mexican Provincial Council of 1585 and the Reform of the Diocesan Clergy» (Poole, 1984). En estos aborda un aspecto hasta entonces no considerado por nuestro autor, como es la legislación conciliar en sí misma, de cara a la conformación de la Iglesia diocesana posterior, esto es, de la formación del sacerdocio que convivirá, educará y administrará las almas de la feligresía india, española y mezclada. En el escrito de 1981, Poole echa mano con éxito del método comparativo, tan caro a los historiadores, para confrontar los cánones que al respecto se dictaron en el Concilio, según el original en español, con los resultantes después de la revisión vaticana en su versión en latín. La conclusión es interesante. Los prelados mexicanos se muestran celosos así de la ortodoxia reformadora tridentina, como del ordenamiento social altamente estratificado de la Nueva España, al tiempo de prohibir el acceso al sacramento del orden a los indios y las castas. Proscripción que el Vaticano suaviza notablemente, con lo que se abren las puertas del sacerdocio a los mestizos y, eventualmente, a los indios y demás castas.
El escrito de 1984 no es menos interesante. En esa ocasión, siguiendo los cánones conciliares en sus libros primero, tercero y quinto, Poole nos presenta cuál era el clero que tenían en mente aquellos obispos. No debe sorprender que se trate de uno estamentalmente identificado, bien preparado intelectualmente, sujeto en todo a los prelados y muy disciplinado. Un clero que se reforma de cara a su preparación, su ministerio y su vida personal. En su planteamiento, Poole identifica este proceso con un fenómeno común en la historia de la Iglesia, como es la necesaria formación de instituciones que siempre ha seguido al carisma. Nos dice: «the time for organization and structure, for law and order, for hierarchy and state, had arrived. The Church was entering a new phase, one of consolidation and bureaucratization, and the clerics were an intrinsic part of this» (Poole, 1984, p. 34).
Finalmente, publica lo que será la culminación de su producción: Pedro Moya de Contreras. Catholic Reform and Royal Power in New Spain. 1571-1591 (Poole, 1987). En este se ocupa de las actividades del arzobispo Moya de Contreras en Nueva España, de 1571 a 1591, tiempo que incluye sus últimos años al frente del Consejo de Indias. Dentro de la actividad desplegada por el prelado, nuestro autor resalta el Tercer Concilio Provincial Mexicano, al cual le dedica la tercera parte de la obra.
Se trata de un texto bien escrito y sencillo. De principio a fin, Poole cuida que el discurso no caiga en giros que pudiesen complicar su lectura, explicando con brevedad las instituciones sociales y jurídicas que se presentan en el camino. Estudio que debe ubicarse más que en el género biográfico, dentro de una historiografía de carácter institucional. Hace un fino trabajo sobre la base de las fuentes obtenidas en el Archivo General de Indias, el Archivo Secreto Vaticano, el Archivo de la Sagrada Congregación del Concilio, la Biblioteca Vallicelliana de Roma, la Hans P. Kraus Collection of Latin American Manuscripts, sita en la librería del Congreso de Washington, y los Mexican Manuscripts de la Biblioteca Bancroft de California.
El punto de partida de las reflexiones es una paradoja que marca la personalidad de Moya de Contreras, la cual consiste en ser, a un mismo tiempo, un obispo celoso de sus deberes con la Iglesia y un funcionario leal a «Su Majestad». La paradoja de servir a dos reinos, hecho que define el actuar de todos los obispos de la época. A partir de ello se dibuja el trazo de un hombre formado con el barro del regalismo de Felipe II y cocido en los hornos de la reforma católica, es decir, del Concilio de Trento. Hombre de lealtad institucional, legalista, ortodoxo, al tiempo de ser misericordioso, condescendiente, paternalista.
Visitador, inquisidor, arzobispo y virrey, al mismo tiempo abre camino a un regalismo que asienta su poder sobre el clero diocesano a través de la Ordenanza de Patronazgo de 1574, que defiende los derechos del clero y los obispos frente al virrey. Como pastor, protege paternalmente a los indios dentro del orden establecido de repúblicas, toma partido por los criollos y se vale de dos instrumentos de reforma recién llegados al virreinato, como son la Compañía de Jesús y el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Suma de esfuerzos que convergen en la celebración del Tercer Concilio Provincial Mexicano, llamado por Stafford Poole, «The Mexican Trent». A lo largo del libro plasma las actividades del prelado-funcionario dentro de su ambivalente naturaleza, hasta culminar en la reforma institucional de la Nueva España, así en sus aspectos eclesiásticos como civiles.
Al Tercer Concilio dedica tres capítulos del libro. En el primero de ellos, «The Archbishop Calls a Council», presenta los antecedentes mínimos del evento, su preparación plasmada en los memoriales de Juan de la Plaza, Pedro de Feria, Domingo de Salazar, fray Gerónimo de Mendieta y otros. Termina con la apertura del Concilio. En los dos siguientes desarrolla la reunión. En uno, «The Mexican Trent I», analiza el Concilio en sí mismo: las consultas, los decretos, su relación con Trento y los originales en español y latín; pero sin adentrarse en la materia. Tan solo señala la necesidad de un estudio crítico más amplio sobre el documento. También aborda el directorio de confesores y el catecismo que se mandan realizar, así como la carta que enviaron los prelados a Felipe II. En el tercer capítulo, «The Mexican Trent II: The Great Questions», de nueva cuenta surge el problema con los mendicantes, la moralidad de la guerra chichimeca y del repartimiento, para finalizar con las cuitas de su promulgación y posterior publicación. En suma, nos entrega por primera vez la historia completa del Concilio Tercero Provincial Mexicano. Stafford Poole seguirá fiel a la hipótesis de 1961 según la cual, por sobre todas las cosas, el acontecimiento fue una expresión de la tradición indigenista, a lo cual agrega aspectos disciplinarios de sus decretos. Atisba a lo lejos e incluso realiza algunas incursiones en la naturaleza canónica de los decretos, pero no entra de lleno en la materia.
De manera paralela a Poole, Willi Henkel, académico alemán y misionero oblato de María Inmaculada, publica en 1984 el libro Die Konzilien in Lateinamerica: Teil I, Mexiko 1555-1897. En esta obra realiza un somero estudio de todos los concilios realizados desde la primera junta de religiosos en 1524, hasta finales del siglo XIX, en lo que hoy es la república mexicana. Están presentes las llamadas reuniones apostólicas de 1524 a 1546, los tres concilios del siglo XVI, el cuarto concilio de 1771, el Concilio Provincial de Antequera de 1893 —del cual don Fortino Hipólito Vera hiciera el estudio preparatorio—, los concilios provinciales de México y Durango de 1896 y los provinciales de Guadalajara y Morelia de 1897.
El aparato de fuentes es excelente. Incluye todos los repositorios hasta ahora mencionados de España, Roma, Estados Unidos y México, a lo cual agrega documentación emanada del Arzobispado de México. En materia bibliográfica recupera a los autores mencionados, muy en especial la obra de José Llaguno y su apéndice documental. Estamos, pues, ante una obra única en su género por tratarse de la primera visión de conjunto de la tradición conciliar mexicana, en armonía con los trabajos de roturación que casi un siglo antes hiciera Fortino Hipólito Vera. Bien podemos decir que Henkel es, al mismo tiempo, heredero de la generación de descubridores y su último representante. Es una lástima que todavía no exista traducción al español de su obra, como tampoco al inglés.
Para cerrar, no podemos dejar de mencionar el artículo de Reyniero Lebroc (1969), «Proyección tridentina en América». No es una investigación que, en relación con lo hasta ahora analizado, contenga algún aporte significativo. Deja la impresión de haberse realizado como una exploración personal. Contra lo que pudiera pensarse por el título, no es un estudio jurídico ni versa sobre la recepción del Concilio de Trento en América, no en lo general; pero tampoco en el Tercero Mexicano. En cuanto a la bibliografía, refiere las obras más importantes de la historia de la Iglesia en Hispanoamérica en su momento, como la ya citada de Zubillaga; pero se queda corto en la referente al Concilio. De manera notable deja fuera la producción de Poole en aquella década. Respecto a las fuentes, pasa revista a las entonces conocidas.
La arquitectura del artículo es muy personal, como dije, exploratoria. En un primer momento presenta los generales de las Iglesias fundadas en aquella centuria, mexicanas incluidas. Después, a dos columnas, va confrontando lo que dice el Tercero Mexicano, con lo que dice el Concilio de Trento, glosando muy brevemente cada apartado, con excepción del sacramento del orden y los indios, a lo cual dedica un poco más de espacio. Considera la profesión de fe, kerigma y catequesis, superstición, la iniciación cristiana, la cena del Señor, la Iglesia y sus pastores, el sacramento del matrimonio y del orden, los religiosos, para cerrar con una breve conclusión sobre la publicación del Concilio. No quedan claras las razones de privilegiar estos temas sobre otros, porque no existe una aproximación al aparato de fuentes de los decretos del mexicano que pudiera sugerir el impacto del tridentino en estos. Como dije, el texto da la impresión de estar orientado por las preocupaciones de un misionólogo que explora asuntos de su interés y, en este sentido, resulta interesante.
5. Los aportes
Como hemos podido apreciar, el descubrimiento de la historicidad del Tercer Concilio Provincial Mexicano fue obra paciente y constante de varios investigadores, entre los cuales destacan quienes escribieron entre 1958 y 1987, y que comparten el haber sido sacerdotes católicos y un perfil notablemente académico. Ellos encontraron los principales archivos, elaboraron los primeros trabajos críticos sobre la documentación, ubicaron los grandes problemas a desarrollar y realizaron las primeras reconstrucciones del acontecimiento. Sus aportes son múltiples, pero quisiera señalar siete en particular.
1.- Lo primero a destacar es el notable trabajo de búsqueda de la documentación conciliar, dispersa por distintos archivos y países. En México: el Archivo Histórico del Arzobispado, el Museo Nacional de Antropología e Historia, el Archivo General de la Nación; en Roma: el Archivo de la Sagrada Congregación del Concilio, el Archivo Secreto Vaticano, el Archivo Histórico del Concilio para los asuntos públicos de la Iglesia, la Biblioteca Vallicelliana, el Archivum Romanum Societatis Iesu; en España: el Archivo General de Indias, la Biblioteca Pública de Toledo; y en Estado Unidos: la Biblioteca Bancroft de la Universidad de California en Berkeley.
2.- Sus esfuerzos se orientaron por una historiografía académica sin pretensiones, humilde y paciente, en la cual dejaron ver el fino oficio de historiar que les caracterizó. Reconstruyeron la historia del Concilio con gran apego a las fuentes y un fuerte sentido crítico. Entendieron los documentos por lo que realmente son, en su propia y diversa naturaleza, para interpretarlos dentro de los contextos adecuados, en virtud de lo cual pudieron proponer una interpretación posible —la mejor interpretación siempre es la posible— de las razones que orientaron las acciones de aquella generación de obispos, funcionarios, religiosos y laicos que protagonizaron tan importante acontecimiento. En otras palabras, con sencillez cumplieron los tres pasos necesarios al buen método histórico: texto, contexto y sentido.
3.- Sus investigaciones marcaron un horizonte de interpretación del Concilio claro y consistente en dos aspectos centrales. Por un lado, le comprendieron como una de las expresiones más importantes del humanismo cristiano del siglo XVI, sin idealismos ni anacronismos, el cual tuvo al indio como su principal preocupación. Por otro lado, le entendieron como instrumento importante de la reforma disciplinaria de la Iglesia de la Provincia Eclesiástica de México, en el contexto de los grandes acontecimientos eclesiásticos y civiles que dieron forma al virreinato de la Nueva España y a la Iglesia mexicana.
4.- Sobre la base de lo anterior, Stafford Poole lanzó una fuerte provocación que afecta a cierta corriente de interpretación sobre la historia de la Iglesia en México en el siglo XVI, asociada al llamado milenarismo franciscano. Nuestro autor nos invita a pensar el Tercero Mexicano en concordancia con un proceso característico de la historia de la Iglesia; esto es, el momento en el cual los carismas fundacionales se transforman en procesos institucionales como condición necesaria para su trascendencia. Esta propuesta, muy bien sustentada en las fuentes, tiene gran profundidad. La comprensión de la dinámica histórica del cristianismo de tradición apostólica depende mucho de entender las grandes paradojas que están en su raíz y dan sentido a sus manifestaciones religiosas. Por ejemplo, la relación entre el pecado y la gracia, la ley y la libertad, la ascesis y la mística, la justicia y la misericordia, la muerte y la resurrección, la afirmación del yo en la negación del yo, entre muchas más. A estas grandes paradojas pertenece la relación entre el carisma y la institución. La existencia de una se manifiesta necesariamente en la realización de la otra, y viceversa.
Esta aproximación a la dinámica histórica que informa al Concilio tiene consecuencias importantes para el debate historiográfico. Recordemos que, en los mismos años en que esta generación de historiadores avanzaba en sus pesquisas, vio luz pública la obra de John Leddy Phelan (1956), en la cual hizo una interpretación milenarista de la obra misionera de los franciscanos en el siglo XVI, sobre una base documental frágil y un conocimiento teológico débil y temerario. No obstante, la tesis tuvo éxito y alimentó la interpretación de la historia de la Iglesia en Nueva España como la batalla entre unos misioneros proféticos que impulsaban un proyecto de Iglesia opuesto al de unos obispos intolerantes y ultraortodoxos quienes, sobre la base del Real Patronato y del Concilio de Trento, persiguieron e hicieron fracasar a los religiosos. Una interpretación que resulta insostenible cuando se confronta con una historiografía que, sobre una base documental muy amplia y con mejores instrumentos críticos, se hizo cargo de la complejidad del tiempo, de los dramas y tensiones de sus protagonistas.5
5.- En su artículo de 1961, como vimos, Stafford Poole marcó diez posibilidades de investigación sobre el Concilio que, de hecho, representan la agenda de investigación de aquella generación. Si bien es cierto que en manera alguna agotaron las temáticas, también lo es que en cada una dijeron alguna palabra importante. Solo dejaron pendiente la edición crítica del Concilio, tarea que muchos años después cumplimentara con gran solvencia Luis Martínez Ferrer (2009).
6.- Cuando consideramos en su conjunto estos estudios nos queda claro que: comprendieron bien la naturaleza jurídico-canónica de los decretos conciliares; estudiaron los debates desarrollados en la Nueva España en sus contextos locales, tridentinos y monárquicos; y analizaron la doctrina que emergió de estos debates, de manera especial en materia de los indios y la disciplina del clero.
El desarrollo de esta agenda de investigación tiene implicaciones muy importantes para la historia del derecho canónico indiano. Veamos, si el derecho se nos presenta siempre en cuatro formas jurídicas como son la consuetudinaria, la doctrinaria, la legal y la judicial, entonces, podemos decir que: entraron de lleno en sus elementos consuetudinarios y doctrinarios, hicieron incursiones importantes en los aspectos legales, pero no entraron en la materia judicial presente en sus decretos. Dicho sea, en su descargo, que para realizar un estudio de esa naturaleza hubiera sido necesario explorar en numerosos expedientes de los distintos tribunales eclesiásticos, en especial los diocesanos, algo que estaba fuera de su interés y alcance.
7.- La generación de historiadores que aquí hemos revisado no solo nos legó una serie de descubrimientos de la mayor importancia en torno a la historia del Tercer Concilio Provincial Mexicano, también nos señaló un camino virtuoso para adentrarnos en la historicidad del derecho canónico indiano. Gracias a sus aportes, las generaciones posteriores han podido estudiar con mayor solvencia la tradición conciliar mexicana, profundizar en las temáticas por ellos señaladas, incursionar en la historia judicial eclesiástica, hacer nuevos descubrimientos y ampliar los horizontes más allá del acontecimiento conciliar, para comprender su impronta en los tiempos que le siguieron. El estudio de estos desarrollos historiográficos es materia que va más allá de nuestro intento.
Referencias
Burrus, Ernest (1958). «The author of the Mexican Council Cathecism». The Americas, vol. 15, núm. 2, pp. 171-182.
Burrus, Ernest (1960). «The Salazar Report of the Third Mexican Council». The Americas, vol. 17, núm. 1, pp. 65-84.
Burrus, Ernest (1967). «The Third Mexican Council in the Light of the Vatican Archives». The Americas, vol. 23, núm. 4, pp. 390-405.
Dougnac, Antonio (1994). Historia del Derecho indiano. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas; Universidad Nacional Autónoma de México.
González, María del Refugio (1995). El Derecho indiano y el Derecho provincial novohispano. Marco historiográfico y conceptual. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas; Universidad Nacional Autónoma de México.
Henkel, Willi (1984). Die Konzilien in Lateinamerica: Teil I, Mexiko 1555-1897. Múnich; Viena; Zúrich: Ferdinand Schoningh.
Lebroc, Reynerio (1969). «Proyección tridentina en América». Missionalia Hispánica, año 26, núm. 77, pp. 129-207.
Llaguno, José (1963). La personalidad jurídica del indio y el III Concilio Provincial Mexicano (1585). Ensayo histórico jurídico de los documentos originales. México: Porrúa.
Margadant, Floris (2000). Introducción al Derecho indiano y novohispano. México: El Colegio de México.
Martínez Ferrer, Luis (1996). «Fuentes y bibliografía del Tercer Concilio de México». En: Josep Ignasi Saranyana, Elisa Luque, Enrique de la Lama (eds.). Qué es la Historia de la Iglesia. Pamplona: Eunate, pp. 355-366.
Martínez Ferrer, Luis (2009). Decretos del Concilio Tercero Provincial Mexicano (1585). Edición histórico-crítica y estudio preliminar por Luis Martínez Ferrer. 2 volúmenes. Zamora, Michoacán: El Colegio de Michoacán, Universidad Pontificia de la Santa Cruz.
Martínez Ferrer, Luis (2017). Tercer Concilio Limense (1583-1591). Edición bilingüe de los Decretos. Lima, Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima.
Navarro, Bernabé (1944). «La Iglesia y los indios en el Tercer Concilio Mexicano, 1585». Ábside, vol. 8, núm. 4, pp. 389-453.
Palau y Dulcet, Antonio (1951). Manual del librero hispanoamericano. Tomo XV. Barcelona: Librería Palau.
Phelan, John Leddy (1956). The Millennial Kingdom of the Franciscans in the New World: A Study of the Writings of Gerónimo de Mendieta (1525-1604). Berkeley: University of California Press.
Poole, Stafford (1961). «Research Posibilities of the Third Mexican Council». Manuscripta, vol. 5, pp. 151-163.
Poole, Stafford (1961). The Indian Problem in the Third Provincial Council of Mexico, 1585. St. Louis; San Louis Missouri University, doctoral dissertation.
Poole, Stafford (1963). «The Church and the Repartimientos in the Light of the Third Mexican Council, 1585». The Americas, vol. 20, núm. 1, pp. 3-36.
Poole, Stafford (1965). «War by Fire and Blood: The Church and the Chichimecas in 1585». The Americas, vol. 22, núm. 2, pp. 115-137.
Poole, Stafford (1966). «Successors to Las Casas». Revista de Historia de América, vols. 61-62, pp. 89-114.
Poole, Stafford (1968). «Opposition to the Third Mexican Council». The Americas, vol. 25, núm. 2, pp. 11-159.
Poole, Stafford (1975). «La visita de Moya de Contreras». En: Memoria del segundo congreso venezolano de historia. Caracas: Academia Nacional de Historia, vol. 2, pp. 417-441.
Poole, Stafford (1981). «Church Law on the Ordination of the Indians and Castas in New Spain». Hispanic American Historical Review, vol. 61, núm. 4, pp. 637-650.
Poole, Stafford (1984). «The Third Mexican Provincial Council of 1585 and the Reform of the Diocesan Clergy». En: Jeffrey A. Cole (ed.). The Church and Society in Latin America. Nueva Orleans: Tulane University Press, pp. 20-38.
Poole, Stafford (1987). Pedro Moya de Contreras. Catholic Reform and Royal Power in New Spain. 1571-1591. Berkeley: University of California.
Poole, Stafford (traductor) (1992). Fray Bartolomé de las Casas: En defensa de los indios. Dekalb, Illinois: Nothern Illinois University.
Poole, Stafford, Charles H. Lippy y Robert Choquette (eds.) (1992). Christianity comes to Americas. 1492-1776. Nueva York: Paragon House.
Rodríguez, Juan Manuel (1936). El Tercer Concilio Mexicano y su influjo en la legislación canónica de la Nueva España. Roma: Pontificia Universidad Gregoriana.
Rodríguez, Juan Manuel (1937). La Iglesia en Nueva España a la luz del Tercer Concilio Mexicano (1858-1896). Tres capítulos de la disertación histórico-jurídica presentada para el doctorado en Derecho canónico. Roma: Isola dei Liri.
Saranyana, Joseph y Ana de Zaballa (eds.) (1995). Joaquín de Fiori y América. Navarra: Eunate.
Terráneo, Sebastián (2010). La recepción de la tradición conciliar limense en los decretos del III Concilio Provincial Mexicano. Disertación doctoral. Buenos Aires: Pontificia Universidad Católica Argentina.
Tomás y Valiente, Francisco (2005). Manual de historia del Derecho español. Madrid: Editorial Tecnos.
Vera, Fortino Hipólito (1879). Compendio histórico del Concilio Tercero Mexicano. Amecameca: Imprenta del Colegio Católico, tres volúmenes.
Vera, Fortino Hipólito (1881). Catecismo geográfico, histórico y estadístico de la Iglesia mexicana. Amecamec: Imprenta del Colegio Católico.
Vera, Fortino Hipólito (1880). Itinerario parroquial del arzobispado de México y reseña histórica, geográfica y estadística de las parroquias del mismo arzobispado. Amecameca: Imprenta del Colegio Católico.
Vera, Fortino Hipólito (1887). Colección de documentos eclesiásticos de México, o sea, antigua y moderna legislación de la Iglesia Mexicana. 3 volúmenes. Amecameca: Imprenta del Colegio Católico.
Vera, Fortino Hipólito (1892). Contestación histórico-crítica en defensa de la maravillosa aparición de la Virgen de Guadalupe. Querétaro: Imprenta de la Escuela de Artes.
Vera, Fortino Hipólito (1893). Apuntamientos históricos de los concilios provinciales mexicanos y privilegios de América: estudios previos al primer concilio provincial de Antequera. México: Guadalupana de Reyes Velazco.
Zaballa, Ana de (1999). «Joaquinismos, utopías, milenarismos y mesianismos en América colonial». En: Joseph Saranyana (ed.). Teología en América Latina. Desde los orígenes a la Guerra de sucesión. Madrid: Vervuert Iberoamericana, pp. 614-689.
Zaballa, Ana de (comp.) (2002). Utopía, mesianismo y milenarismo. Experiencias latinoamericanas. Lima: Universidad de San Martín de Porres.
Zubillaga, Félix (1961). «El Tercer Concilio Mexicano, 1585: los memoriales de Juan de Plaza S. J.». Archivum Historicum Societatis Iesu, vol. 30, pp. 130-284.
Fecha de recepción: 1 de febrero de 2019.
Fecha de evaluación: 30 de septiembre de 2020.
Fecha de aceptación: 2 de octubre de 2020.
Fecha de publicación: 30 de junio de 2021.
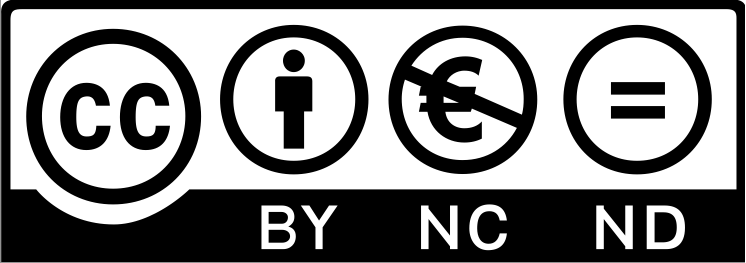
1 Sin menoscabo de su enorme calidad y tan solo a modo de ejemplo, lo podemos observar en las obras de Antonio Dougnac (1994), María del Refugio González (1995), Floris Margadant (2000) y Francisco Tomás y Valiente (2005).
2 Los logros del seminario fundado por el Dr. Carrillo deben ser motivo de un estudio particular. Solo quiero mencionar y reconocer, como miembro que he sido, la labor de acompañamiento y coadyuvancia que, a lo largo de los años, tuvieron el Dr. Andrés Lira de El Colegio de México, el Dr. Leopoldo López Valencia de El Colegio de Michoacán y la Dra. Claudia Ferreira Ascencio, cuya irreparable y reciente pérdida no terminamos de lamentar. Sea este texto un pequeño homenaje a nuestra querida colega que ahora descansa en las manos de Dios.
3 Tomaremos en cuenta, principalmente, los autores que realizaron un aporte novedoso y significativo a la historia del Tercer Concilio Provincial Mexicano. Obvio es decir que existen otros textos no considerados en nuestras reflexiones que consideran el Concilio; pero que no hacen de este su objeto de estudio, o bien lo hacen sobre la base de las investigaciones que aquí habremos de referir.
4 Recordemos que en 1771 se celebró el Cuarto Concilio; pero que no fue aprobado por Roma ni por Madrid. Sin embargo, debe considerarse dentro de la tradición del derecho canónico indiano, toda vez que sí fue aplicado como derecho diocesano.
5 Para una revisión crítica de esta hipótesis milenarista, véanse Saranyana y Zaballa (1995) y Zaballa (2002, 1999, pp. 614-689).