Allpanchis, año XLVIII, núm. 87. Arequipa, enero-junio de 2021, pp. 155-197.
ISSN impreso 0252-8835 / ISSN en línea 2708-8960
DOI: https://doi.org/10.36901/allpanchis.v48i87.1285
dossier
Agencia, discursos y prácticas en la región andina. Las cofradías asistenciales y la Santa Sede (siglos XVI-XVII)
José Luis Paz Nomey
Universidad de Heidelberg (Heidelberg, Alemania)
josebolche@hotmail.com
Código ORCID: 0000-0002-2863-7244
Resumen
En la región andina, las cofradías asistenciales tuvieron un rol fundamental en la atención de los enfermos y la ayuda al bien morir. Con el desembarco de los europeos llegaron también nuevas enfermedades a las Indias cuyos patógenos se transmitieron a la población nativa, desencadenando con ello graves quiebras demográficas. En este contexto, a lo largo del presente artículos nos ocuparemos de discutir aspectos referidos a los discursos y prácticas entre la Santa Sede y estas cofradías con proyección asistencial. Trataremos también el papel de las agencias establecidas por los cófrades ante la Santa Sede, con objeto de obtener gracias y beneficios para sus miembros y asociados. Por último, nos aproximaremos a la naturaleza de la labor asistencial llevada a cabo por estas instituciones y los distintos hospitales fundados a lo largo de los siglos XVI y XVII en la región andina (Bolivia, Ecuador y Perú).
Palabras clave: Santa Sede, cofradías andinas, labor asistencial, agencia
Agency, discourses, and practices in the Andean region. The welfare confraternities and the Holy See (16th-17th centuries)
Abstract
In the Andean region, the welfare confraternities played a fundamental role in caring for the sick and helping people to die well. With the arrival of the Europeans, new diseases also came in the West Indies whose pathogens were transmitted to the native population, thus triggering serious demographic breakdowns. In this context, throughout this article we will discuss aspects related to the discourses and practices between the Holy See and these confraternities with a welfare projection. We will also deal with the role of the agencies established by the confraternities before the Holy See in order to obtain favors and benefits for their members and associates. Finally, we will look at the nature of the welfare work carried out by these institutions and the different hospitals founded throughout the 16th and 17th centuries in the Andean region (Bolivia, Ecuador, and Peru).
Keywords: Holy See, Andean confraternities, welfare work, agency
Esta pobreza se puso por fundamento de aquel rico edificio. Desde entonces acá han concedido los sumos pontífices muchas indulgencias y perdones a los que fallecieren en aquella casa.
(Inca
Garcilaso de la Vega,
acerca del hospital de
indios del Cuzco, 2004, p. 449).
Introducción
Durante el periodo colonial la preservación de la salud y la ayuda «al bien morir» tuvieron un rol fundamental en los procesos históricos del Nuevo Mundo. Con el desembarco de los europeos llegaron también nuevas enfermedades cuyos patógenos se transmitieron a la población indígena, desencadenando con ellos graves quiebras demográficas (Wachtel, 1990, pp. 170-202; Cook, 2010, pp. 301-310). El cuidado de los enfermos, especialmente de los más pobres, fue delegado a las órdenes religiosas y a las autoridades locales, no obstante, la cobertura sanitaria muchas veces no podía alcanzar a la totalidad de la población, especialmente en épocas de epidemias.
Ante la falta de personal civil y religioso que atendiera los problemas concernientes a la salud física y espiritual de las almas, diversas cofradías asistenciales se trasladaron desde Europa a las Indias Occidentales, las cuales fueron protagonistas en la atención a los huérfanos, enfermos y en la ayuda al bien morir. Eran grupos de fieles laicos, clérigos y mixtos, cuyo origen se remontaba al periodo bajomedieval; estaban dedicados a promover la devoción cristiana mediante la catequesis, la práctica de actos de piedad cristiana y la solemnidad del culto, principalmente. Su dirección estuvo regulada por una «regla de vida» y «constituciones», posteriormente adquirieron funciones sociales, sistemas de ayuda mutua y previsión social de los cofrades, tales como el auxilio en caso de enfermedad, o en la «hora de la muerte» (Celestino y Meyers, 1981, pp. 147-157; Sánchez et al., 1999, pp. 9-34; Barnadas, 2002, pp. 553-554; García, 2014, pp. 43-80).
Entre los siglos XVI-XVII la palabra «hospital» se usaba para referirse a edificios donde se atendían a los enfermos hasta conseguir su curación, o para ayudarles «al bien morir», asimismo señalaba sitios donde se ofrecía «hospitalidad» a viajeros y peregrinos. Según Solórzano Pereyra existían dos tipos de hospitales: «los particulares o de ciudades», patrocinados por alguna autoridad civil o por los mismos ciudadanos y los fundados por algún prelado, estos últimos contaban con iglesia, altar y campanario (Solórzano Pereyra, 2004, pp. 1247-1248; Aparcero, 2015, pp. 53-63). Covarrubias afirmaba la existencia de varios tipos de hospitales. Los «generales» donde se curaban heridas, calenturas, locuras, así también atendían niños expósitos. Otros se ocupaban de enfermos incurables, especialmente los que padecían el «mal de San Lázaro» o lepra. Existían «hospitales de peregrinos», ubicados en rutas como el camino de Santiago, estos proporcionaban cama, leña, agua y comida por más de un día para los viajeros. Según este autor, la palabra «hospital» proviene del latín hostis o «enemigos de la nación» contra quienes se estaba en guerra, esta voz evolucionó hasta el denominativo con el que se conoce actualmente (Covarrubias, 1673, II, p. 61; Andrade, 2010, pp. 99-118). Según el Concilio de Trento (sesión XV, cap. VIII), eran centros destinados a la atención de peregrinos, enfermos, ancianos y pobres.
Un «discurso» es un texto oral o escrito que manifiesta una idea sobre un tema o grupo humano, el cual está condicionado por el contexto y la comprensión de este. Este conocimiento es determinante para el mensaje que se pretende transmitir y la forma de implementarlo o llevarlo a la praxis. Todo discurso es emitido por un individuo, quien posee la autoridad para realizar declaraciones sobre un objeto (Coseriu, 1952, pp. 8-11, 1956, pp. 31-33). Se denomina «agencia» a la habilidad individual o colectiva para realizar actos con o en contra de otros, con un determinado fin (Barnes, 2000; Sewell, 2005, p. 145; Vetlessen, 2005; Passot, Peuker y Schillmeier, 2012). Mientras que «práctica» es la experimentación del discurso, consiste en dar y pedir argumentaciones a favor o en contra de algún fenómeno, con el fin de conseguir la adhesión o rechazo del interlocutor, esto presupone que las creencias de los individuos —especialmente las normativas— pueden ser modificadas en virtud de los razonamientos presentados en el curso de la discusión (Cabra, 2007, p. 15).
Existen pocos trabajos sobre cofradías asistenciales en la región andina (Mendieta, 1990; Barriga, 1998, pp. 15-89; Bustamante, 2014, pp. 64-95), ya que la mayoría de los autores no han analizado este fenómeno como temática principal, sino como una parte más de sus investigaciones (Terán Najas, 1992, pp. 153-171; Rodríguez Mateos, 1995, pp. 15-43; Charney, 1998, pp. 379-407; Ramos, 2005, pp. 455-470; Cruz, 2009; Valenzuela, 2010, pp. 203-244; Rivasplata, 2015), de la misma manera son pocas las menciones a la relación entre estas instituciones y la Santa Sede (Esteras, 2005, pp. 159-168). Por ello, el objetivo principal de esta investigación es analizar y discutir los discursos, las prácticas y los procesos de agencia establecidos entre la Santa Sede y las cofradías andinas de espiritualidad asistencial. Para conseguir este objetivo nos hacemos las siguientes preguntas: ¿Cómo se fundaron los hospitales y las fraternidades en la región andina? ¿Qué labores asistenciales realizaban y cómo se financiaban? ¿Qué normativa regulaba su funcionamiento? ¿Qué objetivos tenían las agencias entre las cofradías y la Santa Sede? Para responder a estas preguntas se analizarán bulas de cofradías preservadas en el Archivo Apostólico Vaticano (en adelante: AAV), así como fuentes publicadas y bibliografía especializada sobre la temática.
La historiografía ha tomado en cuenta únicamente la relación entre la Iglesia local y el rey —vía patronato regio—1 en el proceso de evangelización (Porras, 1987, pp. 755-769; De la Hera, 1992, pp. 411-437; Fernández Terricabras, 1998, pp. 209-223; Albani, 2012, pp. 83-102; Llaury, 2012). En ese sentido, la Iglesia en el Nuevo Mundo habría tenido al monarca español como cabeza y jefe. Nosotros argumentamos que no era así y que existió una conexión con la Santa Sede, la cual fue un actor importante en el nacimiento y desarrollo de la Iglesia en la región de estudio.
Un segundo argumento es que existió un activismo en la constitución de cofradías asistenciales a partir del último tercio del siglo XVI, el cual continuó en el siglo XVII. Lo relevante de estas agencias fue que los cofrades tuvieron un vínculo especial, epistolar, jurídico y comunicativo con la Santa Sede; por tanto, el papado se convirtió en un agente decisivo en la construcción de estas fraternidades. Este artículo evidencia la relación directa entre las fraternidades andinas con el papa, lo cual permite ver el tema en una perspectiva transcontinental, ya que hablamos de documentos que desde los Andes debían llegar a la península y luego a Roma; suponiendo un trayecto interesante, puesto que entonces Italia formaba parte del imperio español. Es así como se muestra esta estrecha relación entre las colonias españolas con el poder del papado.
La tercera tesis sostiene que la mayoría de las cofradías asistenciales emergieron en las ciudades principales de los Andes. Por tanto, este activismo cofrádico se vinculó con las principales urbes del virreinato peruano: Lima, Cusco, Potosí y Charcas, las cuales albergaron hospitales que resistieron al paso del tiempo y actualmente continúan en funcionamiento. En este contexto, la obtención de una bula por parte del papado posibilitó que los cofrades tuvieran autonomía de gestión frente al control de la diócesis en temas administrativos, litúrgicos y catequéticos.
La Santa Sede y las primeras cofradías andinas
La Santa Sede es el ente o persona encargada del gobierno espiritual de la Iglesia, está localizada en la ciudad de Roma, es administrada por el papa y sus colaboradores —cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos—, mediante la «curia», los «dicasterios» y las diócesis; asimismo posee facultades ejecutiva, legislativa, judicial y de magisterio (Arrieta, 2012, pp. 862-863; Viana, 2012, pp. 209-210; Sabrarese, 2012, p. 300; Fattori, 2014, pp. 787-848). Entre los siglos XVI y XVII, la «Secretaría del Breve» era generalmente el dicasterio encargado de responder las «súplicas»2 presentadas por las cofradías, estaba compuesta por un cardenal secretario y sus asistentes.3
Las Iglesias particulares eran diócesis o prelaturas a cargo de un obispo, normalmente se ubicaban en las catedrales o iglesias matrices de las ciudades principales. El clero secular y regular se encargaba de ejecutar las decisiones determinadas por su respectiva diócesis en las parroquias, capillas, monasterios, etc. A nivel eclesiástico, el territorio dependiente del Arzobispado de Lima, creado el 13 de mayo de 1541 por el papa Pablo III (Egaña, 1966, p. 44), de acuerdo con la Visita ad límina4 de 1603 estaba constituido por diez diócesis sufragáneas:
Sufragáneos tengo diez obispos, aunque son largos los espacios entre pueblos de los distantísimos obispos del Cuzco, Charcas, Paraguay, Tucumán, Quito, Panamá, Nicaragua, Popayán, de Santiago de Chile y Imperiales.5
Por esta información se puede observar que la jurisdicción de la Arquidiócesis de Lima, a inicios del siglo XVII, llegaba hasta Nicaragua en el extremo norte y Concepción (actual Chile) en el sur.
Al interior de una parroquia o monasterio se podían encontrar una o más cofradías, las cuales estaban bajo una advocación específica. Existían fraternidades dedicadas a Dios de acuerdo con la Trinidad cristiana —Padre, Hijo y Espíritu Santo—, a la Virgen María —advocaciones marianas de origen europeo como Nuestra Señora de Aránzazu, Guadalupe y nativas como la Virgen de Copacabana, del Quinche, etc.—, a las santas y santos —apóstoles, mártires y místicos—, de redención de cautivos y de ánimas del purgatorio, principalmente.
Las primeras hermandades en los Andes que recibieron
reconocimiento por parte de la Santa Sede fueron patrocinadas por el
laico Cristóbal de Torres en la iglesia de San Cristóbal de la orden
dominica, localizada en la provincia de Parinacochas (Lassegue, 1984,
pp. 487-511; Metzler, 1991b, pp. 854-867). Se crearon bajo la
advocación del «Santo Rosario»,6 «Santo Nombre y Cuerpo de Cristo»7 y «Santa María sobre Minerva»8 y fueron erigidas por
Pío V el 11 de
septiembre de 1570 (Metzler, 1991b, p. 856). Las mencionadas
fraternidades estaban abierta a laicos de ambos sexos, así también al
clero secular y regular, los cuales una vez admitidos gozaban del
mismo estatus, grado, orden y condiciones que el resto de los
cofrades. De la misma manera, se otorgaba a estas cofradías «autoridad
apostólica»9 a perpetuidad con relación a los
privilegios, indulgencias y facultades, no pudiéndose suspender,
revocar o alterar mediante disposición contraria en tanto no viniera
del papa y la Sede Apostólica.
Los discursos entre la Santa Sede y las cofradías asistenciales (siglos XVI-XVII)
Para conocer los discursos entre la Santa Sede y las cofradías asistenciales, debemos recurrir al Concilio de Trento y a los cuatro primeros concilios limenses, en los cuales se trataron aspectos concernientes al funcionamiento de cofradías y hospitales.
El Concilio de Trento se inició en 1545 y terminó en 1563, poco tiempo después el rey Felipe II lo promulgó como ley eclesiástica y civil en todo el reino y dominios de España.10 El texto tridentino delegó la evangelización a los obispos ordinarios, a partir de entonces se debía enseñar y predicar en todas partes procurando la conversión de todos al cristianismo. De la misma manera recomendaba que se excluyera la predicación de sermones en «lengua vulgar» a la «ruda plebe», así como cuestiones sutiles o difíciles, ya que estas no contribuían a su edificación ni fomentaban la piedad. La forma de llevar adelante esta prescripción consistía en la práctica de ciertas obras por parte de los fieles: «los sacrificios de las misas, las oraciones, las limosnas y otras obras de piedad», las cuales se debían ejecutar de manera piadosa y devota, de acuerdo con lo establecido por la Iglesia católica (Concilio de Trento, sesión XXV).
Trento delegó a los obispos el control en la administración de los hospitales, quienes debían observar que los nosocomios «estén gobernados con fidelidad y exactitud por sus administradores, bajo cualquier nombre que estos tengan y de cualquier modo que estén exentos» (Concilio de Trento, sesión VII, cap. XV). Los obispos tenían derecho a «visitar»11 los hospitales, cofradías, colegios y escuelas, exceptuándose los que estaban bajo protección real. Durante las visitas debían tomar cuenta de los bienes, limosnas y montepíos, sin importar los privilegios y exenciones anteriores que tuvieran estas instituciones, asimismo se prohibió la fundación de nuevas fraternidades (Concilio de Trento, sesión XII, cap. VII). Los administradores eran los «patronos»12 de los hospitales —normalmente el rey, virrey, el presidente de la audiencia, o del cabildo—, para evitar malos comportamientos y tener mejor control de los bienes e ingresos obtenidos, su gestión no podía extenderse más de tres años (Concilio de Trento, sesión XV, cap. VIII; López Villalba, 2007a, p. 432; De la Vega, 2004, p. 448).
Las resoluciones emanadas del concilio tridentino se aplicaron en la Iglesia peruana a partir del segundo concilio limense (1567-1568).13 Siguiendo lo dispuesto por Trento, el tercer concilio limense (1582-1583) resolvió la «visita ordinaria de cofradías» —sin importar el tipo de fraternidad— y prohibió la erección de nuevas hermandades «teniendo entonces algún sacerdote presente que los coja y encamine las cosas que tan al servicio de Dios y bien de sus ánimas» (III Concilio limense, action III, cap. 44). El cuarto concilio prohibió que los virreyes, gobernadores o autoridades seglares se entrometieran en las visitas de los bienes de la Iglesia, por tanto, quedaban a cargo de los visitadores y jueces eclesiásticos (IV Concilio limense, cap. VII).
En la esfera civil, los visitadores de hospitales eran designados por las audiencias de la jurisdicción donde estos se encontraban (López Villalba, 2007c, p. 352). Con las reformas toledanas se dispuso la visita de todos los hospitales y la recolección de información acerca de los fundadores, rentas y bienes que tenían, los gastos y distribución de los recursos, así como de los usurpadores de estos. Estas disposiciones incluían la designación de administradores y la asignación de sus salarios. De la misma manera se pedía información acerca de los lugares en que convendría fundar nuevos nosocomios (Saravia Viejo y Lohmann Villena, 1986, pp. 17-18).
Labor asistencial en los hospitales de españoles e indígenas
En la ciudad de Lima el Hospital de San Andrés de españoles contaba con un médico, cirujano, enfermero mayor, cuatro enfermeros ayudantes para cambiar camas y encargarse del aseo, un boticario, así como nueve cofrades encargados de la casa: cocinero, sacristán, cobrador, despensero, limosnero, portero, escribano y hortelano; a los cuales se les otorgaba un vestido de sayal (Saravia Viejo y Lohmann Villena, 1989, p. 315; Merluzzi, 2014, p. 292). Las guardias nocturnas de enfermería se cambiaban tres veces: a las siete, once y tres de la madrugada. Este nosocomio contaba con cuatro salas: una para «sacerdotes y personas de calidad», la segunda para enfermos de «calenturas y cámaras semejantes», las otras dos para pacientes de cirugía e ingesta de unciones —zarzaparrilla y guayacán—. Las camas estaban ordenadas por números para controlar mejor las patologías. Los enfermeros informaban diariamente al médico y al cirujano sobre la evolución de los enfermos y anotaban en un libro las medicinas, horas de comida, dieta y tratamiento. No se aceptaban personas con «el mal de San Lázaro» o enfermedades contagiosas. Asimismo, se prohibía la internación de mujeres, puesto que estas eran atendidas en el Hospital de la Caridad (Saravia Viejo y Lohmann Villena, 1989, pp. 319-321).
El hospital de españoles del Cusco contaba con tres clérigos, de los cuales uno era sacerdote, estando a cargo de doctrinar a los indios y administrar los sacramentos. Entre sus funciones estaban controlar la cura de los enfermos y administrar las rentas provenientes de la coca (Saravia Viejo y Lohmann Villena, 1986, p. 240; Merluzzi, 2014, pp. 294-295). El hospital de indios de esta ciudad se fundó en 1538, pero recién en 1555 se trasladó a su sitio definitivo. Su construcción se financió con limosnas de los vecinos otorgadas a los frailes franciscanos, quienes compraron el terreno, construyeron el hospital y la iglesia (De la Vega, 2004, pp. 446-447). Al ser patrocinado por los franciscanos, todos los indios que optaban por fallecer en el mencionado nosocomio podían hacerlo bajo el hábito de San Francisco, como sucedió con una «india de sangre real» quien no quiso morir en su casa y se internó allí:
Se hizo llevar y no quiso entrar en la enfermería. Hizo poner su camilla a un rincón de la iglesia del hospital. Pidió que le abriesen la sepultura cerca de su cama. Pidió el hábito de San Francisco para enterrarse con el, tendiolo sobre su cama. Mandó traer la cera que se había de gastar a su entierro, púsola cerca de si. Recibió el Santísimo Sacramento y la extremaunción y así estuvo cuatro días llamando a Dios y a la virgen María y a toda la corte celestial hasta que falleció.14
Este tipo de episodios tenían el fin de persuadir a los indios para que dejaran de enterrarse junto a sus wak´as15 y que sus restos mortales descansaran en las iglesias. El párroco de este hospital fue el padre Cristóbal de Molina «el cusqueño», quien pertenecía al clero secular (Urbano, 2008, pp. XI-XXXVIII). En 1564 se le dio el nombre de hospital de «Nuestra Señora de los Remedios» (Egaña, 1966, p. 58).
En la ciudad de La Plata, cada parroquia de indios tenía su cofradía. En caso de que existieran enfermos, debían informarle al sacerdote para que los confesara y si fuera necesario llevarlos al hospital de los naturales, donde los cofrades debían velarlo en caso de estar en articulo mortis. Si el enfermo fallecía lo enterraban en la parroquia donde era cofrade (Saravia Viejo y Lohmann Villena, 1986, p. 414).
El Hospital de la Caridad de Potosí se fundó para atender indias e indios, su administración estaba a cargo de los mayordomos,16 dos diputados17 nombrados por el cabildo de la villa, los cuales se turnaban semanalmente para fiscalizar el buen funcionamiento del hospital, además de un médico y hospitalero (Murúa, 2001, pp. 501, 556). La capilla estaba al frente de la enfermería, de tal forma que los domingos la misa podía ser escuchada por los enfermos y el personal del hospital. La doctrina era enseñada por el párroco dos veces por semana, estaba dirigida especialmente a los indios y negros enfermos para que se instruyeran en los misterios de la fe. Los sirvientes que, a juicio del sacerdote, tenían conocimientos suficientes de la doctrina, debían catequizar a los enfermos.
Antes de ser atendido en el hospital todo enfermo debía confesarse, solamente recibía la eucaristía en caso de ser español o a criterio del cura, después de esto podía ser internado y medicado. El mayordomo solo podía admitir españoles, mestizos y negros con autorización de los diputados de la hermandad, ya que el nosocomio se fundó principalmente para la cura de los naturales.18 El periodo de permanencia de un enfermo era a criterio del médico o el hospitalero, quien decidía cuándo un enfermo podía ser «despedido». En caso de permanecer más tiempo del necesario, no se desembolsaba el pago por el tiempo restante (Saravia Viejo y Lohmann Villena, 1989, pp. 11-12).
El hospital no podía recibir huéspedes, sin embargo, brindaba alojamiento a religiosos que quisieran doctrinar a los enfermos. En caso de existir demasiados pacientes, estos debían ser curados en sus casas o parroquias, para ello el médico debía visitarlos y determinar el tratamiento necesario para su restablecimiento. Esto se prescribía especialmente para los caciques, quienes tenían los medios suficientes para pasar su proceso de convalecencia en sus casas. Para tener un mejor control de los indios enfermos, el hospital designó alguaciles19 en las parroquias de indios para que tuvieran en cuenta la cantidad de indios que estaban enfermos, cuyo salario anual era de veinticuatro pesos de plata corriente (Saravia Viejo y Lohmann Villena, 1989, pp. 17-18).
Sostenimiento de los hospitales
Inicialmente los hospitales andinos se mantuvieron gracias a que en 1529 el emperador Carlos V otorgó a Francisco Pizarro el «derecho de escobillas y relave»,20 igualmente la reina de España destinó cien mil maravedíes procedentes de las «penas de cámara» para la manutención de estos centros (Cedulario del Perú, I, pp. 40-41, 52). Posteriormente se sostuvieron mediante tasas pagadas por los grupos a los que atendían. En 1577, por ejemplo, los indios de Potosí pagaban medio peso de plata al hospital de los naturales de la mencionada villa. También podían asentarse indios para cultivar las tierras, especialmente los yanaconas (López Villalba, 2007b, p. 90).21 En el caso del hospital de indios del Cusco, gracias a las reformas toledanas se le asignó una tasa consistente en un cesto de coca (Erythroxylum coca) por cada cien producidos,22 el cual debía darse al hospital para pagar el salario del médico y medicinas (Merluzzi, 2014, pp. 294-295). Al Hospital de la Caridad de Potosí se le autorizó pedir limosna dos veces por semana, los encargados de organizarla eran los diputados de la hermandad. Finalmente, el virrey Toledo dispuso que los caciques cobraran anualmente un tomín23 a cada indio tributario para el mantenimiento de los hospitales de naturales. Otros ingresos importantes provenían de personas que no eran pobres, principalmente en los hospitales de españoles, ya que los peninsulares ricos, en caso de curarse o fallecer debían dejar limosnas (Saravia Viejo y Lohmann Villena, 1989, pp. 13, 259, 314; Murúa, 2001, p. 470; Arriaga, 1968, p. 83; Guamán Poma, 2017, p. 558).
Las medicinas eran importadas de España o elaboradas por los vecinos en calidad de limosna, posteriormente se almacenaban en la botica del hospital. El sueldo asignado para el médico, el cirujano y el hospitalero era entre doscientos y trescientos pesos de plata ensayada anuales (Castelli, 2002, pp. 81-94). El médico del Hospital de San Andrés, por ejemplo, recibía trescientos pesos de plata ensayada, los cuales se cancelaban cada cuatro meses, mientras que al cirujano le pagaban cien pesos de plata ensayada (Saravia Viejo y Lohmann Villena, 1989, p. 318).
Las compras de alimentos (azúcar, harina, maíz, pasas, almendras, aves, carneros, etc.) para el Hospital de la Caridad de Potosí se realizaba semanalmente y de ello se hacían cargo los mayordomos, junto con el «diputado semanero», quienes contaban con un indio, o un esclavo, para no malgastar o abaratar los costos de los mencionados productos. Como el hospital tenía chacras, contaba con cultivos de maíz (Zea mays), trigo (Triticum), papa (Solanum tuberosum), etc., así como cría de ganado vacuno, porcino, carneros de castilla y de la tierra para su autoconsumo (producción de carne, manteca para curar carachas, queso y esquilmado de lana), el excedente era comercializado. Otra fuente de ingreso eran las minas donde extraían plata. Los mayordomos rendían cuentas mensualmente de la administración y bienes temporales del hospital ante los diputados, mientras que cada fin de año debían hacerlo frente al corregidor y cabildo de la villa. Los bienes (tasas de indios, principalmente) se guardaban en una caja de tres llaves, cuyas copias eran distribuidas entre el mayordomo, el diputado o cacique principal y el capellán. En otro cofre de cuatro llaves se guardaba el dinero producto de censos, venta de excedentes de las chacras y ganados. Las llaves estaban repartidas entre el mayordomo, el cacique principal, el alcalde del pueblo y el quipucamayo24 del repartimiento (Saravia Viejo y Lohmann Villena, 1989, pp. 14-15, 45-46).
En el Hospital de la Caridad de Potosí podían ser atendidos los indios de servicio (yanaconas) y los esclavos que servían en casa de españoles, sin embargo, el peninsular que enviare alguno de los antes mencionados, debía hacerse cargo del costo de la curación. Para ello debían firmar una carta de obligación para pagar los gastos de las personas a su cargo. En caso de que el enfermo fuera español, igualmente debía pagar el importe por las medicinas y la alimentación empleados en su curación (Saravia Viejo y Lohmann Villena, 1989, pp. 13-14).
Con las reformas toledanas, todas las estancias y chacras debían contar con lancetas, aceite y solimán, para sangrar y curar las llagas de los indios. En caso de incumplimiento debían pagar una multa de cincuenta pesos. Igualmente, todo señor que omitiese socorrer a un indio y llevarlo al hospital debía pagar una multa de cien pesos (Saravia Viejo y Lohmann Villena, 1986, p. 241).
El lugar donde se edificara un hospital debía contar con acceso al agua. La construcción corría por cuenta de los futuros beneficiarios, es decir, si el nosocomio era destinado a la atención de indios, negros o españoles, los constructores debían provenir del grupo interesado. Los indígenas podían trabajar como constructores del hospital en compensación de su servicio en la mita.25
Existieron hospitales que funcionaron de manera nominal, fue el caso del hospital de indios del corregimiento de Paria que hasta 1575 no había sido construido, a pesar de que Lorenzo de Aldana —quien fuera corregidor— dejó en su testamento bienes para su edificación. Sin embargo, los frailes de la Orden de San Agustín, quienes estaban a cargo del patronazgo que administraba los mencionados recursos, no lo habían construido y dejaban que los nativos se curasen en sus casas. Fue por ello que el virrey Toledo encomendó a Diego de Guzmán la construcción de tres hospitales: uno en San Pedro de Challacollo de los urus, otro entre los pueblos soras y casayas, mientras que el tercero en Capinota, de indios soras (Saravia Viejo y Lohmann Villena, 1989, pp. 39-46).
A nivel educativo, los hospitales eran encargados de otorgar título de «barbero»26 a los que se formaban en ese oficio para poder ejercerlo (López Villalba, 2007c, p. 20). Con el fin de contar con personal calificado para el mencionado oficio, el virrey Toledo dispuso que de cada repartimiento se enviaran a los hospitales dos muchachos entre dieciséis y dieciocho años, para que aprendieran a sangrar y curar enfermos (Saravia Viejo y Lohmann Villena, 1989, pp. 260-261).
Respecto de los ritos mortuorios, siempre existieron conflictos entre los hospitales y las parroquias o catedrales, ya que las tasas por funerales eran pagadas al lugar en el que el difunto era enterrado. Valga como ejemplo el pleito suscitado en 1631 entre los clérigos de la catedral de La Plata y el cura del hospital de dicha ciudad, debido a que el último enterraba a los fallecidos en la iglesia del hospital, aunque estos tuvieran un nicho en la mencionada basílica (López Villalba, 2007c, p. 415; Merluzzi, 2014, p. 292).
La mayoría de las veces el servicio en los hospitales era considerado un castigo, debido a que eran centros donde se internaban personas con enfermedades incurables, infecciones transmisibles, o a punto de morir. Muchos de los que servían en los hospitales eran españoles, indios y negros condenados al destierro, o ladrones, quienes a cambio de penas mayores (tales como amputación de orejas, manos o pies) eran condenados a servir en los nosocomios (López Villalba, 2007a, pp. 78-79, 265; Saravia Viejo y Lohmann Villena, 1986, pp. 110, 147).
Agencias y agentes entre la Santa Sede, los hospitales y las cofradías asistenciales
Al haberse prohibido en el Concilio de Trento la fundación de nuevas cofradías, la única manera de erigir una fraternidad en las Indias Occidentales era mediante la creación de sufragáneas de una matriz europea, ejemplo de ello fueron las hermandades del Santo Rosario, Nombre de Jesús y Santa María sobre Minerva mencionadas en un acápite anterior. Desde la fundación de la primera diócesis del Cusco en 1537, las órdenes religiosas (agustinos, franciscanos, dominicos, carmelitas, mercedarios, etc.), los gremios (plateros, carpinteros, sederos, espaderos, calceteros, marineros, etc.) y las diversas naciones europeas (andaluces, catalanes, gallegos, vascos, canarios, toscanos, etc.), cuyas fraternidades contaban con bulas de erección y autorización para fundar otras nuevas, trasladaron sus advocaciones a la región andina y las difundieron entre la población nativa (Ocaña, 2010, pp. 141-145, 227-432; Sierra, 2015, pp. 384-385; García Quintanilla, 1963, pp. 52-65). Fue así como se originaron las primeras cofradías en los Andes.
Con el paso del tiempo y resultado de la evangelización, otros grupos como los indígenas y africanos impulsaron la devoción de advocaciones acordes a sus espiritualidades y las tradujeron en equivalencias con sus panteones prehispánico o africano. Los negros libertos y esclavos, por ejemplo, promovieron la devoción a san Benito de Palermo y san Baltasar; los indígenas, por su parte, promovieron la devoción a la Virgen de Copacabana, mientras que los criollos y mestizos tuvieron a santa Rosa de Lima como su patrona. Toda devoción a santos, beatos o siervos de Dios debía contar con la aprobación de la Santa Sede. Al tratarse de nuevos modelos de santidad, muchas veces encontraron resistencia por parte del clero secular y regular, o de los ordinarios para devocionar, recaudar limosnas y realizar actividades a nombre de su santo patrono.27
Ante tales restricciones y con el fin de tener autonomía del obispo local en la gestión, el proceso de toma de decisiones y depender directamente del papa, las cofradías asistenciales emprendieron diversos procesos de agencia ante la Santa Sede. La respuesta por parte del papado se tradujo en la emisión de diversas bulas y breves28 —para esta investigación se han encontrado cuarenta y tres bulas— que contenían la aprobación de las cofradías y la autorización para realizar actividades pastorales y festivas. En estos procesos intervinieron dos tipos de agentes: directos —los cofrades, los hospitales y el papa—, e indirectos —los obispos, superiores de monasterios, procuradores en la Santa Sede, etc.—.
El primer hospital del Nuevo Mundo en recibir privilegios de la Santa Sede se encontraba en la ciudad de México. En 1529 y a raíz de una «súplica»29 enviada por Hernán Cortés, «patrono» del nosocomio, el papa Clemente VII concedió indulgencias para el Hospital de Santa María Virgen, el cual se fundó para la atención de enfermos pobres. El mencionado pontífice extendió los mismos privilegios otorgados a sus pares de Santiago de Roma y de Zaragoza, los cuales consistían en indulgencias a quienes visitaran el nosocomio entre la víspera y el ocaso de la fiesta principal, rezando preces por la salvación de los pecadores (Metzler, 1991a, pp. 191-197).
El hospital de indios de Santa Ana en Lima fue el primero en recibir indulgencias en la región andina. El 28 de noviembre de 1558, Pablo IV le otorgó un jubileo consistente en la remisión de los pecados para todos los fieles confesados que visitaran la iglesia del hospital entre la víspera y el ocaso de la fiesta de la santa, rezando por la sacra romana Iglesia, la reconciliación de los príncipes cristianos, el sufragio de las almas de los pecadores y dieran limosna. El agente indirecto en Lima fue el arzobispo Gerónimo de Loayza, patrono fundador del hospital; mientras que en Roma agenció Michele Ghislieri, «cardenal presbítero de Santa María sobre Minerva», quien posteriormente se convertiría en el papa Pío V (1566-1572), lo cual explica que los tres agentes fueran dominicos (Hernáez, 1879, pp. 349-350; Rabí et al., 1999, pp. 19-20).
En 1575, los hospitales de españoles de San Lorenzo en Capinota y Santa Cecilia en Caracollo (actual Bolivia), los cuales eran regentados por frailes agustinos, recibieron indulgencias de Gregorio XIII (1572-1585) para todo aquel visitante que ofreciera preces por la exaltación de la fe católica, la extirpación de la herejía y la unión de los cristianos (Metzler, 1991b, pp. 989-990). El mismo año, el mencionado pontífice otorgó similar privilegio a los hospitales administrados por la Orden de San Francisco en las provincias del Perú y Panamá (Metzler, 1991b, pp. 1021-1023).
El Hospital de Santiago (San Diego30) en la ciudad de Lima, en 1577 recibió de Gregorio XIII las mismas indulgencias otorgadas a la basílica de Santiago de Compostela, debido a la distancia que existía con la sede compostelana. Por tanto, quienes quisieran acceder a las gracias otorgadas a los peregrinos hacia la tumba del mencionado apóstol, podían hacerlo visitando la iglesia del hospital del mismo nombre en la ciudad de los Reyes (Metzler, 1991b, pp. 1089-1090). En 1579 este mismo papa extendió las indulgencias otorgadas para los hospitales de indios administrados por los jesuitas, así como las concedidas a las congregaciones marianas del colegio de Roma, para el de Lima (Metzler, 1991b, pp. 1025-1029).
Tabla 1. Agentes entre la Santa Sede y las cofradías asistenciales
|
Fecha |
Agente en las Indias (cofradía u hospital) |
Agente en Roma |
Agente indirecto |
|
28.11.1558 |
Hospital de Santa Ana (Lima) |
Pablo IV |
Card. Michael Ghislerius, presbítero de Santa María sobre Minerva. |
|
18.04.1578 |
Hospital de indios de Arequipa |
Gregorio XIII |
Juan Calvo, fraile franciscano enviado a la curia romana – Ca. Glorier. |
|
18.04.1578 |
Hospital de indios de Cajamarca |
Gregorio XIII |
Juan Calvo, fraile franciscano enviado a la curia romana – Ca. Glorier. |
|
18.04.1578 |
Hospital de indios de Cañete |
Gregorio XIII |
Juan Calvo, fraile franciscano enviado a la curia romana – Ca. Glorier. |
|
18.04.1578 |
Hospital de indios de Chachapoyas |
Gregorio XIII |
Juan Calvo, fraile franciscano enviado a la curia romana – Ca. Glorier. |
|
18.04.1578 |
Hospital de indios de Chile (Santiago) |
Gregorio XIII |
Juan Calvo, fraile franciscano enviado a la curia romana – Ca. Glorier. |
|
18.04.1578 |
Hospital de indios de Chopachos |
Gregorio XIII |
Juan Calvo, fraile franciscano enviado a la curia romana – Ca. Glorier. |
|
18.04.1578 |
Hospital de indios de la ciudad de los Reyes |
Gregorio XIII |
Juan Calvo, fraile franciscano enviado a la curia romana – Ca. Glorier. |
|
18.04.1578 |
Hospital de indios de Collaguas |
Gregorio XIII |
Juan Calvo, fraile franciscano enviado a la curia romana – Ca. Glorier. |
|
18.04.1578 |
Hospital de indios de Concepción |
Gregorio XIII |
Juan Calvo, fraile franciscano enviado a la curia romana – Ca. Glorier. |
|
18.04.1578 |
Hospital de indios del Cusco |
Gregorio XIII |
Juan Calvo, fraile franciscano enviado a la curia romana – Ca. Glorier. |
|
18.04.1578 |
Hospital de indios de Huamanga |
Gregorio XIII |
Juan Calvo, fraile franciscano enviado a la curia romana – Ca. Glorier. |
|
18.04.1578 |
Hospital de indios de Huánuco |
Gregorio XIII |
Juan Calvo, fraile franciscano enviado a la curia romana – Ca. Glorier. |
|
18.04.1578 |
Hospital de indios de La Paz |
Gregorio XIII |
Juan Calvo, fraile franciscano enviado a la curia romana – Ca. Glorier. |
|
18.04.1578 |
Hospital de indios de la ciudad de La Plata |
Gregorio XIII |
Juan Calvo, fraile franciscano enviado a la curia romana – Ca. Glorier. |
|
18.04.1578 |
Hospital de indios de Machaca |
Gregorio XIII |
Juan Calvo, fraile franciscano enviado a la curia romana – Ca. Glorier. |
|
18.04.1578 |
Hospital de indios de Magdalena |
Gregorio XIII |
Juan Calvo, fraile franciscano enviado a la curia romana – Ca. Glorier. |
|
18.04.1578 |
Hospital de indios de Pocona |
Gregorio XIII |
Juan Calvo, fraile franciscano enviado a la curia romana – Ca. Glorier. |
|
18.04.1578 |
Hospital de indios de la villa imperial de Potosí |
Gregorio XIII |
Juan Calvo, fraile franciscano enviado a la curia romana – Ca. Glorier. |
|
18.04.1578 |
Hospital de indios de Quilla Quilla |
Gregorio XIII |
Juan Calvo, fraile franciscano enviado a la curia romana – Ca. Glorier. |
|
18.04.1578 |
Hospital de indios de Quito |
Gregorio XIII |
Juan Calvo, fraile franciscano enviado a la curia romana – Ca. Glorier. |
|
18.04.1578 |
Hospital de indios de Surco |
Gregorio XIII |
Juan Calvo, fraile franciscano enviado a la curia romana – Ca. Glorier. |
|
18.04.1578 |
Hospital de indios de Trujillo |
Gregorio XIII |
Juan Calvo, fraile franciscano enviado a la curia romana – Ca. Glorier. |
|
18.04.1578 |
Hospital de indios de Tucumán |
Gregorio XIII |
Juan Calvo, fraile franciscano enviado a la curia romana – Ca. Glorier. |
|
18.04.1578 |
Hospital de indios de Valdivia |
Gregorio XIII |
Juan Calvo, fraile franciscano enviado a la curia romana – Ca. Glorier. |
|
9.06.1580 |
«San Bartolomé» del hospital de San Bartolomé de Porco |
Gregorio XIII |
Alfonso Graniero Ávalos, obispo de Charcas, mediante procurador en Roma. |
|
5.12.1645 |
«Cofradía de sacerdotes» del Hospital de San Pedro de Lima |
Urbano VIII |
Procurador de la cofradía en Roma. |
|
18.08.1662 |
«La Agonía» en el Hospital de San Bartolomé de Lima |
Alejandro VII |
Procurador de la cofradía en Roma. |
|
29.07.1664 |
Hospital San Andrés de españoles de Lima |
Alejandro VII |
Procurador de la cofradía – S. Corinthien. |
|
29.07.1664 |
Hospital de San Bartolomé de negros de Lima |
Alejandro VII |
Procurador de la cofradía – S. Corinthien. |
|
29.07.1664 |
Hospital Santa Ana de originarios naturales de Lima |
Alejandro VII |
Procurador de la cofradía – S. Corinthien. |
|
29.07.1664 |
Hospital de la Caridad de mujeres de Lima |
Alejandro VII |
Procurador de la cofradía – S. Corinthien. |
|
16.07.1664 |
«Santo Cristo» en el Hospital de San Andrés de Lima |
Alejandro VII |
Procurador de la cofradía – S. Ugolinus. |
|
16.07.1664 |
«Santo Cristo» en el Hospital de Santa Ana de Lima |
Alejandro VII |
Procurador de la cofradía – S. Ugolinus. |
|
18.07.1664 |
«Santa María de Atocha» en el hospital de huérfanos |
Alejandro VII |
Procurador de la cofradía – S. Ugolinus. |
|
18.07.1664 |
«Cofradía de Jesucristo» en la capilla de Jesucristo del Hospital de San Bartolomé |
Alejandro VII |
Procurador de la cofradía – S. Ugolinus. |
|
23.07.1664 |
«Natividad de la Santísima Virgen María» en el Hospital de Santa Ana de Lima |
Alejandro VII |
Procurador de la cofradía – S. Ugolinus. |
|
20.09.1666 |
«La Agonía» en el Hospital de San Bartolomé de Lima |
Alejandro VII |
Procurador de la cofradía – S. Ugolinus. |
|
16.07.1666 |
«Cofradía bajo la invocación de San Bartolomé y bajo la denominación de La Agonía» de Lima |
Alejandro VII |
Procurador de la cofradía – S. Corinthien. |
|
7.02.1671 |
«Concepción de Santa María Virgen» en el Hospital de Santa Ana de la ciudad de Lima |
Clemente X |
Procurador de la cofradía en Roma. |
|
24.01.1674 |
«Congregación Scholae Christv» en el Hospital de sacerdotes de San Pedro de Lima |
Clemente X |
Procurador de la cofradía en Roma. |
|
21.06.1688 |
«San Nicolás obispo» en el Hospital de San Nicolás en San Miguel de Ibarra |
Inocencio XI |
Procurador de la cofradía en Roma. |
Fuente: Elaboración propia en base al AAV, Sec. Brev., Indulg. Perp. 1, ff. 6-6v; 2, ff. 27, 406; 3, ff. 409, 544, 565-565v, 730v, 744; 4, ff. 166, 235v, 286v; 5, f. 378v; 15, ff. 90-90v; Hernáez (1879, pp. 349-350).
Como se observa en la tabla, un breve promulgado el 18 de abril de 1578 por el papa Gregorio XIII concedía indulgencia perpetua para quienes visitaran los altares de las iglesias de los hospitales de indios en los pueblos ubicados en los actuales países de Argentina (Tucumán), Bolivia (Villa imperial de Potosí, Pocona, Machaca, La Plata, La Paz y Quilla Quilla), Chile (Santiago de Chile y Valdivia), Ecuador (Quito) y Perú (Surco, Concepción, Cañete, Cajamarca, Trujillo, Chachapoyas, Huánuco, Chopachos, Lima, Collaguas, Arequipa, Huamanga y Cusco). Fue el primer privilegio pontificio emitido en favor de los hospitales de naturales. La condición para acceder a la remisión de los pecados era rezar preces en los altares por la Iglesia romana, la unión de los cristianos, la extirpación de la herejía y la conversión de los gentiles. Los agentes indirectos en Roma fueron fray Juan Calvo, religioso y procurador de la provincia franciscana del Perú, además del cardenal Cesar Glorierius, prefecto para la Congregación de los Ritos.
Privilegios para las cofradías asistenciales
La primera cofradía que obtuvo privilegios papales fue la de «San Bartolomé», ubicada en el hospital del mismo nombre en Porco —actual Potosí, Bolivia—. El breve emitido en 1580 por Gregorio XIII otorgaba indulgencia perpetua en la fiesta de la Concepción de la Virgen, así como temporal por veinte años en la fiesta patronal. Esta cofradía fue fundada por el jesuita Blas Valera, quien junto con Alfonso Graniero Ávalos, obispo de Charcas, fungió como agente indirecto y se encargó de redactar la «súplica» de la fraternidad que posteriormente se enviaría a Roma (Metzler, 1991b, p. 1163; ver tabla 1).
En 1583 Gregorio XIII otorgó indulgencias a la cofradía de laicos españoles e indígenas del Hospital de la Vera Cruz en Huancavelica, la cual recibía cofrades de ambos sexos, realizaba obras de caridad entre «cristianos pobres» y «personas miserables». Los privilegios se alcanzaban en las fiestas de la Invención (3 de mayo) y Exaltación de la Santa Cruz (14 de septiembre). Accedían a estas gracias todos aquellos que entre la víspera y el ocaso de ambas celebraciones visitaran la iglesia del hospital y dijeran preces por la exaltación de la Iglesia católica, la propagación de la fe entre los infieles y la verdadera conversión de los devotos. También obtuvieron permiso para procesionar con el Santísimo Sacramento un domingo y un día de feria al año; asimismo se concedía la remisión de los pecados por veinte años a quienes visitaran la iglesia el día de la fiesta de los fieles difuntos (2 de noviembre) (Metzler, 1991b, pp. 1191-1192; Merluzzi, 2014, p. 294; ver tabla 1).
En la ciudad de Lima existieron nueve hospitales con sus respectivas cofradías. El de San Andrés, dirigido a españoles y esclavos. El de Santa Ana, para la atención de indias e indios, estaba bajo la administración de mercaderes ricos de la ciudad. El del Espíritu Santo, que recibía únicamente a marineros, sus esposas e hijos eran atendidos en sus casas; no obstante, se les asistía a todos con médico y barbero. El de San Diego, para personas convalecientes y viejos incurables (Murúa, 2001, p. 501; Merluzzi, 2014, p. 294; Castelli, 2002, pp. 81-94). El de San Lázaro, dirigido a todos los enfermos rechazados en otros hospitales, o personas con enfermedades contagiosas. El de San Pedro, fundado para todos los clérigos y religiosos pobres. El de San Bartolomé, que acogía negros esclavos y libertos. El de La Caridad de mujeres podía atender hasta cincuenta pacientes, contaba con orfanato para cuarenta doncellas españolas pobres, y colegio de niñas de ocho a doce años. El de Santa María de Atocha, dedicado a acoger huérfanos.31
El Hospital de San Andrés32 de españoles en Lima, fundado por el padre Francisco de Molina en 1545,33 quien fue su primer administrador —aunque su patrono era el rey de España—, contaba con enfermería, botica e iglesia, además de tierras de cultivo y ganado (Saravia Viejo y Lohmann Villena, 1989, p. 309; Egaña, 1966, p. 51; Merluzzi, 2014, p. 294). Su capellán, además de percibir un salario, disponer de un criado y un caballo, debía oficiar misa, administrar los sacramentos, ayudar al bien morir a los enfermos y amonestarlos a elaborar sus testamentos, así también doctrinar a los negros y personas que trabajaban allí. En 1588 este nosocomio recibió indulgencias de Sixto V para todos aquellos fieles que visitaran la iglesia del hospital entre la víspera y el ocaso de la Fiesta de San Andrés, elevando preces por la exaltación de la Iglesia católica, la extirpación de la herejía y la unidad de todos los cristianos. Esta gracia se extendía a quienes acudieran a la iglesia en las fiestas de san Pedro y san Pablo, así como a los enfermos que estando en el hospital a punto de morir, invocaran el nombre de Jesús y les administraran los sacramentos. Se otorgaba indulgencia por veinte años a todo feligrés que visitara la iglesia el día que la bula fuera publicada (Metzler, 1991b, pp. 1366-1368). En 1664 Alejandro VII refrendó los privilegios otorgados al hospital por su antecesor. Su cofradía estaba bajo la advocación del «Santo Cristo» y, en 1588, recibió indulgencia plenaria para el día de la fiesta principal y para quienes se ordenasen como cofrades (ver tabla 1).
El Hospital de Santa Ana de naturales en Lima, erigido en 1550 por Jerónimo de Loaiza, funcionó como escuela para hijos de caciques, quienes se formaban en la doctrina cristiana y aprendían las primeras letras (Guamán Poma, 2017, p. 365; Egaña, 1966, pp. 52, 58; Castelli, 2002, pp. 81-94; De la Puente, 1896, pp. 22-27). Como se mencionó anteriormente, fue el primer nosocomio en la región andina que recibió privilegios por parte de Pablo IV en 1558. Más de un siglo después, en 1664, Alejandro VII otorgó indulgencia plenaria mediante la cual todo indígena que en artículo mortis se confesara,34 comulgara, rezara e invocara el nombre de Jesús, gozaba de la remisión de todos sus pecados. En su capilla tenían sede tres cofradías: «Santo Cristo», «Natividad de la Virgen» y «Concepción de la Virgen», las cuales el mismo año recibieron indulgencia perpetua para los días de sus fiestas principales y temporal por cuatro años a quienes fueran electos como cofrades (ver tabla 1).
La cofradía del Hospital del Espíritu Santo,35 cuya advocación tenía el mismo nombre, estaba dirigida a personas de ambos sexos. En 1588, y gracias a una súplica presentada por su fundador Miguel de la Costa, recibió indulgencias de Sixto V. Para acceder a la remisión de los pecados, los nuevos cofrades debían confesarse y comulgar el día de su ingreso a la fraternidad. El mismo privilegio recibían los enfermos que estando en el hospital en artículo mortis, invocaran el nombre de Jesús y accedieran a los sacramentos. Esta gracia se replicaba en la fiesta de Pentecostés a quienes visitaran la iglesia e hicieran preces por la exaltación de la Iglesia católica, la conversión de los infieles y la unión de todos los cristianos. También recibían indulgencia por siete años quienes adorasen al Santísimo Sacramento en las fiestas de la «Concepción de Santa María Virgen», «san Pedro y san Pablo», además de «san Miguel Arcángel». Este mismo privilegio se extendía a los fieles que frecuentaran a los enfermos en días ordinarios y rezaran en la iglesia frente al Santísimo Sacramento. Recibían indulgencia por veinte años los no cofrades que visitaran la iglesia de la cofradía el día de la publicación de la bula (Metzler, 1991b, pp. 1364-1366; ver tabla 1).
El Hospital de San Lázaro fue fundado en 1563 por el español Antón Sánchez, vecino de Lima, y funcionó en dos aposentos de la iglesia del mismo nombre. Acogía a leprosos sin importar su casta. En 1603 se fundó la hermandad y cofradía de San Lázaro, la cual fue sufragánea de su matriz sevillana, por tanto, se rigió por las mismas constituciones, reglas de vida, ordenanzas y recibió los mismos privilegios e indulgencias (Mendieta, 1990, pp. 33-36).
El Hospital de San Pedro para sacerdotes de Lima era el más importante en dignidad, ya que estaba dedicado a curar clérigos pobres (Murúa, 2001, p. 501). Allí existía una «cofradía de sacerdotes», misma que en 1645 recibió un breve de Urbano VIII por el cual se le concedía indulgencia perpetua en la fiesta de la «Cátedra de san Pedro» y ordinaria en las de «san José», la «Asunción», «Concepción» y «Purificación de la Virgen María». En 1674, una «Escuela de Cristo» (Schola Christie)36 cuya sede se encontraba en el mencionado nosocomio, recibió privilegios por parte de Clemente X, consistentes en indulgencias el día de la fiesta principal y en las de «san Pedro y san Pablo» (ver tabla 1).
El Hospital de San Bartolomé para la atención de negros en Lima, fundado en 1646 por el fraile agustino Bartolomé Badillo, estaba destinado a la atención de esclavos y libertos africanos. Sus médicos y enfermeros eran mayormente morenos libertos (Mendieta, 1990, pp. 4-5; Van Deusen, 1999, pp. 1-30; Gómez Acuña, 2001, pp. 29-52) y fue uno de los que más privilegios pontificios obtuvo. Su cofradía se fundó bajo la advocación de «La Agonía» de Jesucristo. En 1662, Alejandro VII otorgó indulgencia plenaria el día de la fiesta de «san Bartolomé apóstol» y ordinaria en la «Natividad de san Juan Bautista», la «Concepción», «Natividad» y «Asunción de Santa María Virgen». En 1664 el mencionado pontífice sumó a las gracias una indulgencia por cuatro años a los nuevos cofrades, así como el perdón de los pecados a los enfermos del hospital que, en articulo mortis, se confesaran, recibieran la comunión, rezaran e invocaran el nombre de Jesús. En 1666 el mismo papa otorgó indulgencia temporal por siete y cuatro años a los elegidos como cofrades (ver tabla 1).
El Hospital de Santa María de Atocha, fundado en 1597 por el español Luis de Ojeda, estaba destinado a la atención de niños huérfanos sin importar su casta, incluyendo la alimentación, medicinas, instrucción en las primeras letras y catecismo. En 1603 se fundó la hermandad de niños huérfanos bajo la misma advocación, con el permiso del virrey Luis de Velasco (Mendieta, 1990, pp. 82-84). En 1664 la cofradía consiguió indulgencia perpetua de Alejandro VII para el día de la fiesta principal y temporal por cuatro años (ver tabla 1).
En 1552 se fundó la Hermandad de la Caridad de Lima, la cual estuvo conformada por escribanos que asistían a encarcelados y enjuiciados. En 1559 se conformó oficialmente la Hermandad de la Caridad y de la Misericordia, ambos grupos fundaron el Hospital de los Santos Cosme y Damián, para atender mujeres enfermas, vergonzantes, o doncellas pobres. Asimismo, otorgaban dotes para españolas y mestizas pobres. El hospital estuvo a cargo de los franciscanos, mientras que la hermandad fue sufragánea de su matriz sevillana, producto de la prohibición vigente para erigir nuevas fraternidades (Egaña, 1966, p. 58; Martín, 2000, pp. 15-33; Rivasplata, 2015; Aparcero, 2015, p. 65; Rojas, 2015, pp. 63, 98). En 1664 el Hospital de la Caridad de Lima recibió indulgencia para todas aquellas enfermas que en articulo mortis se confesaran, comulgaran e invocaran el nombre de Jesús (ver tabla 1). En 1574, durante su visita, Francisco de Toledo fundó una Hermandad de la Caridad en el hospital de españoles y naturales de la ciudad de La Plata, la cual se rigió por las mismas constituciones, regla de vida e indulgencias que su par hispalense (Murúa, 2001, pp. 549-550).
En 1688 la Cofradía de San Nicolás obispo, en el hospital del mismo nombre, en la ciudad de Ibarra (actual Ecuador) recibió una bula del papa Inocencio XI, Omnia festa ad libitum confratrum, la cual facultaba otorgar sus indulgencias a discreción o consideración de la fraternidad (ver tabla 1).
Las indulgencias concedidas por la Santa Sede a las cofradías asistenciales debían refrendarse con la audiencia, caso contrario no se permitían los festejos. A inicios de 1661, por ejemplo, la Audiencia de Charcas acordó —en base a bulas refrendadas por esta institución— las fiestas en que debían acudir el presidente y los oidores. Además de las canónicas —las tres Pascuas, Natividad, Presentación, Asunción y Purificación de la Virgen María, San Pedro, miércoles y viernes de Cuaresma—, se determinó asistir a la fiesta de Santa Bárbara, bajo cuya advocación se fundó el «hospital real»37 de la ciudad (López Villalba, 2007d, p. 5). Sin embargo, las fraternidades siempre hicieron respetar los privilegios recibidos por la Santa Sede para llevar a cabo sus actividades litúrgicas, catequéticas y de gobierno.
Conclusiones
La revisión de fuentes documentales conservadas en los archivos de la Santa Sede confirma que, entre los siglos XVI y XVII, las cofradías asistenciales y los hospitales de la región andina establecieron contacto directo con el papa. Este régimen de comunicación y de intercambio epistolar replantea la figura que se tiene de la dependencia de las Iglesias locales con el rey de España, demostrando que el papado tuvo rol fundamental en el desarrollo de la Iglesia en los Andes.
Este vínculo directo de las cofradías y hospitales con el vicario de Cristo se tradujo en bulas y breves que concedían indulgencias perpetuas y temporales a todos los cofrades y feligreses, así como a los enfermos que se curaran o murieran en los nosocomios. Por otra parte, esta relación no se redujo a conferir beneficios, sino también se destaca el rol de otros agentes —cardenal, obispo o procurador—, quienes se constituyeron en mediadores entre el papa y los cofrades para la presentación de súplicas, solución de conflictos y obtención de bulas.
El fin principal que persiguieron estas agencias fue obtener autonomía del ordinario en cuestiones relativas a la gestión administrativa y pastoral de las cofradías. Por ello, la concesión de una bula significaba que la fraternidad beneficiada dejaba su condición de instituto de «derecho diocesano» y era reconocida como instituto de «derecho pontificio». A partir de entonces, dependía directamente de la Santa Sede y no del obispo local, lo cual confirma la existencia de un gobierno espiritual transnacional global, que emergió con la conquista y se consolidó en el siglo XVII.
La mayoría de los hospitales se ubicaron en las principales urbes y generalmente aceptaban a enfermos provenientes de todos los grupos sociales. Esta diversidad en la atención de pacientes provocó que las cofradías de espiritualidad asistencial le dieran menos importancia a la condición étnica o económica de sus miembros, proporcionándoles vínculos de seguridad, socialización y pertenencia en caso de enfermedad o muerte.
Archivos
Archivo Apostólico Vaticano (AAV)
Cong. Conc., Rel. Dioec., Limana 450, f. 310.
Sec. Brev., Indulg. Perp. 1, ff. 6-6v.
Sec. Brev., Indulg. Perp. 2, ff. 27, 406.
Sec. Brev., Indulg. Perp. 3, ff. 409, 544, 565-565v, 730v, 744.
Sec. Brev., Indulg. Perp. 4, ff. 166, 235v, 286v.
Sec. Brev., Indulg. Perp. 5, f. 378v.
Sec. Brev., Indulg. Perp. 15, ff. 90-90v.
Archivo General de Indias (AGI)
Lima, 301.
Archivo General de la Nación del Perú (AGN)
Archivo colonial, Fondos institucionales, protocolos notariales, leg. 9.
Archivo Arzobispal de Lima (AAL)
Cofradías, X-A:17.
Referencias
Fuentes publicadas
Arriaga, Pablo Josep de (1968 [1621]). Extirpación de la Idolatría del Pirú. Madrid: Francisco Esteve Barba.
Bertonio, Ludovico (1612). Vocabulario de la lengua aymara I y II. Juli: Francisco del Canto.
Cieza de León, Pedro (1986 [1553]). Crónica del Perú. Primera parte. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
Covarrubias, S. de (1673). Segunda parte del Tesoro de la Lengua Castellana o Española. Madrid: Melchor Sánchez.
De La Vega, G. (2004 [1609]). Comentarios Reales de los Incas I. México DF: Fondo de Cultura Económica.
De La Vega, G. (2004 [1609]). Comentarios Reales de los Incas II. México DF: Fondo de Cultura Económica.
Hernáez, Francisco X. (1879). Colección de bulas, breves y otros documentos relativos a la Iglesia de América y Filipinas, tomo II. Bruselas: Alfredo Vromant.
Hospital Real de Santa Ana de Lima (1778). Constituciones y ordenanzas del hospital real de Santa Ana de Lima, 14 de abril de 1607. Reimpreso el 29 de febrero de 1778. Lima: Imprenta de los Huérfanos. En: Digital Collections of U.S. National Library of Medicine (Bethesda, MD). Disponible en: https://collections.nlm.nih.gov/catalog/nlm:nlmuid-2561032R-bk
León Portocarrero, Pedro de (2009 [1615]). Descripción del Virreinato del Perú. Lima: Universidad Ricardo Palma.
Lizárraga, R. de (2002 [1574]). Descripción del Perú, Tucumán, Río de la Plata y Chile. Madrid: Dastin.
López De Ayala, Ignacio (trad.) (1847 [1564]). El sacrosanto y ecuménico Concilio de Trento. Barcelona: Imprenta de Ramón Martin Indár.
López Villalba, José Miguel (dir.) (2007a). Acuerdos de la Real Audiencia de La Plata de los Charcas (1569-1575). Volumen II. Sucre: Corte Suprema de Justicia de Bolivia; Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia; Embajada de España en Bolivia; Agencia Española de Cooperación Internacional.
López Villalba, José Miguel (dir.) (2007b). Acuerdos de la Real Audiencia de La Plata de los Charcas (1576-1587). Volumen III. Corte Suprema de Justicia de Bolivia; Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia; Embajada de España en Bolivia; Agencia Española de Cooperación Internacional.
López Villalba, José Miguel (dir.) (2007c). Acuerdos de la Real Audiencia de La Plata de los Charcas (1588 - 1635). Volumen IV. Corte Suprema de Justicia de Bolivia; Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia; Embajada de España en Bolivia; Agencia Española de Cooperación Internacional.
López Villalba, José Miguel (dir.) (2007d). Acuerdos de la Real Audiencia de La Plata de los Charcas (1661-1737). Volumen VI. Corte Suprema de Justicia de Bolivia; Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia; Embajada de España en Bolivia; Agencia Española de Cooperación Internacional.
Metzler, Josef (1991a). America Pontificia I. Ciudad del Vaticano: Librería Editrice Vaticana.
Metzler, Josef (1991b). America Pontificia II. Ciudad del Vaticano: Librería Editrice Vaticana.
Molina, Cristóbal de, «el cusqueño» (2008 [1575]). Relación de las fábulas y ritos de los incas. Lima: Universidad San Martin de Porres.
Murúa, Martín de (2001 [1616]). Historia general del Perú. Madrid: Dastin.
Ocaña, D. de (2010). Viaje por el Nuevo Mundo: de Guadalupe a Potosí, 1599-1605. Pamplona: Blanca López de Mariscal; Abraham Madroñal.
Poma De Ayala, F. G. (2017 [1615]). Nueva Crónica y buen gobierno. Tomo I. Lima: Biblioteca Nacional del Perú.
Porras Barrenechea, R. (1944). Cedulario del Perú. Siglos XVI, XVII y XVIII (Tomo I: 1529-1534). Lima: Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.
Ramos Gavilán, A. (1988 [1621]). Historia del Santuario de nuestra Señora de Copacabana. Lima: Ignacio Prado.
Saravia Viejo, María Justina y Guillermo Lohmann Villena (1986). Francisco de Toledo. Disposiciones gubernativas para el Virreinato del Perú 1575-1580. Tomo I. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos; Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla.
Saravia Viejo, María Justina y Guillermo Lohmann Villena (1989). Francisco de Toledo. Disposiciones gubernativas para el Virreinato del Perú 1569-1574. Tomo II. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos; Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla.
Sierra Martín, Manuel. (2015). Noticias políticas de Indias de Pedro Ramírez del Águila. Estudio y edición crítica. Tesis de doctorado. Pamplona: Universidad de Navarra.
Solórzano Pereyra, Juan (2004 [1647]). Política Indiana. Madrid: Fundación José Antonio de Castro.
Tercer Concilio Limense (1583). Doctrina Christiana y catecismo para la instrvccion de los Indios y de las demás personas que han de ser enseñadas en nuestra Santa Fé. Con vn confesionario, y otras cosas necesarias para los que doctrinan, que se contienen en la página siguiente, compuesto por Avtoridad del Concilio Provincial que se celebro en la ciudad de los Reyes, el año de 1583 y por la misma traduzido en las lenguas generales de este reyno, Quichua y Aymara. Lima: Imprenta de Antonio Ricardo.
Vargas Ugarte, Rubén (ed.) (1951). Concilios limenses (1551-1772). Tomo I. Lima: Tipografía peruana.
Fuentes secundarias
Albani, Benedetta (2012). «Nuova luce sulle relazioni tra la Sede Apostolica e le Americhe. La pratica della concessione del “pase regio” ai documenti pontifici destinati alle Indie». En: Claudio Ferlán (ed.). Eusebio Francesco Chini e il suo tempo. Una riflessione storica. Trento: Fondazione Bruno Kessler, pp. 83-102.
Andrade, José M. (2015). «Espacios de peregrinación: hospitalidad monástica en el camino de Santiago». En: Carlos Álvarez, Benito Méndez Fernández, Segundo L. Pérez López y Ricardo Sanjurjo Otero (coords.). ¡Quédate con nosotros! Peregrinos y testigos en el camino. X Jornadas de Teología. Santiago de Compostela: Instituto Teológico Compostelano, pp. 99-118.
Aparcero, Luis Alfonso (2015). Los cuidados de enfermería en el siglo XVII a través del programa iconográfico del Hospital de la Caridad de Sevilla: de la misericordia al proceso enfermero. Tesis de doctorado. Sevilla: Universidad de Sevilla.
Arias de Saavedra, Inmaculada y Miguel Luis López-Guadalupe (2012). «La prelación como conflicto: cofradías y orden en el antiguo régimen». En: M. Peña (ed.). La vida cotidiana en el mundo hispánico (siglos XVI-XVIII). Madrid: Abada, pp. 137-158.
Arrieta, Juan Ignacio (2012). «Curia romana». En: Javier Otaduy, Antonio Viana y Joaquín Sedano (coords.). Diccionario general de derecho canónico. Volumen II (Cementerio-Delito frustrado). Pamplona: Universidad de Navarra; Thomson Reuters, pp. 862-863.
Báez Rivera, Emilio Ricardo (2012). Las palabras del silencio de Santa Rosa de Lima o la poesía visual del inefable. Madrid-Frankfurt am Main: Iberoamericana-Vervuert.
Baker, Andrew R. (2012). «Visita ad límina». En: Javier Otaduy, Antonio Viana y Joaquín Sedano (coords.). Diccionario general de derecho canónico. Volumen VII (Rite Dispositus - Ivan Žužek). Pamplona: Universidad de Navarra; Thomson Reuthers, p. 930.
Barnadas, Josep María (2002). Diccionario Histórico de Bolivia. Sucre: Grupo de Estudios Históricos.
Barnes, Barry (2000). Understanding Agency: Social theory and responsible action. Londres: Sage.
Barriga Calle, Irma (1998). «Religiosidad y muerte en Lima (1670-1700)». Bira, Instituto Riva-Agüero, núm. 25, pp. 15-89.
Bustamante, Erick Gabriel (2014). «Transcripción documental de la fundación del hospital de Huaura (Lima), 1673-1678». Pensar historia, Universidad de Antioquia, vol. 4, pp. 64-95.
Cabra, José Manuel (2007). «Discurso racionalidad y persuasión». En: Josep Aguiló-Regla (ed.). Logic, argumentation and interpretation / Lógica, argumentación e interpretación. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 15-24.
Castelli, Amalia (2002). «Rentas y gastos del hospital de los naturales de Santa Ana según un manuscrito del siglo XVII». BIRA. Boletín del Instituto Riva-Agüero, núm. 29, pp. 81-94.
Charney,
Paul (1998). «A sense of belonging: Colonial Indian cofradias and
ethnicity in the valley of Lima, Peru». The Americas, vol. 54,
núm. 3, pp. 379-407.
Celestino, Olinda y Albert Meyers (1981). Las cofradías en el Perú: región central. Frankfurt am Main: Vervuert.
Cook, Noble David (2010). La catástrofe demográfica andina. Perú 1520-1620. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
Coseriu, Eugenio (1952). Sistema, norma y habla. Montevideo: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República.
Coseriu, Eugenio (1956). «Determinación y entorno. Dos problemas de una lingüística del hablar». Romanistisches Jahrbuch, núm. 7, pp. 29-54.
Cruz, Enrique (2009). La política social en el antiguo régimen. Cofradías, hospitales, profesión médica, declaraciones de pobreza y montepíos en Jujuy (Argentina) en el periodo colonial. Jujuy: Centro de Estudios Indígenas y coloniales; Pumamarka.
De la Hera,
Alberto (1992). «El regalismo indiano». Ius Canonicum,
vol. XXXII, núm. 64,
pp. 411-437.
De la Hera, Alberto (2012). «Patronato Regio». En: Javier Otaduy, Antonio Viana y Joaquín Sedano (coords.). Diccionario general de derecho canónico. Volumen V (Legistas-Patronato regio). Pamplona: Universidad de Navarra; Thomson Reuthers, pp. 987-991.
De la Puente, José A. (1896). Fray Gerónimo de Loayza, primer arzobispo de Lima, fundador del hospital de Santa Ana. Lima: Gil.
Egaña, A. (1966). Historia de la Iglesia en la América Española. Desde el descubrimiento hasta comienzos del siglo XIX. Hemisferio sur. Madrid: Biblioteca de Autores Españoles.
Esteras, Cristina (2005). «La cofradía de San Eloy de los plateros de Lima». Atrio. Revista de historia del arte, Universidad Pablo de Olavide, núms. 10/11, pp. 159-168.
Fattori,
Maria Teresa (2014). «Per una storia della curia romana dalla riforma
sistina, secoli XVI-XVII». Cristianesimo
nella storia,
Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII (Bologna), núm. 35,
pp. 787-848.
Fernández Terricabras, Ignasi (1998). «El episcopado hispano y el patronato real. Reflexión sobre algunas discrepancias entre Clemente VIII y Felipe II». En: J. Martínez (dir.). Felipe II (1527-1598) Europa y la monarquía católica. Madrid: Parteluz, pp. 209-223.
García, Antonio (2014). «Las constituciones de los hospitales y los cuidados enfermeros en la España de los Austrias (siglos XVI-XVII)». Erebea. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad de Huelva, núm. 4, pp. 43-80.
García Quintanilla, Julio (1963). Historia de la Iglesia de los Charcas o La Plata (Sucre-Bolivia). Obispado de los Charcas 1553-1609. Arzobispado de La Plata 1609-1963, Tomo III. Sucre: Don Bosco.
Glave, Luis Miguel (1998). De rosas y espinas. Economía, sociedad y mentalidades andinas, siglo XVII, Lima: Instituto de Estudios Peruanos; Banco Central de Reserva del Perú.
Gómez Acuña,
Luis (2001). «La esclavitud en el Perú colonial». Apuntes. Revista de Ciencias Sociales, Universidad del Pacífico (Lima),
núm. 48, pp. 29-52.
Hampe Martínez, Teodoro (1998). Santidad e identidad criolla. Estudio del proceso de canonización de Santa Rosa. Cusco: Centro de Estudios regionales Bartolomé de las Casas.
Labarga, Fermín (2013). La Santa Escuela de Cristo. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.
Lassegue, Juan Bautista (1984). «La fundación de un convento-hospital en Parinacochas, diócesis del Cuzco (1567-1686): apuntes de lectura e hipótesis de estudio». Revista Andina, núm. 2, pp. 487-511.
Llaury Bernal, Jorge Andrés (2012). El poder temporal frente al poder espiritual: disputas y controversias por la doctrina de indios del Cercado de Lima (1590-1596). Tesis de bachillerato. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
Martín, Rafael (2000). La iglesia del santo Cristo de Arahal. Historia y arte. Carmona: Ilustre, Venerable y Real Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia de Arahal.
Mendieta Ocampo, Ilder (1990). Hospitales de Lima colonial siglos XVII-XIX. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Merluzzi, Manfredi (2014). Gobernando los Andes. Francisco de Toledo virrey del Perú (1569-1581). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú; Università degli Studi Roma Tre.
Passot,
Jan Hendrick, Brigit Peuker y Michael Schillmeier
(eds.) (2012). Agency
without actors? New approaches to collective action. Londres;
Nueva York: Routledge.
Pino Andrade, Raúl Haldo (2018). «Artesanos de servicio: apreciaciones sobre los barberos, sangradores, sacamuelas». Revista de la Facultad de Ciencias Médicas, Cuenca, vol. 36, núm. 1, pp.100-106.
Porras, Guillermo (1987). «El regio patronato indiano y la evangelización». Scripta theologica, Universidad de Navarra, vol. 19, núm. 3, pp. 755-769.
Rabí, Miguel, José Mauricci y Luis Paredes (1999). Del hospital de Santa Ana (1549-1924) al hospital arzobispo Loayza (1925-1999). Lima: Hospital Nacional «Arzobispo Loayza».
Ramos, Gabriela (2005). «Funerales de autoridades indígenas en el virreinato peruano». Revista de Indias, vol. 65, núm. 234, pp. 455-470.
Rivasplata,
Paula E. (2015). «Dotes de doncellas pobres sevillanas y su influencia
en la ciudad de Lima». Revista
de Indias, vol. LXXV,
núm. 264, pp. 351-388.
Rodríguez Mateos, Joaquín (1995). «Las cofradías de Perú en la modernidad y el espíritu de la contrarreforma». Anuario de Estudios Americanos, tomo 52, núm. 2, pp. 15-43.
Rojas, Rafael de (2015). El hospital de la Santa Caridad de Sevilla: aportes a su historia asistencial y su enlace a la actividad sanitaria actual. Tesis de doctorado. Sevilla: Universidad de Sevilla.
Sabrarese, Luigi (2012). «Dicasterios de la Curia romana». En: J. Otaduy, A. Viana y J. Sedano. (coords.). Diccionario general de derecho canónico. Volumen III (Demanda judicial - Filiación). Pamplona: Universidad de Navarra-Thomson Reuters, p. 300.
Sánchez, José, Isidoro Moreno, Jorge Bernales, Juan Miguel González, María Jesús Sanz y José Campos (1999). Las cofradías de Sevilla: historia, antropología, arte. Sevilla: Universidad de Sevilla; Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Sanz, María Jesús (1996). Una hermandad gremial: San Eloy de los plateros (1341-1914). Sevilla: Universidad de Sevilla.
Sewell, William (2005). Logics of History. Social theory and social transformation. Chicago IL: University of Chicago Press.
Terán Najas, Rosemarie (1992). «La ciudad colonial y sus símbolos: una aproximación a la historia de Quito en el siglo XVII». En: Eduardo Kingman. Ciudades de los Andes. Visión histórica y contemporánea. Quito: Instituto Francés de Estudios Andinos, pp. 153-171.
Thurston, Herbert (1908). «Bulls and brief». En: The Catholic Encyclopedia. Volumen 3. Nueva York: Robert Appleton Company, s/p.
Urbano, Enrique (2008). «1. Introducción a la vida y obra de Cristóbal de Molina». En: Cristóbal de Molina. Relación de las fábulas y ritos de los Incas. Lima: Universidad San Martín de Porres, pp. XI-LXVI.
Valenzuela, Jaime (2010). «Devociones de inmigrantes. Indígenas andinos y plurietnicidad urbana en la conformación de cofradías coloniales (Santiago de Chile, siglo XVII)». Historia, Santiago de Chile, núm. 43, vol. 1, pp. 203-244.
Van Deusen, Nancy E. «The “alienated” body: Slaves and Castas in the Hospital de San Bartolomé in Lima, 1680 to 1700». The Americas, vol. 56, núm. 1, pp. 1-30.
Vetlessen, Arne Joan (2005). Evil and human agency: Understanding collective evildoing. Cambridge: Cambridge University Press.
Viana, Antonio (2012). «Sede apostólica». En: Javier Otaduy, Antonio Viana y Joaquín Sedano (coords.). Diccionario general de derecho canónico. Volumen VII (Rite Dispositus – Žužek, Ivan). Pamplona: Universidad de Navarra-Thomson Reuters, pp. 209-210.
Wachtel, N. (1990). «Los indios y la conquista española». En: L. Bethel (ed.). Historia de América Latina 1. América Latina colonial: La América precolombina y la conquista. Barcelona: Crítica, pp. 170-202.
Agradecimientos
Este artículo fue posible gracias al proyecto SFB 1095 «Schwächediskurse und Ressourcenregime» desarrollado entre la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt y el Instituto Max Planck para la Historia y Teoría del Derecho, en el cual el autor participó como investigador doctoral. El autor agradece a los tres evaluadores anónimos por sus valiosas correcciones y recomendaciones, a Renzo Honores por su lectura preliminar, así también a Carlos Zegarra por su cuidadosa edición.
Fecha de recepción: 1 de febrero de 2021.
Fecha de evaluación: 12 de abril de 2021.
Fecha de aceptación: 17 de mayo de 2021
Fecha de publicación: 30 de junio de 2021.
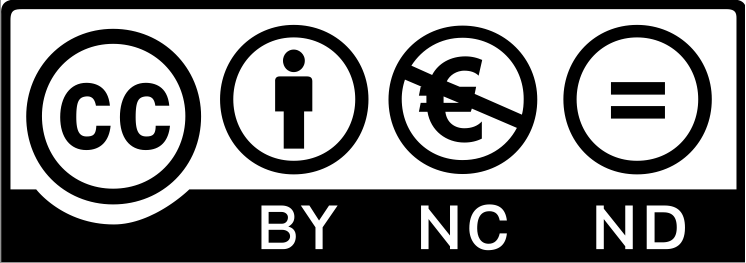
1 El «patronato regio» fue una modalidad del «derecho de patronato» sancionado en las bulas Eximiae devotionis de 1501 y Universalis ecclesiae de 1508 (Metzler, 1991, pp. 89-91, 104-107). Consistió en la presentación a los papas de candidatos a cargos eclesiásticos (obispos, abades y abadesas de monasterios, párrocos, capellanes, curas doctrineros, etc.), la recolección y uso del diezmo, además de la delimitación de las diócesis, por parte de los señores o reyes (De la Hera, 2012, pp. 987-991).
2 Era una carta escrita en español o italiano, la mayoría de las veces. Contenía el nombre de la cofradía o del interesado y su ubicación, así también el favor o beneficio que pretendía conseguir por parte del papa.
3 Los principales fondos del Archivo Apostólico Vaticano que albergan bulas sobre cofradías de las Indias Occidentales son: Segretaria dei Brevi, Registri Lateranensi y Brevia Lateranensi.
4 La Visita ad límina apostolorum es un peregrinaje que cada obispo diocesano hace cada cinco años para venerar las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, así también para reunirse con el papa con el objeto de manifestar la comunión de la Iglesia local a su cargo con la de Roma (Baker, 2012, p. 930). En la época colonial, debido a la distancia y al patronato regio, los obispos indianos podían hacerla mediante procurador cada diez años.
5 «Suffraganeos habeo decem quamuis longíssimos locor spatiis disianctissimos episcopos del Cuzco, Charcas, Paraguay, Tucuman, Quito, Panamá, Nicaragua, Popayán, Sancti Jacobi de Chile et imperialis» (AAV, Cong. Conc., Rel. Dioec., Limana 450, f. 310).
6 La Virgen del Rosario es la patrona de la Orden de Santo Domingo.
7 Una de las advocaciones más difundidas entre los indígenas fue la invocación al «Santo Nombre de Jesús», en base a lo manifestado por el apóstol Pedro en el libro de los Hechos 2, 21, del Nuevo Testamento.
8 La basílica de Santa Maria sopra Minerva de Roma se inauguró en 1370 y fue la primera iglesia de la orden dominica en Roma.
9 La «autoridad apostólica» era un privilegio otorgado por el papa a los misioneros que se encontraran a más de dos días de su diócesis y consistía en la autorización para realizar celebraciones cuyas actividades no requirieran llevarse a cabo en las catedrales.
10 «Cédula de Felipe Segundo en que manda la observancia del Concilio, que es la Ley 43, Tít. 4, Lib. 4, Novísima Recop» (López de Ayala, 1847, pp. 435-436).
11 La «visita» era un procedimiento realizado con el fin de fiscalizar las instituciones eclesiásticas, el comportamiento de los administradores, además de los bienes temporales y espirituales a su cargo. El encargado de hacer la visita era el obispo de la diócesis (Concilio de Trento, sesión XII, cap. VII), no obstante, muy pocas veces se cumplía esto, ya que la mayoría de los obispos delegaban a un «visitador» en quien el ordinario delegaba su autoridad para realizar la mencionada labor.
12 Un «patrono» era la persona a quien se encomendaba algún bien eclesiástico, de acuerdo con el derecho de patronato (Concilio de Trento, sesión XXV, cap. IX).
13 Entre los siglos XVI y XVII en Lima se realizaron cinco concilios: I (1551-1552), II (1567-1568), III (1582-1583), IV (1591), V (1601).
14 De la Vega (2004, p. 449).
15 Wak´a (que, aym): lugar en que se encuentran enterrados los fundadores de los ayllus, a quienes se considera sus divinidades. Accidentes geográficos (montañas, mares, lagunas y ríos), astros celestes (sol, luna, estrellas y planetas), fenómenos naturales (lluvia, truenos, etc.) a quienes los andinos rendían culto (Bertonio, 1612).
16 Encargado de organizar la fiesta de la cofradía o hermandad. Su gestión duraba un año, pero podía renovarse indefinidamente.
17 Eran representantes de los cofrades y se encargaban de fiscalizar las actividades de los mayordomos y priostes o administradores de la fraternidad.
18 En el hospital de indios de Santa Ana de Lima se empleaba similar criterio a la hora de admitir enfermos que no eran indígenas (Hospital real de Santa Ana de Lima, 1778, p. 19).
19 Eran nativos que tenían funciones policiales al interior de los barrios, doctrinas y misiones de indios.
20 El «derecho de escobillas y relave» consistía en el beneficio otorgado a una persona para que, al final de la jornada laboral, barriera la calle y tiendas de los plateros para recoger todas las virutas de oro y la plata que se habían acumulado producto del trabajo con los metales (Sanz, 1996, p. 118).
21 Nativos sirvientes dedicados a trabajos domésticos (Bertonio, 1612, II, pp. 25, 318, 391).
22 Un cesto de coca tenía dieciocho libras, el peso del cesto era de cuatro, haciendo un total de veintidós libras (Saravia Viejo y Lohmann Villena, 1986, p. 242).
23 Un octavo de peso de plata u oro.
24 Eran los encargados de registrar datos sobre la situación política, social y económica. Eran contadores de nudos, una suerte de historiadores, cuyo oficio se transmitía entre generaciones, de padre a hijo (Cieza de León, 1986, p. 27; Poma de Ayala, 2017, p. 100; Murúa, 2001, p. 360).
25 Trabajo indígena por turnos.
26 El oficio de barbero en la época colonial, además de la peluquería y barbería, abarcaba labores como: sacamuelas, sangrador, enfermero, sanador con ventosas y sanguijuelas, entre otras cirugías menores (Pino Andrade, 2018, pp. 100-106).
27 AAL, Cofradías, X-A:17, fol. 1-4v. Asimismo: Poma de Ayala (2017 [1615], p. 181), Ramos Gavilán (1988 [1621], pp. 216-217), Báez (2012, pp. 15-52), Hampe (1998, pp. 61-116), Glave (1998, pp. 181-226), Van Deusen (1999, pp. 1-30) y Lara (2006, pp. 66-84).
28 Una «bula» es una ley promulgada por el papa y dirigida normalmente a toda la cristiandad. Un «breve» es un privilegio concedido por el papa a personas o grupos específicos. Sin embargo, ambos documentos se pueden llamar «bula» indistintamente (Thurston, 1908).
29 Una «súplica» era una carta enviada al papa por uno o varios feligreses, en la cual expresaban el problema que pretendían resolver o el privilegio que pedían al pontífice.
30 A partir de 1606 se hizo cargo del Hospital de San Diego la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, dedicándolo al patrono de la Orden.
31 AGI, Lima 301, ff. 7-8v; AGN, Archivo colonial, Fondos institucionales, protocolos notariales, leg. 9, ff. 556-557v; leg. 63, f. 423v. También: Lizárraga (2002, pp. 119-120), León Portocarrero (2009, pp. 44, 46, 50), Poma de Ayala (2017, p. 334), Murúa (2001, p. 501) y Aparcero (2015, p. 65).
32 Fundado por Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete y tercer virrey del Perú (Murúa, 2001, p. 501).
33 Los orígenes del hospital se remontan a 1538, año en que Francisco Pizarro asignó el solar donde se erigió el nosocomio colindante con la Rinconada de Santo Domingo, funcionó con cuarenta camas hasta 1545 (Egaña, 1966, p. 58).
34 La confesión se realizaba con la Doctrina christiana y catecismo para la instrucción de los indios y otras personas, que contenía dos «Exhortaciones para ayudar a bien morir», una corta y otra más larga, las cuales pretendían que la persona que se encontraba en el fin de su vida, se arrepintiera de sus pecados y alcanzara a ver el rostro de Dios.
35 Estaba dedicado a curar marineros (Murúa, 2001, p. 501).
36 Las Scholae Christie (Escuelas de Cristo) estaban integradas por setenta y dos miembros únicamente, en referencia a las horas transcurridas entre la muerte y resurrección de Cristo (Arias de Saavedra y López-Guadalupe, 2012, pp. 137-158; Labarga, 2013).
37 El «Hospital Real» de La Plata estaba dedicado a atender españoles e indios pobres.