Allpanchis, año XLVIII, núm. 88. Arequipa, julio-diciembre de 2021, pp. 301-309.
ISSN impreso 0252-8835 / ISSN en línea 2708-8960
DOI: https://doi.org/10.36901/allpanchis.v48i88.1328
notas
Textiles y usos
litúrgicos en la Iglesia colonial hispanoamericana. Reseña del libro Clothing the
New World Church: Liturgical Textiles of Spanish America,
1520-1820 de Maya Stanfield-Mazzi1
Mónica Solórzano Gonzales
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú)
msolorzanog@unmsm.edu.pe
Código ORCID: 0000-0002-1317-8778
Los pueblos andinos precoloniales fueron principalmente tejedores. Así lo han señalado estudiosos como L. Lumbreras (1988), J. Murra (2002) y F. Stastny (1981), quienes también han explicado la importancia de la práctica textil y los roles asignados al objeto textil en el antiguo Perú, el cual, además de ser empleado como indumentaria, se constituyó un signo y símbolo de la identidad y del estatus social, una ofrenda en los rituales festivos, fúnebres y en los sacrificios a las deidades, y un valioso tributo para el Estado inca. Con la ocupación hispana y el consecuente enfrentamiento cultural ocurrirían cambios trascendentales, sin embargo, algunos elementos del tejido andino ancestral pervivirían.
En los últimos años ciertos investigadores nos hemos preguntado: ¿qué ocurrió con la milenaria tradición textil andina luego de la Conquista?, ¿cómo respondió y cómo reaccionó la sociedad colonial local ante la introducción de fibras textiles, instrumentos para el proceso del tejido, tipos de prendas, gustos y demandas nuevos? Maya Stanfield-Mazzi contribuye a responder estas interrogantes en el libro Clothing the New World Church: Liturgical Textiles of Spanish America, 1520-1820 (2021), en el que explica las características de los objetos textiles y sus roles en la Iglesia católica, uno de los sectores más importantes e influyentes de la sociedad colonial.
Maya Stanfield-Mazzi es historiadora de arte, especialista en arte precolombino y en arte colonial latinoamericano, en particular, de la zona andina. Su primer libro, Object and Apparition: Envisioning the Christian Divine in the Colonial Andes (2013), demuestra que el catolicismo se consolidó en los Andes solo cuando los locales imaginaron y materializaron activamente las imágenes de Cristo y de la Virgen María. En la misma línea de investigación dedicada al arte virreinal, la autora ha publicado también más de una decena de artículos y capítulos de libros en inglés y en español.
El libro Clothing the New World Church: Liturgical Textiles of Spanish America, 1520-1820, en que se estudian los textiles más finos y valiosos que fueron utilizados por la Iglesia hispanoamericana, especialmente en México y en Perú, se explica que el objeto textil puede ser considerado como el medio de comunicación visual más importante al interior del recinto religioso. Y aunque las principales formas, y la seda y el bordado —materiales que predominan en esos textiles— son de origen europeo principalmente, el aporte local se evidencia en el uso de materiales y en la aplicación de técnicas tradicionales del Nuevo Mundo en prendas de uso exclusivo de las élites sacerdotales y estatales en tiempos precoloniales, como los tapices andinos en los Andes y los objetos de plumas en Mesoamérica. Así, Stanfield-Mazzi desarrolla tanto el tema de la seda y del bordado como del tapiz andino, los tejidos con plumas y los paños de algodón pintados de la selva norte del Perú en cinco capítulos, desde la perspectiva del contexto histórico social del objeto textil: rastreando sus orígenes y funciones, así como las acciones realizadas para su creación. Cabe destacar el considerable aporte de Clothing the New World Church: Liturgical Textiles of Spanish America, 1520–1820 a los estudios habidos en la línea de investigación del arte virreinal, pues, a pesar del impacto que tuvo el textil en las sociedades coloniales, este no ha sido lo suficientemente estudiado. Asimismo, conviene indicar que la publicación es accesible en formato digital, probablemente, como resultado de las circunstancias apremiantes propiciadas por la pandemia de la COVID-19, lo que facilita su adquisición a nivel global.
El nutrido conjunto de piezas que luce todo su esplendor a través de las páginas del libro reseñado proporciona al lector y al amante de los textiles un enorme placer. Tal deleite conlleva a coincidir con Stanfield-Mazzi cuando dice que: «Uno de los principales aportes del libro es dar a conocer la amplia tipología de piezas que conformaron el ajuar eclesiástico colonial» (p. 10). El presentar esta cuidada selección de piezas habría sido imposible sin la rigurosa metodología de investigación, que conllevó al registro y al análisis del objeto textil observado por la autora tanto en los contextos naturales para los que habrían sido elaborados, como en las siguientes iglesias de Cusco: San Juan Bautista en el distrito de Huaro, San Pedro Apóstol en Andahuaylillas, San Pablo en Sicuani y la catedral de Cusco. También visitó las iglesias San Pedro en el distrito de Levanto (Chachapoyas), la catedral de Lima en el Cercado de Lima y la Catedral de Ayacucho en Ayacucho, entre otras. Además, la autora estuvo en museos del Perú, como el Museo de Arte de Lima, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, el Museo Inka, y en museos del extranjero como el Museo Nacional del Virreinato en Tepotzotlán (México) y el Textile Museum en Washington D. C. Además del objeto textil, constituyen el soporte fundamental de la investigación las fuentes escritas primarias en castellano en el Archivo Arzobispal de Cusco (Perú), el Archivo General de Indias de Sevilla (España), el Archivo Histórico del Arzobispado de México, el Archivo Histórico del Obispado de Chachapoyas (Perú), entre otros. En cuanto a las fuentes secundarias, Stanfield-Mazzi considera publicaciones reconocidas a nivel mundial y local, entre estas últimas, cabe destacar las de E. Victorio (2015) y M. Solórzano (2016). La exploración de las variadas fuentes también le permite a la autora realizar un profundo análisis sobre el rol del tejido litúrgico colonial en el ámbito hispanoamericano, desde una perspectiva global.
La tesis central del primer capítulo de la obra comentada es que los tejidos de seda fueron empleados en mayor medida, tanto para la ornamentación de los altares y del espacio sagrado de la iglesia como en la indumentaria de los religiosos y de las imágenes de culto. Este planteamiento se complementa con bastas explicaciones sobre los orígenes de la industria de la seda —que se remonta a la antigua China a partir del cultivo del Bombyx mori (insecto de la seda)—, su arribo al continente americano de la mano de maestros provenientes del sur de España y su desarrollo en el centro y en el sur de México, debido al trabajo de los indígenas. Además, se explica que la sedería mexicana llegaría a abastecer incluso al virreinato peruano, pero que las políticas para la protección de la industria española obstaculizarían su desarrollo extensivo en el Nuevo Mundo. En consecuencia, la seda que cubrió la creciente demanda, y que alcanzaría su apogeo durante los siglos xvii y xviii, procedía principalmente de España y de China. Las telas de seda como tafetán, raso, damasco, lampás y terciopelo se pueden observar en la diversidad de ejemplos analizados en el libro, como las casullas y dalmáticas de la iglesia San Juan Bautista de Huaro (Cusco). Stanfield-Mazzi deja en claro que la seda fue el material idóneo recomendado para el ajuar eclesiástico desde las sesiones del Concilio de Trento (siglo xvi) hasta el Concilio Vaticano II (siglo xx), época en que la Iglesia recomienda el uso de los materiales más finos en el ornato de los templos. Otra de las secciones más valiosas es la clasificación/periodificación del vestido litúrgico en función a sus características físicas, es decir, sus formas, colores, motivos ornamentales, entre otros detalles, que permiten determinar el periodo en el que dichas piezas fueron elaboradas. Cabe resaltar además que la autora advierte la influencia de estas telas finas en otras expresiones artísticas locales, como en las pinturas murales de Tadeo Escalante de la iglesia de San Juan Bautista de Huaro (Cusco).
El bordado occidental con sus formas, sus técnicas y sus instituciones tradicionales europeas, las que se consolidan en las Américas hacia fines del siglo xvi, es abordado desde sus primeras manifestaciones en México en 1546, cuando se formaliza el gremio de bordadores, y en ese mismo periodo, cuando se ejecutan extensos proyectos de bordados para la catedral de la ciudad de México. Se identifica que los estilos europeos siguen cuatro tendencias: la primera presenta influencias renacentistas, debido a la presencia de personajes enmarcados por estructuras arquitectónicas y se habría desarrollado durante el siglo xvi hasta la primera mitad del siglo xvii; la segunda, los bordados en relieve con hilos de oro y plata, que corresponderían al estilo barroco de los siglos xvii y xviii; el llamado Flower work, caracterizado por el uso de hilos de seda de colores inspirado en las telas brocadas multicolores con efectos de flores y frutos, dataría de fines del siglo xvii y los primeros dos tercios del xviii; y un estilo neoclásico más austero, que todavía utilizaba relieves en hilos de oro y plata, pero con líneas mucho más finas, correspondiente al último tercio del s. xviii. Entre los múltiples ejemplos citados cabe resaltar la Mitra con diseños de pájaros del s. xvii, bordada en seda con hilos de plata, de la Catedral de Cusco; y la Capa con diseño floral y volutas del s. xviii, en seda brocada, hilos metálicos y de seda, de la iglesia San Juan Bautista en Huaro (Cusco).
Así, en las primeras secciones del Clothing the New World Church: Liturgical Textiles of Spanish America, 1520–1820 (2021), Maya Stanfield-Mazzi demuestra que las técnicas y los materiales de amplio arraigo en Europa, como el bordado y la seda, llegarían a predominar también en la Iglesia hispanoamericana durante los siglos coloniales centrales. Además, otras dos técnicas milenarias de origen local —que llegarían a cumplir roles fundamentales en el ámbito religioso— son el tejido con plumas y el tapiz con fibras de camélido, las cuales se desarrollaron sobre todo en Mesoamérica y en los Andes, y que, respectivamente, se abordan con la misma prolijidad en las siguientes secciones del libro.
El tejido de cumbi, tejido fino de los incas o tapiz, elaborado con las fibras de camélido más delgadas, preparadas con hilos también muy finos y teñidos en colores contrastantes, y usado para vestir a las élites sacerdotales y estatales incas, fue incorporado al ajuar de la Iglesia católica, principalmente, en el sur andino peruano. Se rastrea su uso durante el periodo colonial temprano, cuando tal institución permite objetos híbridos, con elementos y símbolos culturales autóctonos, en la ornamentación del espacio sagrado a fin de difundir y promover el culto católico. Un magnífico ejemplo de ello es el tapiz de mariposas y la cruz cristiana del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú,2 que constituye una obra en que se funden los elementos propios del lenguaje gráfico inca con los de la religión católica, como tuve la fortuna de estudiar. También se muestran los tapices andinos con escenas narrativas de episodios del Antiguo Testamento y, posteriormente, la asimilación de una ornamentación inspirada en otros motivos del repertorio iconográfico europeo, como el Frontal de altar con cráneos y las cinco llagas de Cristo de una colección privada de Cusco. Stanfield-Mazzi advierte que los tapices andinos se usaban para cubrir los altares y los suelos, así como para vestir las imágenes de culto. El uso de estos se extendió, aproximadamente, hasta 1650 en el ámbito eclesial y luego fueron reemplazados por bordados y tejidos de seda.
En la última sección de la monografía, Stanfield-Mazzi describe el caso de los tejidos eucarísticos de algodón local conocidos como «Paños de la Pasión», una manifestación única del arte textil que floreció en Chachapoyas, en la región de ceja de selva del norte del Perú desde el siglo xviii y que pervive, prácticamente, hasta nuestros días. Ante la carencia de fibras finas, como el camélido de los Andes, propio del sur del Perú, y frente a la escasez de recursos para adquirir las sedas y los bordados en oro y plata, las comunidades de la zona de Chachapoyas aprovecharon el algodón local, recurso abundante de la zona desde tiempos precoloniales. Los paños de algodón con iconografía de la Pasión de Cristo constituyeron la principal decoración de las iglesias de la zona durante el periodo colonial tardío. Las cuarenta y siete piezas estudiadas, inspiradas en modelos europeos llegados al lugar en distintos formatos, fueron tejidas y pintadas por los propios pobladores empleando también tintes locales, y representaron formas y símbolos de su particular interpretación de los episodios de la pasión y muerte de Jesucristo.
A modo de conclusión, considero relevante señalar que Clothing the New World Church: Liturgical Textiles of Spanish America, 1520–1820 es el primer libro que da cuenta de los roles del textil al interior del recinto sagrado de la iglesia en distintos momentos, tanto de su instalación en las Américas como de su cimentación y consolidación; desde cuando se adecua a las posibilidades de los recursos locales hasta su transformación en el tiempo, asimilando influencias y directrices desde occidente y mostrando, a la vez, el despliegue de las comunidades locales que encuentran soluciones particulares para expresar su religiosidad ante la escasez de recursos. El libro en cuestión es valioso y un verdadero aporte a la historia del arte, no solo porque es resultado de una exhaustiva, profunda y seria investigación, sino también porque ofrece una perspectiva global de lo ocurrido en el espacio hispanoamericano. Además, demuestra que el tejido mantuvo un rol preponderante en la Colonia —especialmente en el ámbito religioso— e impactó profundamente en la instalación del credo católico, contribuyendo así a la cristalización del catolicismo en las comunidades del interior del Perú.
Por último, resalto el enorme aporte del libro de Stanfield-Mazzi para el mejor y mayor conocimiento de los bienes que constituyen el patrimonio cultural de los pueblos del Perú, pues solo conociendo bien el contexto histórico en el que surgieron y comprendiendo sus usos, se logrará valorarlos en su real dimensión. Lo anterior permitirá crear conciencia social para su preservación, tarea que urge incentivar en todos los niveles de la educación en el país.
Referencias
Lavalle,
J. A. y J. González (1988). «Los tejidos en el
antiguo Perú». En: L. Lumbreras. Arte textil del Perú. Lima: Industria Textil Piura,
pp. 17-24.
Murra, J. (2002). El mundo andino: población, medio ambiente y economía. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú; Instituto de Estudios Peruanos.
Solórzano, M. (2016). «El tapiz andino de transición. Estudio iconográfico y técnico». Escritura y Pensamiento, vol. 19, núm. 39, pp. 327-353.
Stanfield-Mazzi, M. (2021). Clothing the New World Church: Liturgical Textiles of Spanish America, 1520–1820. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press.
Stastny, F. (1981). Las artes populares del Perú. Madrid: Fundación del Banco Continental para el Fomento de la Educación y la Cultura EDUBANCO.
Victorio, E. (2015). Seda y Oro para la Gloria de Dios: Los Ornamentos Litúrgicos de la Basílica Catedral de Lima. Lima: Conferencia Episcopal Peruana; Museo de Arte Religioso de la Catedral de Lima.
Fecha de recepción: 2 de agosto de 2021.
Fecha de aceptación: 6 de septiembre de 2021.
Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2021.
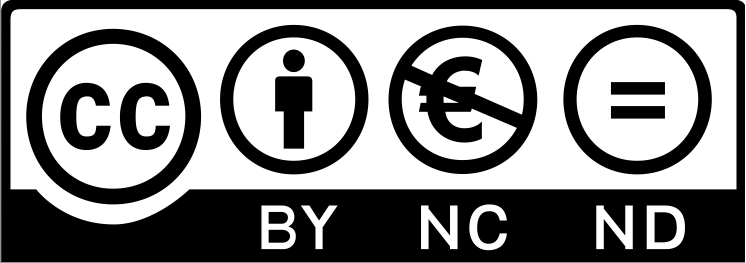
1 Parte de los contenidos de esta reseña fue expuesta en la presentación virtual del libro Clothing the New World Church: Liturgical Textiles of Spanish America, 1520-1820 (2021), organizada por la Universidad Católica San Pablo (Arequipa), el 9 de abril del 2021, en la que participé como ponente gracias a la gentil invitación de Carlos Zegarra Moretti. Además, mi presencia en tal evento y la redacción de este texto habrían sido imposibles sin la fina atención de la autora del libro, Maya Stanfield-Mazzi, quien compartió conmigo las versiones finales de su obra, en formato PDF, previas a la publicación de esta.
2 Esta pieza fue dada a conocer en los seminarios del Doctorado en Estudios Andinos de la Pontificia Universidad Católica del Perú en los años 2014 y 2015. Ha sido estudiada en el artículo de mi autoría titulado «El tapiz andino de transición. Estudio iconográfico y técnico» (٢٠١٦), publicado en Escritura y pensamiento. Asimismo, escribí una versión corregida y ampliada, «El tapiz colonial con tocapus del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú», en 2020. El mismo texto, además, es parte de El arte del tapiz andino colonial: Técnica, iconografía, usos y tejedores, tesis de doctorado, también de mi autoría, defendida en enero del 2020.