Allpanchis, año XLVIII, núm. 87. Arequipa, enero-junio de 2021, pp. 241-287.
ISSN impreso 0252-8835 / ISSN en línea 2708-8960
DOI: https://doi.org/10.36901/allpanchis.v48i87.600
artículos académicos
La cofradía Nuestra
Señora del Carmen del
Convento de San Bernardo, Salta (Argentina),
segunda mitad del siglo XIX
Enrique Quinteros
Universidad Nacional de Salta (Salta, Argentina)
enriquequinteros84@gmail.com
Código: ORCID: 0000-0002-0661-9803
Resumen
La primera mitad del siglo XIX fue un periodo de decadencia y declive para las cofradías religiosas y coloniales de Salta. Para entonces algunas de ellas habían ya desaparecido, otras sobrevivían diezmadas de recursos. En un escenario signado todavía por las turbulencias de la guerra revolucionaria, por la debilidad institucional de los primeros gobiernos independientes y por la fragilidad y fugaz existencia de las modernas sociabilidades formales, las hermandades católicas consagradas al culto continuaron constituyendo, sin embargo, una de las principales instancias asociativas para los sectores subalternos de la ciudad y sus alrededores.
En este contexto se fundó la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, en el año de 1848, en el nuevo Convento de Carmelas Descalzas de Salta. Por medio del presente artículo nos proponemos abordar el estudio de esta hermandad centrando principalmente nuestra atención en los lineamientos institucionales que rigieron su funcionamiento, en su imbricación con la sociedad local y su relación con las autoridades civiles y eclesiásticas locales. Un estudio de caso como el propuesto nos permitirá observar algunas de las particulares características que asumieron estas experiencias asociativas en el periodo de transición de un régimen de cristiandad a uno de modernidad religiosa.
Palabras clave: cofradías, siglo XIX, secularización, modernidad
The Brotherhood of Our Lady of Mount Carmel of the Convent of San Bernardo, Salta (Argentina), second half of the 19th century
Abstract
The first half of the 19th century was a period of decadence and decline for the religious and colonial confraternities of Salta. By then some of them had already disappeared, others survived decimated of resources. In a scenario still marked by the turbulences of the revolutionary war, by the institutional weakness of the first independent governments and by the fragility and fleeting existence of modern formal societies, the Catholic brotherhoods devoted to worship continued to constitute, nevertheless, one of the main associative instances for the subaltern sectors of the city and its surroundings.
In this context, the confraternity of Nuestra Señora del Carmen was founded in 1848, in the new Convent of Carmelas Descalzas de Salta. By means of the present article we propose to approach the study of this brotherhood focusing our attention mainly on the institutional guidelines that governed its operation, on its interweaving with the local society and its relationship with the local civil and ecclesiastical authorities. A case study such as the one proposed will allow us to observe some of the particular characteristics that these associative experiences assumed in the period of transition from a regime of Christianity to one of religious modernity.
Keywords: Confraternities, 19th century, secularization, modernity
Introducción
Durante la década de 1840 los gobiernos federales salteños, en Argentina, instrumentaron diversas políticas orientadas a redefinir la relación entre el naciente Estado provincial y la Iglesia católica. Las autoridades civiles hicieron constante hincapié en la necesidad de convertir «la cátedra del Espíritu Santo» en una instancia de «formación de los argentinos como cristianos y ciudadanos».1 Se esforzaron también en sacralizar el orden federal mediante símbolos y fiestas religiosas, y por impulsar la formación de una esfera pública que contemplara la crítica religiosa y el enjuiciamiento del clero.2 Hacia fines del referido decenio intentaron además dar fuerza y poner en vigencia diversas políticas tendientes a gravar los legados y herencias reservados a fines espirituales y piadosos, exentos por lo tanto, hasta entonces, de su contribución al fisco.3 En simultáneo, procedieron a la supresión del convento de Nuestra Señora de la Merced para poner allí en marcha el denominado Colegio de la Independencia.4 Este proyecto general, amén de algunos entredichos, no pareció generar demasiados inconvenientes entre ambos poderes. De hecho, algunos religiosos participaron del mismo apoyando la premisa de proteger la «Religión de Estado»5 enarbolada por el federalismo salteño.
No todas fueron, sin embargo, políticas incómodas para el clero de la diócesis. Al tiempo que el Estado avanzaba sobre los bienes eclesiásticos y hacía del catolicismo una insignia política contra el bando unitario, les concedía a los pastores de la iglesia amplias atribuciones en la atención de los enfermos de la ciudad y en la administración del recientemente fundado Hospital del Señor y la Virgen del Milagro. En este escenario, también, el ejecutivo provincial, atendiendo a las demandas del clero, se ocupó de apoyar y garantizar el establecimiento, en las afueras de la ciudad, del monasterio «Nuevo Carmelo de San Bernardo» en el año de 1844, cediendo para ello el inmueble que fuera propiedad de la Orden de los Betlemitas y autorizando el traslado, de Córdoba a Salta, de las religiosas que se encargarían de la atención del referido convento. Según el acuerdo celebrado por las autoridades civiles y religiosas, el recientemente fundado establecimiento quedaba sujeto al ordinario o prelado eclesiástico de la diócesis, bajo el amparo del gobernador de la provincia y en manos del presbítero Isidoro Fernández en calidad de «Capellán y Director inmediato».6
Ya en el año de 1848, Fernández, contando nuevamente con la anuencia del gobernador de la provincia, impulsó la creación de una cofradía consagrada al culto de Nuestra Señora del Carmen. Fue esta, según los registros de los que disponemos, la primera hermandad fundada en el transcurso del siglo XIX. Su puesta en marcha, cabe destacar, generó algunos conflictos pues desde principios del siglo XVIII existía en la iglesia matriz una hermandad religiosa dedicada a la celebración de la misma advocación mariana. A pesar de la competencia que entre ellas se generó,7 ambas funcionaron simultánea y paralelamente hasta fines del decenio de 1890. La primera administrada por las máximas autoridades del convento de Monte Carmelo, la segunda por el clero secular. Ambas sujetas estrictamente a la jurisdicción de los sucesivos obispos de la diócesis de Salta.
La recientemente creada asociación venía a renovar un alicaído y diezmado cuadro cofradiero nutrido hasta entonces, tan solo, por algunas de las pocas hermandades coloniales que habían logrado sobrevivir a los cambios que acompañaron la transición del siglo XVIII al XIX (Quinteros, 2019). De hecho, este último fue, en el espacio salteño, un periodo caracterizado por el declive general de las cofradías y hermandades religiosas afectadas por diversas causas, entre ellas: por un contexto signado por las turbulencias y desordenes de la guerra revolucionaria, por el avance de las autoridades civiles sobre algunos bienes y recursos cofradieros y, sobre todo, por las modificaciones que se produjeron en las sensibilidades y prácticas religiosas de la feligresía local (Quinteros, 2020).
El interés por el análisis de la decimonónica cofradía de Nuestra Señora del Carmen reside entonces en esta misma particularidad, pues se trata de una institución que se constituyó en el marco del paulatino proceso de desestructuración del denominado régimen de cristiandad y de la configuración de una naciente modernidad religiosa (Di Stefano, 2011).
Por medio del presente artículo nos proponemos llevar a cabo el estudio de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen fundada en el año de 1848 en el convento de Monte Carmelo de la ciudad de Salta. Centraremos principalmente nuestra atención en los lineamientos institucionales que rigieron su funcionamiento, en su imbricación con la sociedad local y su relación con las autoridades civiles y eclesiásticas locales. Tales variables dan cuenta de las distancias que mediaron entre esta hermandad y las de origen colonial que todavía existían en los diversos templos de la ciudad. Su particular configuración es representativa, también, de las formas y modelos que adquirirán las cofradías religiosas revitalizadas a partir de la década de 1860 de la mano de un nuevo y nutrido laicado católico.
Hasta el momento las problemáticas mencionadas no han sido analizadas sistemáticamente para el espacio salteño. Contamos, sin embargo, con el aporte de algunos trabajos que se interesaron por abordar las modificaciones que las cofradías y hermandades religiosas de origen colonial experimentaron en su fisonomía en el periodo de transición del siglo XVIII al XIX (Quinteros, 2018, 2019). En líneas generales, estas asociaciones no han constituido uno de los objetos de estudio privilegiado para el análisis de lo que se ha denominado la modernidad religiosa. Ello se debe quizás, en parte, a la efectiva pérdida de su importancia relativa como forma asociativa, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX (Serrano, 2003). Y por este motivo, se han concebido también como vestigios del Antiguo Régimen aun cuando, en algunas ciudades, al menos hasta la década de 1850, hayan constituido las principales instancias asociativas para algunos sectores sociales (Vagliente, 2005).
La decadencia de las cofradías pareció principiar, según las clásicas consideraciones historiográficas, hacia fines del siglo XVIII, producto del amplio plan de reformas implementado por la Corona española. Las revisiones críticas de estos postulados, sin embargo, han brindado nuevas claves interpretativas para comprender la pervivencia de tales experiencias asociativas a través del tiempo y su dinamismo aún en contextos culturalmente distintos al de su gestación. Estas investigaciones esbozadas principalmente para el caso de México, Centroamérica y España dan cuenta de que, lejos de constituir resabios de una configuración sociocultural ya caduca, destinados de una u otra forma a desaparecer, las cofradías y hermandades religiosas experimentaron una suerte de modernización de su fisonomía que les permitió fortalecer el cuadro de las decimonónicas asociaciones religiosas (Gudmunson, 1978; González García, 1984; Arias de Saavedra y López Muñoz, 1997; Palomo Infante, 2004; Lempérière, 2008; Carbajal López, 2012).
Retomaremos los supuestos esgrimidos en tales investigaciones y en estudios centrados en el análisis de las cofradías coloniales rioplatenses que bien describen los elementos de una nueva racionalidad moderna e ilustrada que se expresó en las rutinas celebratorias y en los procedimientos administrativos, organizativos y gubernamentales de estas asociaciones hacia el último cuarto del siglo XVIII y principios del XIX; racionalidad manifiesta nítidamente en sus constituciones, en la redacción de las mismas, en la estructuración de sus normas y en la definición de sus contenidos y disposiciones (González, 2009). Un aporte fundamental, cabe destacar, lo constituye el trabajo de Ana María Martínez de Sánchez acerca de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen con asiento en el monasterio de San José de Carmelitas Descalzas de Córdoba. Su pormenorizado análisis de la trayectoria colonial de esta hermandad en una mediterránea ciudad del obispado de Tucumán bien da cuenta de su origen, de su composición, disposiciones constitucionales, sistema de cargos y de los servicios materiales y espirituales que la misma brindaba a sus cofrades (Martínez de Sánchez, 2000). Variables estas que, de alguna manera, también intentamos abordar para un escenario y periodo distintos.
Antes de adentrarnos en nuestro análisis, resulta menester esbozar algunas precisiones conceptuales. Primero, sostenemos que la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, tal como se conformó en la ciudad de Salta hacia fines de la década de 1840 (retomando buena parte de los principios institucionales que supieron regir formalmente a las hermandades consagradas a esta advocación, ligadas a la Orden de los Carmelitas Descalzos durante el periodo colonial) pareció adaptarse mejor a algunos de los lineamientos exigidos por el plan de reformas de cofradías instrumentado por los magistrados ilustrados de los borbones, así como a las exigencias de los gobiernos independientes que se hicieron eco de tales postulados. Segundo, las características que se desprenden del estudio de caso de la referida hermandad no constituyen una excepcionalidad en el entramado asociativo católico decimonónico. Por el contrario (y en esto radica la potencialidad del análisis propuesto), los estatutos de la cofradía mariana reúnen y condensan buena parte de los principios de gobierno y administración que se generalizarán durante la segunda mitad del siglo XIX, periodo de revitalización del fenómeno cofradiero en la ciudad de Salta.
La documentación de la que disponemos es considerablemente parcelaria. Contamos solo con los estatutos de la cofradía redactados en 1848 y los registros de algunas posteriores reformulaciones, con sus capítulos anuales correspondientes al periodo comprendido entre 1848 y 1855, algunos detalles de sus recursos e inventarios de bienes y con diversos informes de sus autoridades y disposiciones contenidas en visitas pastorales de los obispos de la diócesis. Aunque escuetas, las fuentes disponibles son considerablemente ilustrativas de las relaciones que se fraguaron, a través de las asociaciones de este tipo, entre Estado e Iglesia, y de la capacidad de adaptación de las instituciones eclesiásticas a los nuevos tiempos. La cofradía de Nuestra Señora del Carmen, tal y como se conformó, vino a corroborar las modificaciones que por entonces se vislumbraban en las filas de las hermandades de origen colonial que todavía funcionaban en los diversos templos de la ciudad. Nacía así para brindar consuelo material y espiritual a los miembros de los sectores populares, los que (vedados de formar parte de las modernas asociaciones que se conformaron en la ciudad) hicieron de las cofradías religiosas una de sus principales instancias asociativas durante la mayor parte del siglo XIX.
La cofradía de Nuestra Señora del Carmen. Orígenes, jurisdicciones y autoridades
En septiembre de 1848, Isidoro Fernández, «Capellán y Director» del recientemente creado convento de monjas carmelas de San Bernardo, impulsó la fundación y arreglo de una cofradía consagrada a la Virgen del Carmen. El proyecto se puso en marcha en respuesta a la negativa de algunos miembros del cabildo eclesiástico de trasladar la ya existente hermandad homónima (con asiento en la iglesia matriz de la ciudad) hacia el referido monasterio. Fue por ello que Fernández optó por el establecimiento de una nueva asociación, empresa fundamentada en los derechos y privilegios que diversas bulas pontificias habían concedido a la Orden de los Carmelitas.8 En este sentido, la institución de la referida cofradía puede comprenderse como parte del proceso de consolidación del convento y su personal religioso en el espacio local, un instrumento de proyección social (Vilar y Vilar, 2012, p. 381) tras haber transcurrido unos pocos años de su establecimiento.
Para cumplir con su cometido Fernández satisfizo todas las exigencias formales. Elaboró, primeramente, las constituciones reglamentarias de la hermandad, sometiéndolas al examen del provisor y gobernador del obispado. Reconocía, así, la suprema autoridad de este último en la materia y cumplía con un requerimiento cuya inobservancia supo generar numerosos inconvenientes de jurisdicción entre religiosos regulares y seculares (Aguirre Salvador, 2012, pp. 91-93; Bazarte Martínez y García Ayluardo, 2001, p. 31). Cumplido con este paso y habiendo obtenido la conformidad del ordinario, el capellán remitió estas mismas constituciones al gobernador de la provincia, José Manuel Saravia, pues de él dependía, en última instancia y según las leyes vigentes, su definitiva aprobación.9
Sancionados los estatutos a fines de septiembre de 1848, la cofradía se encontraba ya en condiciones de empezar a funcionar y de celebrar sus capítulos. El primero de ellos se llevó a cabo en diciembre de dicho año, quedando así formalmente inaugurada la hermandad. En estas juntas celebradas anualmente se decidían los destinos de la asociación, se dirimían las cuestiones vinculadas a sus recursos y gastos y, principalmente, se realizaban las elecciones de los oficiales sobre los que recaería la responsabilidad de conducirla. Los miembros de la hermandad que gozaban de la potestad de participar en estas reuniones eran convocados por los cofrades que recorrían las calles de la ciudad pregonando el evento o, en su defecto, por el toque de las campanas de la iglesia del convento, siempre con la autorización del gobernador de la provincia y del provisor del obispado.
Reunidos ya en el monasterio, los asistentes se organizaban siguiendo un estricto orden de preeminencia que bien ilustra la distribución y las relaciones de poder fraguadas en el seno de la institución. Presidiendo el acto, la máxima autoridad eclesiástica, el provisor del obispado; a su derecha, un juez civil encargado de refrendar la junta como representante del ejecutivo provincial; a su izquierda el hermano mayor, cabeza principal de la hermandad; enseguida los demás empleados sobre los que recaía la responsabilidad de velar por la solemnidad del culto de la Virgen.
Como puede observarse, en ambas instancias (en la sanción de las constituciones reglamentarias y en los capítulos anuales en las que se definía la dirección de la cofradía) intervinieron las autoridades de la provincia. Primeramente, el mismo gobernador, autorizando la fundación de una asociación religiosa dedicada a la celebración de la Virgen del Carmen. En este sentido, el procedimiento era similar al que se ejecutaba durante el periodo colonial, aquel que hacía de tales actos una cuestión correspondiente a la jurisdicción civil y a la eclesiástica (Martínez de Sánchez, 2006, p. 88). En segundo lugar, un delegado del ejecutivo que actuaba en calidad de juez con voz y voto para expresar su parecer respecto al funcionamiento de la hermandad, tal como también lo ordenaban, tiempo atrás, las disposiciones de la Corona española. Eran estos, entonces, viejos instrumentos de control de los que ya había hecho uso el poder civil en diversas oportunidades, sobre todo hacia fines del siglo XVIII cuando los borbones pretendieron ampliar y redefinir los alcances de su jurisdicción y reafirmar su autoridad ante el poder espiritual en el seno de estas corporaciones (Carbajal López, 2012).
Estas intervenciones bien pudieron fundamentarse, también, en la necesidad que manifestaron los gobiernos federales salteños de expedirse en cuestiones religiosas, en especial en todo aquello relacionado con la pureza de las máximas evangélicas de la denominada «Religión de Estado» y con el buen comportamiento del clero que, al frente de estas asociaciones, gozaba de una instancia propicia para dirigir «la conciencia de su feligresía».10 Cabe relativizar, sin embargo, la naturaleza de tales injerencias, pues los jueces civiles que en representación del ejecutivo provincial actuaron en los capítulos anuales de la cofradía, fueron también cofrades devotos de la Virgen. Es decir, miembros de una comunidad a la que debían contribuir y, al mismo tiempo, controlar en representación de un poder externo.
El clero, por su parte, también se aseguró su cuota de control. En efecto, como institución orientada a la celebración del culto público, la actividad de la cofradía se sujetó al capellán del convento y, a través de él, a las máximas autoridades de la diócesis (como bien lo demuestra el orden de preeminencia que debía observarse en los capítulos anuales). El capellán concentró en sus manos un amplio abanico de funciones en calidad de director espiritual de los hermanos cofrades. Designado por el vicario capitular, debía instruirlos en las obligaciones que estos tenían como miembros de la asociación, exhortarlos frecuentemente para el mejor comportamiento cristiano e inspirarles un espíritu de cuerpo y unión para garantizar el progreso de la institución. Fue además el encargado de presidir los actos de la comunidad, de ejecutar los ejercicios espirituales, dar la absolución plenaria a los enfermos en la hora de su muerte y confesar a los hermanos los días de comunión de regla.11
Por encima del capellán se encontraba un hermano mayor, cargo también reservado, de forma exclusiva, para los miembros del clero. Era este la cabeza principal de la hermandad, responsable de coordinar la labor de los demás empleados y de custodiar los recursos cofradieros. Como tal, en las juntas anuales secundaba al vicario provisor de la diócesis, compartiendo la misma jerarquía que el juez civil.
Poder terrenal y espiritual convergían, así, en el seno de la cofradía. El primero representado por el gobernador (y sus delegados), en tanto máxima autoridad de la provincia, sobre la que recaía el deber de velar por el orden público y «la Religión Santa»; el segundo, en procura del culto público, la salvación de las almas de los devotos de la Virgen y la provisión de los servicios que garantizaban una buena muerte. Las injerencias de uno y otro poder eran, sin embargo, diferentes. La cofradía mantuvo una dependencia formal respecto a las autoridades civiles y una dependencia orgánica para con la Iglesia. Es por ello mismo que el clero conservó los más importantes espacios y cargos de poder en el seno de la hermandad.
Esta particular configuración institucional, cabe destacar, solo se sostuvo hasta fines del decenio de 1860. Durante los años siguientes, la del Carmen (como el resto de las cofradías salteñas) experimentó un progresivo proceso de clericalización, es decir, de sujeción a la jurisdicción del obispo de la diócesis y sus delegados en detrimento de su relación con las autoridades civiles (Quinteros, 2019, pp. 339-340).
Disposiciones de ingreso y membrecía
La del Carmen fue una cofradía abierta. No exigió a sus fieles ningún requisito de clase ni particular distinción. Podían integrarla hombres y mujeres de las más diversas edades y sectores sociales. Y así lo hicieron, aun cuando debemos señalar que sus filas se conformaron de forma casi exclusiva por los miembros de los grupos subalternos de la ciudad.
Quienes deseaban ingresar a la hermandad debían pagar el estipendio de cuatro reales, y a partir de entonces, ya como socios y de forma anual, otros cuatro reales más en concepto de luminaria. El pago de dicho estipendio les permitía a sus devotos gozar de bienes materiales y espirituales. Entre los primeros, velas, féretros, cera y «demás anexos»; entre los segundos, numerosas gracias e indulgencias, misas y rezos.12
La referida cuota de ingreso era, por entonces, notoriamente modesta si consideramos tales entregas; mucho más de lo que brindaba, por ejemplo, la cofradía del Santísimo Sacramento con asiento en la iglesia matriz de la ciudad que se limitaba a costear, por un importe considerablemente mayor (cuatro pesos), tan solo el servicio de unas misas por las almas de sus cofrades.13
Por ello podemos considerar que la del Carmen, en tanto «cofradía de retribución» cumplió, en cierta forma, con el principio de «utilidad pública» esgrimido tiempo atrás por el pensamiento ilustrado (Lempérière, 2008, p. 13; Carbajal López, 2012, p. 32). Utilidad, sobre todo, en beneficio de aquellos sectores que, de otra forma, difícilmente podían contar con los recursos materiales necesarios para asegurarse una «buena muerte».14 Es probable que justamente esta condición le haya válido el apoyo de las autoridades civiles y eclesiásticas locales en el marco de la redefinición de las relaciones que, por entonces, operaba entre Estado e Iglesia y del declive general de este particular tipo de experiencia asociativa.
No todos los socios gozaban de idénticas prerrogativas. Los devotos de la Virgen podían optar por registrarse en la asociación de dos maneras distintas. Como «hermanos», es decir, en tanto miembros con plenos derechos y obligaciones; involucrados, por ello mismo, en cada una de las actividades que estipulaba la hermandad y con la posibilidad de formar parte de sus cuadros directivos. Y como «cofrades», asentados tan solo a fin de beneficiarse de las gracias e indulgencias que la institución ofrecía.15
Tales disposiciones parecieron bregar por una suerte de economización de las prácticas de la feligresía local. En efecto, la distinción de tipos de miembros y socios contemplaba la ampliación de las posibilidades de adscripción de los habitantes de la ciudad según sus voluntades, recursos y devoción. La cofradía, por su parte, podía asegurarse no solo los aportes de los fieles más comprometidos con el culto y las prácticas que propiciaba, sino también los de aquellos que optaban por menores niveles de participación, retribuyéndoles a cada cual según sus contribuciones.
Tales medidas constitucionales podían contribuir también a la múltiple adscripción asociativa de los fieles sin gravar, de manera indistinta, sus economías. Preocupación esta que constituyó uno de los tantos puntos de la reforma dieciochesca de las cofradías religiosas en complemento con la crítica que los magistrados borbones esbozaron respecto al despilfarro y excesos de las fiestas cofradieras que, más que contribuir a la celebración de sus santos referentes, operaban en detrimento de la pureza del cristianismo y «la utilidad pública» (Samper, 1998, pp. 363-375). Las autoridades salteñas decimonónicas se hicieron eco de tales consideraciones manifestando, a principios de 1850, su interés por la regulación del «elevado número de fiestas religiosas entresemana» que atentaban contra «la industria y el progreso».16 Política, esta última, a la vez vinculada con una creciente preocupación del gobierno por la regulación de la sociabilidad, formal e informal, de los sectores populares17 que serán precisamente quienes conformarán las filas de esta hermandad mariana.
Por aquellos años, promediando el siglo XIX, la cofradía del Carmen no era la única que empezaba a distinguir diversas calidades de miembros. También lo hacia la del Santísimo Sacramento, redefiniendo las formas de asiento de sus socios y discriminando sus filas en idénticas categorías.18
La distinción entre calidades de socios se complementó con la discriminación de los costos de ingreso en relación con el estado de salud de quienes quisieran engrosar las filas de la hermandad mariana. Así, por ejemplo, los que se asentaran en la antesala de su muerte debían abonar seis pesos, es decir, un importe considerablemente superior al que estaban obligados a pagar los que gozaban de buena salud y lejos estaban de fallecer. Si el moribundo finalmente sobrevivía, su aporte de seis pesos cubría el ingreso común de cuatro reales y la cantidad restante saldaba las luminarias anuales que correspondiesen. Las personas que no se hallaban graves de salud, pero sí contaban con una edad avanzada, podían ingresar una vez que la junta directiva de la hermandad evaluara su situación y, en función de ella, estipulara el importe de su ingreso.19 Se manifestaba así nuevamente un específico cálculo de prestaciones y contraprestaciones propio de las cofradías de retribución (Carbajal, 2016, pp. 66-67), tan valoradas por el pensamiento ilustrado (Lempérière, 2008, p. 19). Tales normativas habían sido ya contempladas por la hermandad homónima con asiento en el monasterio de San José de Carmelitas Descalzas de la ciudad de Córdoba (Martínez de Sánchez, 2000, p. 40) hacia fines del siglo XVIII, es decir, en el marco de la puesta en marcha del reformismo borbónico; normativas que la cofradía salteña tomará como principal referencia.20
A pesar de estas distinciones, existía un denominador común. Y es que todos los miembros de la cofradía debían tener su cuota al día, sea cual fuere su condición, si querían gozar de los servicios que esta ofrecía. Por ello mismo la asociación se asemejó (quizás como ninguna otra lo había hecho, hasta el momento, en el espacio analizado) a una suerte de seguro social en un sentido estrictamente moderno, discriminando distintos tipos de socios dependiendo de sus aportes y, en relación con estos últimos, los servicios que a cada uno les correspondía.
Como apuntamos ya, una de las características más sobresaliente de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen fue su condición mixta y abierta. Entre sus filas encontramos, principalmente, a trabajadores y trabajadoras de diversos oficios pertenecientes a los estratos medios y bajos de la sociedad local.
Cuadro 1
Cofrades de Nuestra Señora del Carmen
|
Nombre y apellido |
Oficio |
Otros caracteres |
|
Saturnino Soraire |
Criador |
Argentino, alfabeto |
|
Justo Mojaime |
Zapatero |
Negro |
|
Antonio Surlin |
Sastre |
Argentino, alfabeto |
|
Pedro Pablo Cardozo |
Talabartero |
- |
|
Eladio Otero |
Zapatero |
- |
|
Nolasco Olmos |
- |
Pardo |
|
Solano Cabrera |
Comerciante |
- |
|
Demetrio Valle |
Carpintero |
Argentino, alfabeto |
|
Joaquín Mendieta |
Zapatero |
Boliviano, analfabeto |
|
Justino Quiñones |
Albañil |
Argentino |
Fuente: Libro de actas de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, Salta, 1848-1853, AAS, Carpeta Asociaciones; Censo Nacional de 1869, ABHS. Elaboración propia.
También formaron parte de la cofradía algunos hombres pertenecientes a la elite local, aunque estos constituyeron un grupo considerablemente reducido. De hecho, su participación fue casi excepcional. Entre ellos destaca, por ejemplo, la figura de Manuel Antonio Saravia (gobernador de la provincia de Salta en el periodo comprendido entre 1842 y 1846), que actuó como miembro y autoridad de la hermandad, y como oficial delegado por el poder civil con el encargo de supervisar las anuales juntas cofradieras.
El componente femenino de la asociación fue también preeminentemente de carácter subalterno. Este se reveló, sin embargo, un poco más heterogéneo. Junto a las cofradas cocineras, costureras, empleadas domésticas y mujeres dedicadas al cuidado del hogar se hallaba un contingente significativo (aunque minoritario) de las denominadas «damas decentes», mujeres de la elite. Algunas de estas últimas desempeñaron un papel protagónico en la difusión del culto mariano. Nicolaza Archondo, por ejemplo, responsable de la compra y traslado de la imagen de la Virgen del Carmen, de Perú a Salta, en torno a la cual se constituyó la hermandad. Fue ella también quien tomó en su poder el principal de seiscientos pesos de los bienes de la cofradía, contribuyendo al sostenimiento de la asociación con el pago de los intereses correspondientes a dicho préstamo.21 Otro caso paradigmático fue el de Jacoba Saravia, reconocida educacionista, miembro también de la cofradía del Santísimo Sacramento, de la Tercera Orden de San Francisco y del Apostolado de la Oración.22
Cuadro 2
Cofradas de Nuestra Señora del Carmen
|
Nombre y apellido |
Oficio |
Otros caracteres |
|
Cornelia Benitez |
Pulpera |
Argentina, analfabeta |
|
Justina Libertad Valle |
- |
Mestiza |
|
Mariana Torena |
Panadera |
Argentina, alfabeta |
|
Benita Ruiz |
Sirvienta |
Argentina |
|
Bonifacia Torres |
Lavandera |
Argentina, analfabeta |
|
Jacoba Puchi |
- |
De color, liberta |
|
Cecilia Campo |
- |
India |
|
Sixta Peñalba |
Panadera |
De color, liberta |
|
Fermina Soraire |
Costurera |
De color |
Fuente: Libro de actas de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, Salta, 1848-1853, AAS, Carpeta Asociaciones; Censo Nacional de 1869, ABHS. Elaboración propia.
La disminuida presencia de la elite local entre las filas de la asociación no significó el desinterés de este grupo respecto al culto de la Virgen del Carmen. De hecho, este contaba con numerosas devotas. Gregoria Beeche era una de ellas. Sin pertenecer a la cofradía mariana, organizaba en su casa una fiesta en honor a esta advocación. Contaba con una imagen de bulto de la Virgen a la que procuraba bendecir para la ocasión. Se encargaba también de nombrar padrinos responsables de su cuidado, todos ellos pertenecientes a su selecto círculo. La fiesta que esta matrona auspiciaba empezaba por la tarde y se extendía hasta la noche. Era entonces cuando convergían en la morada de Gregoria sus notables allegados en una celebración amenizada con músicos y cantores. Los días siguientes a la jornada festiva, el bulto iba «de mano en mano», de casa en casa de otros fieles, hombres y mujeres. Hasta el obispo de la diócesis lo solicitaba para concederle nuevas gracias e indulgencias (Beeche, 2008, pp. 49-50).
Los detalles expuestos, tomados de la misma pluma de Gregoria, revelan el arraigo de la devoción en el escenario local. En efecto, el culto gozaba larga data. No así su cofradía con asiento en el convento de San Bernardo. Había nacido, además, como ya expusimos, para contener y encauzar la religiosidad de los sectores subalternos, alojada en las afueras de la ciudad, en sus «arrabales».23 Cabe destacar que esa misma elite a la que nos referimos, tampoco se nucleó en el seno de la hermandad del Carmen con asiento en la iglesia matriz de la ciudad. De hecho, esta asociación atravesaba por aquel entonces una crítica situación que produjo finalmente su extinción hacia principios de la década de 1850.24
La cofradía del Carmen del «Nuevo Carmelo de San Bernardo» se constituyó en un espacio institucional desde el que se complementaron, consolidaron y pudieron extenderse los vínculos y las redes sociales de los sectores subalternos. Varios son los casos que dan cuenta de ello. Justo Mojaime, zapatero, de color,25 por ejemplo, se convirtió, a principios del decenio de 1850, en padrino de Zacarías Felipe26 y de Eustaquia Matea,27 ambos hijos de otros devotos cofrades de la Virgen como él. El primero, de Rufino Paz; la segunda, de Eustaquio Montenegro. Otro fue el caso de Justino Quiñones, de oficio albañil, quien por esos mismos años estrechó sus vínculos con el matrimonio de Cornelia Benito y Ubaldo Velarde, también cofrades, apadrinando a su hijo, Manuel Primitivo, bautizado en la Iglesia de la Viña de la Candelaria.28 Dionisia Torena, por su parte, era comadre de Apolinaria Fernández (negra) desde principios de 1820,29 ambas consagradas de forma simultánea, como celadora y síndica respectivamente, al cuidado de los bienes y recursos de la hermandad.
La composición popular de la cofradía del Carmen no fue una excepción. Por el contrario, fue este un fenómeno que se manifestó en el conjunto de las cofradías salteñas durante el transcurso de la segunda mitad del siglo XIX, motivo por el cual estas experiencias asociativas perdieron su atractivo para el componente masculino de las elites locales. No eran ya entonces, como lo habían sido durante el periodo colonial, un espacio donde estos últimos pudieran encontrarse, reconocerse como grupo y representarse ante el resto de la comunidad, es decir, un espacio propicio para la construcción y reproducción del poder nobiliar (Quinteros, 2019, pp. 332-335). Fue precisamente a partir de la década de 1850 cuando empezaron a surgir en la ciudad nuevas asociaciones consagradas al ocio, a la lectura y escritura, conformadas fuera de la jurisdicción eclesiástica, libres por lo tanto de la tutela del clero; allí convergieron los miembros masculinos de la elite salteña.
La pertenencia a una o varias cofradías (o demás asociaciones religiosas y/o laicas) les permitió a los sectores populares gozar no solo de mayores gracias e indulgencias en beneficios de sus almas, sino también de ciertos servicios materiales propios de las denominadas cofradías de retribución; el féretro y las velas (como mencionamos ya en líneas precedentes). Durante la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo a partir de la década de 1880, cuando empezaron a surgir las asociaciones católicas de trabajadores (entre ellas los Círculos y Centros de Obreros), la múltiple adscripción asociativa fue una práctica común entre tales grupos. Bonifacio Contreras, por ejemplo, sastre de oficio y procurador de la cofradía del Carmen en el año de 1872 fue también socio del Centro Argentino de Socorros Mutuos, asociación consagrada a la provisión de atención médica y a la asistencia material de sus miembros en caso de enfermedad o desempleo.30 Inocencio Maldonado, por su parte, mestizo, fue miembro de la hermandad del Carmen al tiempo que integraba la cofradía del Santísimo Sacramento.31
Para las mujeres de la elite la situación fue distinta. La mayor parte de las cofradías conformadas en la segunda mitad del siglo XIX presentó una configuración similar a la del Carmen; asociaciones compuestas principalmente por un laicado femenino preeminentemente de carácter popular. Las damas decentes continuaron formando parte de ellas, constituyendo generalmente un grupo minúsculo respecto a aquellas.
Esta diferencia puede explicarse principalmente por la división sexual del trabajo social que se produjo, de manera paulatina, en el transcurso del siglo XIX, según la cual el culto público y la caridad (actividades que se desplegaron, por excelencia, en el seno de las cofradías y hermandades religiosas) se fueron definiendo como labores eminentemente femeninas. Su participación en este tipo de asociaciones les permitió entonces cumplir con sus decimonónicos mandatos de género, a las damas decentes y a las de los sectores populares. A estas últimas, sobre todo, para quienes las modernas sociedades de beneficencia conformaron, por su carácter elitista, espacios vedados (Quinteros, 2018, pp. 20-22).
Cuadros directivos y jerarquías de gobierno
Las regulaciones de los oficios de gobierno de la cofradía del Carmen (como también aquellas que se pronunciaron sobre sus formas de ingreso y asiento a las que nos referimos en el apartado anterior) quedaron establecidas en sus constituciones sancionadas en el año de 1848. Creemos conveniente señalar que tales disposiciones no fueron necesariamente novedosas. Estuvieron, muchas de ellas, presentes ya en las constituciones de 1728 que se formularon para regir el funcionamiento de la rama de naturales de la cofradía del Carmen de la ciudad de Córdoba y, sobre todo, en sus posteriores reformulaciones de principios del siglo XIX (Martínez de Sánchez, 2000). La continuidad de estas, sin embargo, en el periodo de transición del Antiguo Régimen a la Modernidad, bien da cuenta de su funcionalidad respecto a los intereses de una Iglesia católica que, promediando el siglo XIX y ya en el marco de un nuevo contexto, principiaba su reorganización.
Una de las particularidades de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, en relación con las de origen colonial administradas generalmente por un mayordomo y diputado, fue la gran diversidad de oficiales que conformaron sus cuadros directivos: hermanos mayores, mayordomos mayores y menores, celadores, procuradores, consultores, limosneros, sacristanes y secretarios; cargos a través de los cuales se optó por la descentralización del gobierno y una más equitativa redistribución de las actividades cultuales de la hermandad en pos de una mayor eficacia y optimización administrativa.
Tal configuración, que bien pudo adaptarse a una nueva concepción burocrática de gobierno (González, 2009), se contrapuso a un antiguo orden que había priorizado la concentración de responsabilidades en una figura central, la del mayordomo generalmente, y que hizo depender de él (de su disposición de tiempo y recursos, y de sus cualidades personales) el funcionamiento y prosperidad de las cofradías religiosas. De esta manera las disposiciones mencionadas operaban en detrimento del carácter patrimonial que habían adquirido los cargos de gobierno de varias de estas asociaciones salteñas (Quinteros, 2019, p. 337).
Cuadro 3
Cargos y oficios de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen
|
Cargos y oficios |
Número de titulares |
|
|
Hombres |
Mujeres |
|
|
Hermano mayor |
1 |
- |
|
Mayordomos mayores de la Virgen |
2 |
2 |
|
Mayordomos menores de la Virgen |
2 |
2 |
|
Mayordomos mayores de alma |
2 |
2 |
|
Mayordomos menores de alma |
2 |
2 |
|
Secretarios |
2 |
- |
|
Consultores |
4 |
- |
|
Procuradores |
1 |
- |
|
Celadores |
2 |
- |
|
Sacristanes |
4 |
- |
|
Sacristanes mayores |
- |
1 |
|
Sacristanes del altar del Corpus |
- |
6 |
Fuente: Capítulos anuales de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, Salta, 1848-1853. Elaboración propia.
Acompañando tales cambios y, también, como parte de lo que podría concebirse como una nueva racionalidad directiva, se verificó una regular rotación de los efectivos que desempeñaron los referidos oficios. Durante buena parte de la década entre 1850 y 1860 todos los cargos se renovaron anualmente, permitiéndoles a un mayor número de cofrades acceder a ellos. Dicha práctica se contrapuso, nuevamente, a aquella propia del periodo colonial que supo concentrar en las manos de una sola persona, y en forma perpetua, los oficios de gobierno, produciéndose generalmente su reemplazo solo por defunción o faltas graves en la administración de los recursos cofradieros.32
Estas directrices de gobierno y administración de la cofradía del Carmen se oponían también, notoriamente, a aquellas que regían el funcionamiento de la ya mencionada cofradía del Santísimo Sacramento. El gobierno de esta última fue, para el periodo que se extiende de 1817 a 1848, prerrogativa de una sola familia, los González de Hoyos, principal sostenedora y garante del culto eucarístico. Su mayordomía, único cargo de gobierno de la hermandad, se distribuyó así, de forma sucesiva, entre Hermenegildo, Camilo e Isabel (padre, hijo y madre, respectivamente), produciéndose tan solo la delegación del cargo ante el fallecimiento y/o enfermedad del titular (Quinteros, 2019, p. 337).
La designación a perpetuidad del cargo de mayordomo y la monopolización del poder fue la regla, desde tiempo atrás, para las cofradías religiosas salteñas, tal como se desprende, por ejemplo, del informe elaborado por el obispo de la diócesis de Tucumán, Ángel Mariano Moscoso, en el año de 1791, en ocasión de la visita a las hermandades con asiento en la iglesia matriz de la ciudad. En aquella oportunidad el prelado ordenaba no remover de las mayordomías a quienes bien hubiesen desempeñado el oficio, otorgándoles, además, en función de ello, plenos poderes de gobierno y administración en detrimento incluso de las juntas de hermanos y de cualquier otra autoridad interna. Tal disposición se recomendó específicamente para la hermandad del Carmen del templo matriz, dirigida por entonces por el cura y vicario de la ciudad, Gabriel Gómez Recio. A este, Moscoso no solo lo nombró administrador perpetuo, sino que además le concedió amplia y absoluta facultad para manejar los recursos de la cofradía según su juicio y discreción.33
Los cargos de mayor responsabilidad de la cofradía del Carmen del convento de las carmelitas, como ya mencionamos en líneas atrás, fueron prerrogativas de los agentes eclesiásticos. Por debajo de ellos, los de menor jerarquía se reservaron para el laicado devoto de la Virgen, hombres y mujeres de la asociación. A diferencia de la cofradía del Santísimo Sacramento dirigida por miembros de la elite (Quinteros, 2019, p. 332), la dirección de la hermandad del Carmen estuvo en manos de personajes de condición más modesta y humilde. Un caso paradigmático fue el de Saturnino Soraire, de oficio criador, quien en el periodo comprendido entre 1848 y 1853 ocupó, de forma sucesiva, los oficios de mayordomo menor de alma, mayordomo mayor de alma, secretario y procurador.34 Su esposa, Higinia Caro, costurera, se desempeñó como mayordoma menor de la Virgen en el año de 1851. Solano Cabrera, por su parte, padrino de bautismo del hijo de este matrimonio, ofició como mayordomo mayor de alma y consultor de la hermandad por aquellos años.
Otro caso llamativo fue el de Abraham Valdivieso, «de color» y de oficio zapatero,35 quien desempeñó el cargo de procurador de la cofradía en diversas ocasiones, en 1872 y 1888, entre otros años.36 Era este, además, hijo de Manuel Valdivieso y Sixta Peñalba, pareja que también asumió tareas administrativas y de culto durante los primeros años de existencia de la hermandad.37 Y aún más. El hijo de Abraham, José (albañil de oficio) contrajo matrimonio a principios del siglo XX con Asunción Mendieta, hija de Joaquín Mendieta, mayordomo mayor de la Virgen, vinculado familiarmente también con otros cofrades marianos, Justo Mojaime, por ejemplo, al que ya nos referimos anteriormente. Los datos expuestos bien reflejan nuevamente la conformación de la cofradía del Carmen como una instancia desde donde sus miembros (entre ellos aquellos encargados de su dirección) pudieron reforzar sus vínculos.
La presencia de los sectores subalternos de la ciudad en los oficios de culto y gobierno de la asociación mariana fue una constante durante el transcurso de la segunda mitad del siglo XIX. Tal particularidad se vinculó con factores a los que ya hicimos referencia. Primeramente, con el carácter popular de la asociación. Los personajes de mayor poder político, económico y social de la ciudad no formaron parte de la cofradía. Lo que da cuenta del desinterés del componente masculino de la elite por esta experiencia asociativa, y por otras como la del Santísimo Sacramento que, amén de contar con conspicuos dirigentes, se compuso durante la mayor parte del siglo XIX por los estratos sociales más bajos.38 En segundo lugar, y en estrecha relación con lo anterior, con la pérdida de importancia relativa de los cargos directivos cofradieros, es decir, por la que fuera tiempo atrás, una variable de prestigio, una instancia crucial en la construcción del poder nobiliar. En este sentido es posible referirnos a un proceso de secularización de las prácticas asociativas de los notables locales y, consecuentemente, de algunos de los fundamentos de sus carreras de méritos.
Por el contrario, para los labradores, peones, sastres, panaderos, albañiles, zapateros o criadores, los cargos de la cofradía les representaron, por un lado, la posibilidad de obtener extraordinarios beneficios materiales y espirituales. Su buen desempeño contemplaba, por ejemplo, mayores misas al momento de su muerte.39 Por otro lado, la oportunidad de ser reconocidos y distinguidos entre sus pares, «sirviendo de ejemplo a los demás hermanos».40
A diferencia también de otras cofradías, la del Carmen les permitió a las mujeres asumir, formalmente, algunas responsabilidades vinculadas a su gobierno y a la organización del culto. Y resaltamos el carácter formal de tales concesiones porque de hecho (y, sobre todo, producto del proceso de las distinciones de género a la que nos referimos en líneas anteriores) las mujeres, ya desde tiempo atrás, venían acumulando mayores prerrogativas en el seno de estas asociaciones. Promediando el siglo XIX, por ejemplo, la cofradía del Santísimo Sacramento era dirigida por una mujer, Camila Ruiz de los Llanos, una dama de la elite. Sin embargo, lo hacía sin ser reconocida oficialmente como mayordoma. Más por delegación de funciones, que por ausencia y enfermedad de los titulares del oficio (Quinteros, 2019, p. 337).
Las mujeres de la hermandad del Carmen, por el contrario, podían desempeñarse como mayordomas mayores y menores de la Virgen; mayordomas mayores y menores de alma; sacristanas mayores; sacristanas del altar del Corpus y celadoras. Cargos responsables de garantizar la solemnidad del culto, de velar por la compostura de los altares del templo y de proveer las velas y hachas en las celebraciones religiosas. Como tales eran nombradas por la junta de hermanos, por el periodo de un año, con la posibilidad de ser reelegidas.
Las devotas de la Virgen podían también formar parte de los capítulos anuales de la hermandad. No obstante, las limitaciones eran estrictas en este sentido, pues de las reuniones en las que se decidía el futuro de la hermandad solo podían participar «las más inteligentes y experimentadas».41 Y lo hacían desprovistas del derecho a voto, dotadas simplemente de funciones consultivas, pudiendo tan solo expresar su parecer sobre el manejo de los recursos y la dirección que tomaba la asociación, sin gravitar en las decisiones finales.
Entre las autoridades femeninas predominaron las mujeres de condición humilde. Una de ellas, Irene Alberro, miembro también de la cofradía del Santísimo Sacramento,42 encargada de custodiar a las presas alojadas en el hospital de la ciudad; otra, Inocencia Baez, cocinera;43 Jacoba Puchi, negra liberta; Bonifacia Torres, hija de la negra Antonina Torres quien fuera esclava, a principios del siglo XIX, de una familia de la elite local.44
Prácticas fraternas, culto y bienes espirituales y materiales
Para cualquier devoto de la Virgen el ingreso a la cofradía estaba marcado por un hecho de singular relevancia, un acto de carácter público que se realizaba ante la comunidad local; la entrega del santo escapulario de manos del capellán de la asociación.45
Esta prenda sagrada representaba el distintivo propio de una familia espiritual, ligada a la orden de los carmelitas, y a través de ellos, a la madre de Dios. Un distintivo que, por un lado, inauguraba y propiciaba la adquisición de un cúmulo perpetuo de derechos y obligaciones materiales y espirituales; por otro, constituía, en sí mismo, un talismán que gozaba del poder de disipar, por obra y gracia de la Virgen, las amenazas del purgatorio y los peligros del infierno (Fogelman, 2004, pp. 61-62).
Ya como miembros de la asociación, los cofrades debían esforzarse por rendirle culto solemne a la Virgen. Para ello era menester la asistencia de todos y cada uno de los hermanos a las funciones religiosas que se celebraban anualmente, entre otras, la que se llevaba a cabo el día 16 de julio con misa, bendición pontificia, comunión de regla y novena; o la procesión nocturna, con letanías cantadas, que tenía lugar el tercer domingo de cada mes.46
En tales jornadas, sin embargo, no todos los cofrades cargaban con las mismas obligaciones. El sostén y lucimiento de las fiestas religiosas dependían principalmente de los diversos oficiales (y de sus recursos, sobre todo) que participaban en los capítulos de la asociación. Los mayordomos de la Virgen, por ejemplo, encargados de pagar los sermones, el coro, los fuegos artificiales y las luminarias los días de fiesta; sus pares femeninos, de contribuir con su trabajo, componiendo las santas imágenes, los altares, las barandas y todo el cuerpo de la iglesia. Los mayordomos de alma, de costear las misas; sus pares femeninos, de aportar las velas y las hachas.47
En este aspecto se evidencia también un cambio sustancial respecto al ejercicio de los oficios de gobierno cofradieros tal como se habían desempeñado tradicionalmente. La precisa y específica definición de funciones y, sobre todo, de los aportes pecuniarios con los que cada mayordomo debía contribuir para la solemnidad de la fiesta de la Virgen suponía una forma de organización diferente de aquella que hacía depender el lustre de las funciones religiosas de un solo oficial, de sus dádivas y/o de sus contribuciones voluntarias.
Los estatutos de la cofradía del Carmen abogaban, por el contrario, por una más controlada inversión de recursos de parte de sus autoridades y oficiales, pretendiendo así evitar (retomando algunos de los principios ilustrados esbozados a fines del siglo XVIII y principios del XIX) los despilfarros innecesarios y las ruinas de las economías de los devotos.
La figura central de los festejos era una imagen de bulto de la Virgen. Buena parte de los recursos de la cofradía se invertían en su adorno y vestido. La imagen contaba con diversos mantos y túnicas de raso blanco, ricamente dorados, con coronas de plata y arcos de estrella que la engalanaban durante las vísperas, misas y procesión final. La cofradía disponía, además, de sus propias andas, palio y pendones con guarniciones de plata. Todos estos bienes podían costearse con las limosnas que regularmente entregaban los cofrades o con los intereses de unos pocos créditos que la asociación había concedido.
Los cofrades de la Virgen estaban obligados a comportarse cristianamente, lo que implicaba, principalmente, desplegar ciertas prácticas fraternas que contribuyeran al bienestar espiritual de los hermanos difuntos y, a través de ellas, a la salvación de sus propias almas. Debían entonces asistir al aniversario (vigilia, misa y procesión) que se celebraba por las almas de los miembros fallecidos; visitar y socorrer a los cofrades enfermos y a los que se encontraran en la antesala de su muerte; y en caso de que algunos de ellos fallecieran, acompañar su cuerpo hasta el templo, rezando cuarenta Padre Nuestros en el camino. Tales prácticas eran concebidas como actos de caridad y en ellas ponían especial énfasis los estatutos de la cofradía del Carmen. Por ello disponía también la designación anual, a pluralidad de voto, de doce hermanos y hermanas que, sin perjuicio del deber de todos y de cada uno, cumplieran estrictamente con dichos ejercicios, sobre todo con aquellos que consistían en el socorro y asistencia de los necesitados y enfermos.48
El cumplimiento de estas obligaciones les permitía a los cofrades obtener mayores beneficios. A aquellos que se dedicaban a las referidas obras caritativas por el periodo de un año se les computaba dos años más de tiempo como hermano cofrade, gozando, por lo tanto, de mayores servicios funerarios, misas y rezos. Y no era esta una excepción. El desempeño de cualquier otra responsabilidad institucional se acreditaba de igual forma. Los servicios de los mayordomos y mayordomas de la Virgen, por ejemplo, eran compensados con cuatro misas más de las que recibía un cofrade común en el lecho de su muerte. Una de ellas, cantada, con cuerpo presente, privilegio que se reservaba particularmente a aquellos hermanos que habían contribuido con el pago de la luminaria anual durante un largo periodo de doce años.
El cumplimiento de las prácticas fraternas tenía, así, su correlato en bienes materiales y espirituales que se orientaban, sobre todo, a la salvación del alma. Las misas, los rezos, los féretros, las velas y demás enseres mortuorios contribuían a este fin último. La salvación del alma dependía así de un conjunto de reglas, precisas pautas de comportamiento que se traducían en gracias y privilegios bien definidos. Cada obra repercutía en el haber de los cofrades.
El buen comportamiento cristiano, como regla y norma de la cofradía del Carmen, contempló también la precisa definición de ciertas prácticas públicas. Y en este sentido es posible observar nuevamente una evidente preocupación por el orden y la economía de las manifestaciones religiosas. Así, por ejemplo, se trató principalmente de evitar la superposición de los servicios y asistencias que brindaban las asociaciones de este tipo. Los cofrades del Carmen solo tenían la obligación de conducir el cuerpo de un hermano difunto, desde su casa al templo, si así no lo hiciera ninguna otra hermandad. En este último caso, solo debían aplicarle los correspondientes sufragios desde la misma iglesia donde tradicionalmente se reunían. Si el entierro se llevaba a cabo en el convento de San Bernardo, los cofrades estaban obligados a presenciar todos los oficios que por el difunto se celebraran. Por el contrario, si el ritual mortuorio se realizaba en otro templo, solo debían acompañar al difunto hasta la puerta de este, pudiendo luego retirarse.49
Tales consideraciones velaban por el orden público, que podía verse afectado por diversos conflictos de preeminencia tan comunes otrora en las fiestas celebradas por las corporaciones religiosas (Martínez de Sánchez, 2000, pp. 42-43). En este sentido, la hermandad del Carmen se acogía a los lineamientos contemplados por las ordenanzas elaboradas en 1816, en la ciudad de Córdoba, para regir el funcionamiento de la asociación consagrada a su misma advocación.
Nos queda, por último, esbozar algunas líneas respecto de los recursos pecuniarios de la cofradía mariana. Por disposición institucional, los gastos solo podían realizarse con la conformidad de la junta de hermanos. Para mayor control de estos bienes se previó su resguardo en una caja con dos llaves, una a cargo del procurador tesorero y la otra en manos del hermano mayor. Las limosnas, por su parte, contaban con su propia alcancía, también con dos llaves en poder de los mismos oficiales mencionados.50
Al menos hasta principios de la década de 1870 la situación económica de la asociación fue próspera. Los inventarios realizados por aquellos años revelan el incremento de sus bienes, entre los que se destacan dos imágenes de la Virgen con sus respectivas coronas de plata, andas nuevas para la función principal, varios estantes y mesas, candeleros de plata, una cruz pintada con guarniciones doradas, una caja grande para la ropa de la Virgen y una silla forrada en seda reservada para el obispo.51 La estabilidad y progreso de la hermandad se sostuvo, por lo menos, hasta fines del decenio de 1880. Según señalaba el informe de visita pastoral celebrado en el año de 1887, los directores de la cofradía faltaban, desde hacía tiempo ya, a su compromiso de presentar anualmente los libros de cuentas ante las autoridades de la diócesis. Amén de ello, la asociación gozaba de buena salud, sus partidas de cargo y data se encontraban en orden y «bien llevadas».52
El grueso de los recursos de la hermandad provenía de los aportes que sus miembros realizaban en calidad de cuota de ingreso y luminaria. Estas contribuciones regulares le permitieron a la asociación hacerse de algunos capitales que bien pronto puso en circulación. El primer registro de ellos data del año de 1860. Su beneficiaria fue la ya mencionada Nicolaza Archondo, una mujer de la elite salteña, que recibió de la mano de Isidoro Fernández un crédito de seiscientos pesos, con un interés de 3.4 % mensual, hipotecando para ello una casa de su propiedad situada en calle Caseros, frente a la Iglesia Catedral de la ciudad.53 Debemos destacar que esta matrona no solo fue socia de la hermandad sino que también supo desempeñar algunos cargos de gobierno, entre ellos el de mayordoma menor de la Virgen en el año de 1848.54 Es probable que este tipo de vínculo le haya valido de mayores credenciales al momento de beneficiarse con el principal mencionado. Creemos que fue este también el caso, por ejemplo, de Inocencio Maldonado y de Bonifacio Contreras, a los que ya nos referimos líneas atrás. Ambos se desempeñaron como procuradores tesoreros de la asociación en diversas oportunidades en el transcurso de la década de 1850. El primero de ellos recibió un pequeño préstamo de setenta y ocho pesos a principios de 1870; el segundo, por aquellos mismos años, uno de ciento cincuenta.55 Un caso bastante particular fue el de Alejo Marquiegui, presbítero, quien tenía en sus manos, también por entonces, un principal de ochocientos pesos.56
El importe total de los créditos consignados ascendía a la suma de mil seiscientos veintiocho pesos distribuidos, de forma muy desigual, entre cuatro deudores, todos ellos titulares de oficios de la Virgen del Carmen. Fue esta una práctica común de las cofradías religiosas salteñas durante el periodo colonial (Quinteros, 2019, p. 333) que pervivió en el largo siglo XIX. Resulta menester, sin embargo, relativizar la importancia de los decimonónicos recursos pecuniarios cofradieros. Muy pocas eran las hermandades que, en el periodo analizado, disponían de excedentes de capitales disponibles en calidad de créditos para sus socios. Se trató, por lo tanto, de un beneficio más bien excepcional, más propio, en el espacio salteño, de las nuevas asociaciones mutuales y obreras de fin de siglo.
Consideraciones finales
La segunda mitad del siglo XIX fue un periodo caracterizado por la emergencia de numerosas experiencias asociativas modernas. Clubes de lectura y recreo, sociedades literarias e intelectuales y asociaciones mutuales concentraron en su seno a los más diversos grupos sociales que habitaban la ciudad y sus alrededores. El asociacionismo católico también se revitalizó. Luego de un largo letargo aparecieron en escena nuevas asociaciones consagradas al culto y al ejercicio de la caridad cristiana. Las primeras en recuperarse fueron las cofradías y hermandades religiosas, fenómeno que también puede observarse en otras ciudades vecinas (Amenta, 2012; Folquer, 2013, pp. 82-84). Muchas de ellas, de origen colonial, empezaron ya a inicios de la década de 1860 a robustecer sus filas. Varias fueron también las propiamente decimonónicas que se pusieron en marcha con distinta suerte, algunas pocas lograron consolidarse en el espacio local; otras, por el contrario, solo se esbozaron en proyectos que finalmente no lograron concretarse.
Amén de estas trayectorias disímiles, fue evidente la preocupación del clero por recuperar a este tipo de asociaciones religiosas mediante las que la Iglesia católica tradicionalmente supo vincularse con la sociedad. El mismo Isidoro Fernández fue el impulsor de un amplio proyecto de fundación de nuevas cofradías por el interior de la provincia de Salta, en un esfuerzo por reproducir y garantizar la celebración del culto público.57
Las nuevas hermandades religiosas, sin embargo, distaron en muchos aspectos respecto de aquellas que funcionaron en los diversos templos de la ciudad durante el periodo colonial. En líneas generales, estas se feminizaron y se popularizaron (Quinteros, 2019), lo que les imprimió un carácter sustancialmente novedoso. En relación al primer fenómeno debemos destacar que la cofradía de Nuestra Señora del Carmen mantuvo un relativo equilibrio de género al menos hasta la década de 1870. Las escasas fuentes documentales posteriores a este periodo no nos permiten observar cambios significativos en su composición. Sin embargo, tal como sucediera con la cofradía del Santísimo Sacramento, la de Nuestra Señora del Rosario y la de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, como así también con el conjunto de las nuevas asociaciones consagradas al culto público como el Apostolado de la Oración, la Tercera Orden de San Francisco, las Discípulas de María y el Jubileo Pío IX, entre otras, es probable que la hermandad mariana también se feminizara.
Con relación a la popularización de este tipo de experiencia asociativa, debemos señalar que la cofradía del Carmen nació en el preciso momento en que tal fenómeno se manifestaba, casi sin matices, en el conjunto de las hermandades existentes en la ciudad. Estas se habían convertido ya a mediados del siglo XIX en uno de los principales puntos de reunión y encuentro de los sectores populares. La presencia de las elites entre sus filas, a partir de entonces, fue siempre minoritaria respecto a tales grupos. Los hombres de mayor poder político, social y económico las abandonaron deliberadamente para constituir nuevos espacios de sociabilidad generalmente consagrados al ocio, la lectura, la escritura y el debate público. Sus esposas e hijas optaron por continuar presentes en estas tradicionales asociaciones cultuales. Para las «damas decentes», sin embargo, las cofradías fueron una de las tantas experiencias asociativas que conformaron en el periodo de la segunda mitad del siglo XIX. Desde allí se relacionaron con mujeres que se hallaban por fuera de su selecto círculo social. Por el contrario, desde las sociedades benéficas, que también supieron integrar, se distanciaron de aquellas mismas mujeres para convertirlas en objeto de sus nuevas políticas asistenciales (Quinteros y Mansilla, 2019).
Amén de estos fenómenos que no fueron sino producto de algunas transformaciones específicas que operaron en el ámbito de las prácticas de la feligresía local y que, por ello mismo, pueden concebirse como expresión del moderno proceso de secularización (Dobbelaere, 1994), es posible observar en el seno de las cofradías religiosas otros cambios igualmente importantes. Cambios que se expresaron sobre todo en sus lineamientos institucionales y que propiciaron su modernización. El caso analizado bien da cuento de ello.
El ordenamiento y configuración de la hermandad del Carmen se replicó en varias de las cofradías salteñas recuperadas y fundadas durante la segunda mitad del siglo XIX. La distribución de oficios en función de responsabilidades estrictamente parceladas fue, por ejemplo, un fenómeno común. La cofradía del Señor y Virgen del Milagro, con asiento en la iglesia matriz de la ciudad, y la de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, alojada en el templo de San Alfonso María de Ligorio, preveían en sus estatutos el nombramiento de más de treinta oficiales vinculados a las tareas de dirección, administración y sostén del culto.58 Como ya expusimos, creemos que la multiplicidad de cargos avanzaba sobre una lógica personalista, propia del periodo precedente, que tendió a sujetar el lustre de las funciones cofradieras y el sostenimiento de estas asociaciones a los aportes y cuidados exclusivos de sus mayordomos y familias. A ello también contribuyó la rotación continua de los titulares de oficio, disposición a la que nos referimos líneas atrás, presente también en las constituciones de las nuevas cofradías salteñas.
Entre los directivos de la cofradía del Carmen, el capellán fue una de las figuras más relevantes. Sus atribuciones, como pudimos exponer, fueron considerablemente amplias. Pero no fue este, nuevamente, un fenómeno exclusivo de la asociación analizada. Los capellanes se convirtieron, en líneas generales, en los principales directores de las hermandades religiosas. En algunas oportunidades el cargo fue desempeñado por el mismo cabildo eclesiástico, propiciando aún más la sujeción de estas experiencias asociativas a la jurisdicción diocesana.59 En la cofradía del Santísimo Sacramento esta figura concentró casi todas las funciones de gobierno, desplazando de esta manera a los mayordomos.60 En todos los casos, sin embargo, el capellán se sujetó al obispo de la diócesis. Fue este, en última instancia, quien ejerció control sobre el conjunto de las asociaciones católicas, sancionando la dirección efectiva del clero local.
El estudio de las normativas que rigieron el funcionamiento de la hermandad del Carmen nos ha permitido visualizar algunos de los lineamientos institucionales, de los que hizo uso la Iglesia católica, para mejor sobrellevar el tránsito de sus estructuras eclesiásticas del Antiguo Régimen a la Modernidad. Las disposiciones expresadas en los estatutos cofradieros, que se generalizaron en la segunda mitad del siglo XIX, se corresponden con algunos de los objetivos esbozados por el proyecto de romanización emprendido, durante este periodo, por la Santa Sede (Lida, 2006, pp. 51-53) y con la materialización de este en el escenario local, empresa dirigida por el obispo Buenaventura Rizo Patrón ya a partir de la década de 1860 (Martínez, 2017, pp. 3-5).
Las formas de gobierno que adoptaron las cofradías religiosas, la definición de oficios y jerarquías, la pretendida renovación regular de sus cargos, el mentado control sobre sus recursos y la estricta especificación de sus servicios, retribuciones y actividades, no fueron necesariamente elementos nuevos. Muchos de ellos fueron contemplados en las constituciones de antiguas cofradías. La minucia y el detalle tampoco fueron factores totalmente novedosos. Habían sido exigidos ya por los borbones hacia el último cuarto del siglo XVIII y principios del XX (Martínez, 2000, p. 42; Lempérière, 2008, p. 19). Novedosa fue su generalización y su revalorización en el proceso de reorganización institucional que experimentó la Iglesia durante el transcurso de la segunda mitad del siglo XIX.
En las constituciones de la cofradía del Carmen redactadas en el año de 1848 (como en aquellas correspondientes a otras hermandades, redactadas en los decenios siguientes), nada parece suelto al azar. Atrás habían quedado los sencillos y escuetos estatutos, reemplazados ahora por «verdaderos manuales de procedimientos destinados a dirigir cada una de las actividades de un modo preciso y protocolar» (González, 2009, pp. 50-51).
Como expusimos, la fundación de la cofradía del Carmen contó con el apoyo del ejecutivo provincial. Para este también, la nueva asociación podía reportar algunos beneficios. Y ello por diversos motivos. Primero, porque constituía una experiencia asociativa estrictamente regulada que bien pudo concebirse como una instancia de modelación del comportamiento de una feligresía signada por su subalternidad, un espacio de convivencia y control social (Mazzoni, 2013, pp. 120-122). En ella intervenían las autoridades religiosas y civiles de la ciudad. La reunión de los miembros de los sectores subalternos se producía así bajo la supervisión de tales poderes. No era esta una cuestión menor. Durante la primera mitad del siglo XIX el naciente Estado provincial se preocupó por ejercer un mayor control sobre las prácticas de sociabilidad de estos grupos sociales. En el año de 1845, el gobernador Manuel Antonio Saravia dispuso, a través de un Bando de Gobierno, la absoluta prohibición de las reuniones que tradicionalmente se llevaban a cabo en las pulperías, sancionando a sus propietarios con una multa de seis y doce pesos por incumplimiento y la pena de uno o dos meses de cárcel por reiteración de falta.61
Tales medidas se fundamentaban en la necesidad de asegurar y garantizar el orden público, amenazado este, según la precepción de las autoridades, por las indecencias de los vagos y malentretenidos, por su disposición a los juegos y a la embriaguez. Y por esta razón resultaba menester conchabarlos, sujetarlos a un «patrón» y prohibir sus encuentros durante los días de trabajo con toda la fuerza de la ley.62
Para este naciente Estado, preocupado por esclarecer y redefinir sus relaciones con la Iglesia católica, muchas de las disposiciones esbozadas por los estatutos de la hermandad del Carmen podían, quizás, contribuir a regular las prácticas de la feligresía local. La pretensión de evitar los conflictos que tradicionalmente se suscitaban por las exigencias de preeminencias en las festividades públicas y la diferenciación de diferentes modalidades de asiento de cofrades que contempló la cofradía mariana fueron elementos que, al menos teóricamente, pudieron colaborar al sostenimiento del orden público y a alivianar las economías de los devotos. En este sentido es posible observar la vigencia de algunos postulados ilustrados y cierta convergencia de intereses entre Estado e Iglesia, dos poderes que por entonces empezaban a institucionalizarse.
Por estos diversos motivos, también, las autoridades civiles intervinieron de forma activa durante los primeros años de vida de la asociación, auspiciando su fundación y asistiendo a sus capítulos anuales. Injerencias que se fundamentaban en antiguas prerrogativas regalistas, retomadas ya con énfasis por los borbones como parte de su programa de reforma (Carbajal, 2012). La participación de las autoridades civiles en la regulación del funcionamiento de la hermandad, sin embargo, no se sostuvo durante el transcurso de la segunda mitad del siglo XIX. Luego de 1860 no hallamos registro que den cuenten de la continuidad de estas prácticas. Y no fue este un fenómeno exclusivo de la asociación analizada. El repliegue del poder temporal se verificó, en líneas generales, en el conjunto de las asociaciones católicas decimonónicas (Quinteros, 2019, pp. 339-340). Su injerencia se limitó simplemente, conforme nos aproximamos a fines de siglo, a la aprobación de algunas de las actividades públicas que estas experiencias asociativas llevaban adelante.
Hasta la década de 1880 las cofradías religiosas constituyeron los principales espacios de sociabilidad para los sectores subalternos, complemento de sus tradicionales instancias de sociabilidad informal donde habitualmente convergían (Raspi, 2001). La del Carmen vino a reforzar este rol. No fue sino hasta el último cuarto del siglo XIX cuando, en la ciudad de Salta, se produjo la emergencia de las primeras asociaciones de obreros, sujetas también a la jurisdicción eclesiástica (Michel, 2008).
De la hermandad del Carmen formaron parte los más diversos trabajadores urbanos y rurales, hombres y mujeres, de color algunos de ellos, que por estos mismos caracteres no pudieron integrar aquellas nuevas asociaciones decimonónicas laicas (orientadas al fomento del ocio y divertimento, la lectura y la discusión pública) y religiosas (consagradas a la beneficencia) que se conformaron en el transcurso del periodo comprendido entre 1850 y 1880 y se reservaron para los miembros de la elite local. Las hermanas y hermanos del Carmen pudieron, además, asumir diversas responsabilidades de gobierno y conducción, elegidos por sus pares, privilegios que no eran comunes por entonces y que les permitieron participar de modernas prácticas democráticas.
Como instancia asociativa, la cofradía pudo contribuir a estrechar los lazos de sus miembros, aunándolos en un proyecto común que tenía como principales objetivos la salvación de sus almas y la solemne celebración del culto a la Virgen del Carmen. Objetivos que requerían de la convergencia de la comunidad devota, de su reunión para las comuniones de regla, las procesiones y las misas que se llevaban a cabo en el convento Nuevo Carmelo de San Bernardo.
Los beneficios que ofrecía la asociación, como expusimos, eran varios. Entre ellos los de carácter espiritual: numerosas gracias e indulgencias de las que gozaban sus socios por formar parte de esta y cumplir con sus preceptos (Martínez, 2000, pp. 149-159). Bienes que podían atemperar el temor y la angustia por los suplicios del «más allá». La hermandad proveía, además de féretro, velas y cera. Bienes materiales que solían brindar las denominadas cofradías de retribución, indispensables para una «buena muerte» y, por ello mismo, tan bien reputadas ya desde fines del siglo XVIII por el pensamiento ilustrado.
Los recursos pecuniarios de la asociación no eran cuantiosos, por lo que difícilmente pudieron desempeñar un papel clave como fuente de crédito para sus asociados. Es por ello que creemos conveniente matizar esta función económica para el transcurso del siglo XIX, matizar el rol de las cofradías como «intermediarias financieras» (Valle Pavón, 2014). Los principales más importantes se concedieron a miembros de la élite y del clero con el objeto, quizás, de asegurarse el retorno efectivo de sus réditos. Sus cofrades más humildes (sus directivos principalmente), por el contrario, solo se beneficiaron de unos pocos y magros pesos.
Archivos
Archivo y Biblioteca Históricos de Salta (ABHS)
Archivo Arzobispal de Salta (AAS)
Biblioteca J. Armando Caro (BJAC)
Referencias
Aguirre Salvador, Rodolfo (2012). «José Lanciego, Arzobispo de México y el Clero
Regular durante la transición eclesiástica del reinado de Felipe V,
1712-1728». Fronteras
de la Historia,
Bogotá, vol. 17,
núm. 2, pp. 75-101.
Amenta, Sara Graciela (2012). «“San José de la Buena Muerte”. Cofradía del Convento de Nuestra Señora del Rosario de la Orden Dominicana en Tucumán». Itinerantes, Tucumán, núm. 12, pp. 189-206.
Arias de Saavedra,
Inmaculada y Miguel Luis
López Muñoz (1997).
«Debate político y control estatal de las cofradías españolas en el
siglo XVIII». Bulletin
Hispanique, Bordeaux, tomo 99, núm. 2,
pp. 423-435.
Bazarte Martínez, Alicia y Clara García Ayluardo (2001). Los costos de la salvación: las cofradías y la ciudad de México, siglos XVI y XIX. Michigan: Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Beeche, Gregoria (2008). De Salta a Cobija. Cartas de Gregoria Beeche García a sus hijos (1848-1867). Buenos Aires: Emecé.
Blasco Herranz, Inmaculada (2008). «Sí, los hombres se van. Discursos de género y construcción de identidades políticas». En: María Encarna, Nicolás Marín y Carmen González Martínez (coords.). Ayeres de discusión: temas claves de Historia Contemporánea hoy. Murcia: Universidad de Murcia, pp. 63-83.
Carbajal López, David (2012). «Las reformas de las cofradías en el siglo XVIII: Nueva España y Sevilla en comparación». Estudios de historia Novohispana, México, núm. 48, pp. 3-33.
Carbajal López, David (2016). «Mujeres y reforma de cofradías en Nueva España y Sevilla». Estudios de Historia Novohispana, vol. 55, pp. 64-79.
Casey, James (2002). «“Queriendo poner mi ánima en carrera de salvación”: la muerte en Granada (siglos XVII -XVIII)». Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, Madrid, núm.1, pp. 17-43.
Di Stefano, Roberto (2002). «Orígenes del movimiento asociativo: de las cofradías coloniales al auge mutualista». Elba Luna y Élida Cecconi (coords.). De las cofradías a las organizaciones de la sociedad civil. Historia de la iniciativa asociativa en la Argentina, 1776-1990. Buenos Aires: Edilab, pp. 22-97.
Di Stefano, Roberto (2011). «Por una historia de la secularización y de la laicidad en Argentina». Quinto Sol, La Pampa (Argentina), vol. 15, núm. 1, pp. 1-30.
Dobbelaere, Karel (1994). Secularización: un concepto multidimensional. México: Universidad Iberoamericana.
Elías, Norbert (2012). La sociedad cortesana. México: Fondo de Cultura Económica.
Fogelman, Patricia (2004). «Una economía espiritual de la salvación. Culpabilidad, purgatorio y acumulación de indulgencias en la era colonial». Andes, Salta, núm. 15, pp. 55-86.
Folquer, Cynthia (2013). «Política y religiosidad en las mujeres de Tucumán (Argentina) a fines de siglo XIX». En: Pilar García Jordan (ed.). La articulación del Estado en América latina. La construcción social, política, económica y simbólica de la nación, siglos XIX y XX. Barcelona: Universitat de Barcelona, pp. 77-206.
González, Ricardo (2009). «Devoción y razón. Las cofradías de Buenos Aires en los albores de la Independencia». En: Milena Acuña (coord.). Ilustración en el mundo hispánico: preámbulo de las independencias. Madrid: Tlaxcala, pp. 313-336.
González García, Yamilet (1984). «Desintegración de bienes de cofradías y de fondos píos en Costa Rica, 1805-1845». Mesoamérica, Nueva Orleans, vol. 5, núm. 8, pp. 279-303.
Gudmunson, Lowell (1978). «La expropiación de los bienes de las obras pías en Costa Rica, 1805-1860: un capítulo en la consolidación económica de una elite nacional». Revista de Historia, Costa Rica, núm. 7, pp. 37-92.
Lempérière, Annick (2008). «Orden corporativo y orden social. La reforma de las cofradías en la ciudad de México, siglos XVIII-XIX». Historia y Sociedad, Medellín, núm. 14, pp. 9-21.
Levaggi, Abelardo (1985). «La redención de capellanías en Salta en el periodo de 1831-1854». Boletín del Instituto de San Felipe y Santiago de Estudios Históricos, Salta (Argentina), núm. 38, pp. 153-172.
Miranda, Lida (2006). «Prensa católica y sociedad en la construcción de la Iglesia argentina en la segunda mitad del siglo XIX». Anuario de Estudios Americanos, vol. 63, núm. 1, pp. 51-75.
Martínez de Sánchez, Ana María (2000). La cofradía del Carmen en la Iglesia de Santa Teresa de Córdoba. Córdoba: Prosopis.
Martínez de Sánchez, Ana María (2006). Cofradías y obras pías en Córdoba del Tucumán, Córdoba: Universidad Católica de Córdoba.
Martínez, Ignacio (2017). «Reforma ultramontana y disciplinamiento del clero parroquial. Diócesis de Salta: 1860-1875». Andes, Salta (Argentina), vol. 2, núm. 28, pp. 1-19.
Mata, Sara (2005). Tierra y poder. El noroeste argentino en vísperas de la independencia, Sevilla: Diputación de Sevilla.
Mazzoni, María (2003). «Las cofradías como zona de contacto. Diócesis de Córdoba, fines del siglo XVIII y principios del XIX». En: Ana Laura Lanteri (comp.). Actores e identidades en la construcción del estado nacional (Argentina, siglo XIX). Buenos Aires: Teseo, pp. 97-125.
Michel, Azucena (2007). «Del Círculo Obrero de San José a la sindicalización en los inicios del peronismo salteño». Revista Escuela de Historia, Salta (Argentina), vol. 1, núm. 6, pp. 231-248.
Mínguez Blasco, Raúl (2012). «Monjas, esposas y madres católicas: una panorámica de la feminización de la religión en España a mediados del siglo XIX». Amnis, núm. 11. Disponible en: <http://amnis.revues.org/1606>.
Navarro, Mariana, Guillermo Sosa, Raquel Nieman y Fabián Figueroa (2012). El problema de la caridad y asistencia a los pobres en la Europa de los siglos XV y XVI. Enfoques y fuentes. Salta: Universidad Nacional de Tucumán.
Palomo Infante, María Dolores (2004). «Tiempos de secularización: Iglesia y cofradías en Chiapas a partir de 1856». Mesoamérica, Nueva Orleans, vol. 25, núm. 46, pp. 153-172.
Quinteros, Enrique (2018). «Mujeres, beneficencia y religiosidad. Un estudio de caso. Salta, segunda mitad del siglo XIX (1864-1895)». Andes, Salta (Argentina), núm. 28, pp. 1-26.
Quinteros, Enrique (2018). «Profanando las sagradas fiestas con ritos y ceremonias gentilicias. Cofradías, poder y religiosidades. Salta, 1750-1810». Quinto Sol, La Pampa, vol. 22, núm. 2, pp. 1-20.
Quinteros, Enrique (2019). «Asociacionismo religioso. Cambios y permanencias en la transición del siglo XVIII al siglo XIX. Un estudio de caso: la cofradía del Santísimo Sacramento, Salta, Argentina, 1774-1880». Hispania Sacra, Madrid, vol. 71, núm. 143, pp. 329-343.
Quinteros,
Enrique y Noelia
Mansilla (2019). «De
enfermedades morales y tratamientos. El Asilo de Mendigos y Casa de
Corrección de Mujeres. Salta, 1873-1878». Historia de las prisiones, Tucumán,
núm. 8, pp. 57-75.
Quinteros,
Enrique (2020). «Asociaciones, beneficencia,
educación y teatro. Salta, primera mitad del siglo XIX». Revista Procesos, Quito,
núm. 51, pp. 11-40.
Raspi, Emma (2001). «El mundo artesanal de dos ciudades del norte argentino. Salta y Jujuy, primera mitad del siglo XIX». Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, vol. 58, núm. 2, pp. 161-183.
Samper, Milagrosa (1998). Las cofradías en el Madrid del siglo XVIII. Tesis de doctorado. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
Serrano, Sol (2003). «Espacio público y espacio religioso en Chile republicano». Teología y vida, vol. XLIV, pp. 346-355.
Vagliente, Pablo (2005). «El asociativismo comparado: Buenos Aires y Córdoba en la etapa de la explosión asociativa, 1850-1890». En: II Jornadas de Historia e Integración Cultural del Cono Sur. Entre Ríos (Argentina): Universidad Autónoma de Entre Ríos, pp. 1-14.
Valle Pavón, Guillermina del (2014). «Las funciones crediticias de las cofradías y los negocios de los mercaderes del Consulado de la ciudad de México, fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX». Revista de Indias, Madrid, vol. LXXIV, núm. 261, pp. 507-538.
Vilar, Juan y José María Vilar (2012). El monasterio de Santa Clara de la Real de Murcia en el tránsito de la ilustración al liberalismo (1788-1874). Murcia: Universidad de Murcia.
Vitry, Roberto (2000). Mujeres salteñas. Salta (Argentina): Hanne.
Fecha de recepción: 30 de septiembre de 2020.
Fecha de evaluación: 20 de noviembre de 2020.
Fecha de aceptación: 11 de diciembre de 2020.
Fecha de publicación: 30 de junio de 2021.
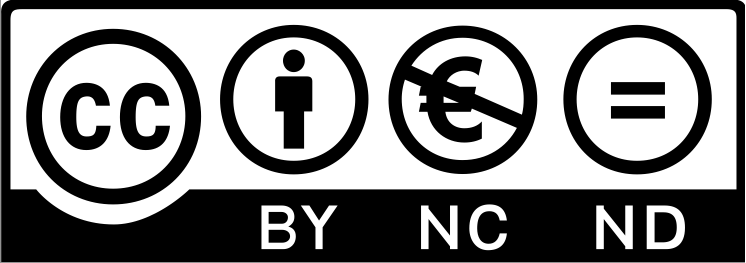
1 Carta del Gobernador de la Provincia de Salta al Vicario Capitular de la diócesis de Salta, 3 de abril de 1845. Archivo y Biblioteca Históricos de Salta [ABHS], Fondo de Gobierno, Correspondencia Oficial, febrero a diciembre de 1845.
2 Carta del Gobernador de la Provincia de Salta al Vicario Capitular de la diócesis de Salta, 3 de junio de 1847, Archivo Arzobispal de Salta [AAS], Carpeta Obispos.
3 Nota del Poder Ejecutivo a la Legislatura provincial, 29 de abril de 1848. ABHS, Fondo de Gobierno, Correspondencia Oficial, año de 1848, Carpeta Nº 350.
4 Expropiación del Convento de Nuestra Señora de la Merced, 28 de junio de 1847. ABHS, Fondo de Gobierno, Correspondencia Oficial, octubre de 1847 a octubre de 1848.
5 Carta del Gobernador de la Provincia de Salta al Vicario Capitular de la diócesis de Salta, 3 de junio de 1847, AAS, Carpeta Obispos.
6 Nota de Vicario Capitular de la diócesis al presbítero Isidoro Fernández, julio de 1846, AAS, Carpeta Congregaciones Religiosas.
7 Visita Pastoral a los libros de cofradías, febrero de 1851. AAS, Carpeta Asociaciones.
8 Informe de traslado de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, 15 de mayo de 1846. AAS, Carpeta Asociaciones.
9 Comunicación del Isidoro Fernández al gobernador de la provincia, 20 de septiembre de 1848. AAS, Carpeta Asociaciones.
10 Nota del gobernador de la provincia al provisor del obispado, 7 de febrero de 1855. ABHS, Fondo de Gobierno, Libro copiador Nº 123, Correspondencia general.
11 Estatutos de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, 1848. AAS, Carpeta Asociaciones.
12 Estatutos de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, 1848. AAS, Carpeta Asociaciones.
13 Libro de la cofradía Esclavitud del Santísimo Sacramento de la ciudad de Salta, 1774-1859. ABHS.
14 La noción de «buena muerte» refiere a uno de los objetivos de la denominada «economía de salvación», entendida esta como un proyecto que contemplaba la relación y articulación de un cúmulo de prácticas devotas y piadosas con el imaginario católico; un proyecto impulsado por una específica sensibilidad religiosa en la que se destacaba los sentimientos de miedo, culpa y angustia, combinados con el cálculo, la estrategia, la ambigüedad y la incertidumbre (Fogelman, 2004, p. 17). El buen morir cristiano alude a las condiciones materiales y espirituales que aspiraban a satisfacer los devotos en la antesala de su muerte, a fin de poner a su alma «en la carrera de salvación» (Casey, 2002).
15 Estatutos de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, 1848. AAS, Carpeta Asociaciones.
16 Comunicación remitida por el gobernador de la provincia al Provisor y Vicario Capitular de la diócesis de Salta, 1850. AAS, Carpeta Asociaciones.
17 Ley de Reglamento del Departamento de Policía, 1856. ABHS.
18 Libro de la cofradía Esclavitud del Santísimo Sacramento de la ciudad de Salta, 1774-1859. ABHS.
19 Estatutos de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, 1848. AAS, Carpeta Asociaciones.
20 Estatutos de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, 1848. AAS, Carpeta Asociaciones.
21 Inventario de bienes de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, 1868. AAS, Carpeta Asociaciones.
22 AAS, Carpeta Asociaciones.
23 Informe de traslado de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, 15 de mayo de 1846. AAS, Carpeta Asociaciones.
24 Visita Pastoral, 21 de septiembre de 1851. AAS, Carpeta Visitas Pastorales.
25 Registros parroquiales, 1851. ABHS.
26 Registros parroquiales, 1854. ABHS.
27 Registros parroquiales, 1854. ABHS.
28 Registros parroquiales, 1853. ABHS.
29 Registros parroquiales, 1853. ABHS.
30 Centro Argentino de Socorros Mutuos, 50 años de mutualismo en Salta, 1941. Biblioteca J. Armando Caro.
31 Libro de la cofradía Esclavitud del Santísimo Sacramento de la ciudad de Salta, 1774-1859. ABHS.
32 Informe del Obispo Ángel Mariano Moscoso, 1791. AAS, Carpeta Obispos.
33 Informe del obispo Ángel Mariano Moscoso, 1791. AAS, Carpeta Obispos.
34 Libro de actas de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, 1848-1853. AAS, Carpeta Asociaciones.
35 Censo Nacional de 1869. ABHS.
36 Informe de la situación de la cofradía del Carmen, 1888. AAS. Carpeta Asociaciones.
37 Libro de actas de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, 1848-1853. AAS, Carpeta Asociaciones.
38 Libro de la cofradía Esclavitud del Santísimo Sacramento de la ciudad de Salta, 1774-1859. ABHS.
39 Estatutos de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, 1848. AAS, Carpeta Asociaciones.
40 Estatutos de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, 1848. AAS, Carpeta Asociaciones.
41 Estatutos de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, 1848. AAS, Carpeta Asociaciones.
42 Libro de la cofradía Esclavitud del Santísimo Sacramento de la ciudad de Salta, 1774-1859. ABHS.
43 Censo Nacional de 1869. ABHS.
44 Registros parroquiales, 1821. AAS.
45 Estatutos de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, 1848. AAS, Carpeta Asociaciones.
46 Estatutos de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, 1848. AAS, Carpeta Asociaciones.
47 Estatutos de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, 1848. AAS, Carpeta Asociaciones.
48 Estatutos de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, 1855. AAS, Carpeta Asociaciones.
49 Estatutos de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, 1855. AAS, Carpeta Asociaciones.
50 Estatutos de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, 1848. AAS, Carpeta Asociaciones.
51 Inventario de bienes de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, 1868. AAS, Carpeta Asociaciones.
52 Visita Pastoral, 2 de diciembre de 1887. AAS, Carpeta Visitas Pastorales.
53 Escritura de Crédito, Escribano José Francisco Niño, 27 de noviembre de 1860. ABHS, Fondo de Protocolos Notariales.
54 Libro de actas de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, 1848-1853. AAS, Carpeta Asociaciones.
55 Inventario de bienes de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, 1872. AAS, Carpeta Asociaciones.
56 Inventario de bienes de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, 1872. AAS, Carpeta Asociaciones.
57 Informe del Vicario Capitular Isidoro Fernández, 25 de septiembre de 1862, AAS, Carpeta Obispos.
58 Constitución de la cofradía del Milagro, 1872. AAS, Carpeta Asociaciones. Constitución de la cofradía de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 20 de octubre de 1894, AAS, Carpeta Asociaciones.
59 Constitución de la cofradía del Milagro, 1872. AAS, Carpeta Asociaciones.
60 Libro de la cofradía Esclavitud del Santísimo Sacramento de la ciudad de Salta, 1864-1910. AAS, Carpeta Asociaciones.
61 Bando de Gobierno, abril de 1845. ABHS, Biblioteca Zambrano, Carpeta 14.
62 Bando de Gobierno, abril de 1845. ABHS, Biblioteca Zambrano, Carpeta 14. Bando de Gobierno, 10 de noviembre de 1848. ABHS, Biblioteca Zambrano, Carpeta 14.